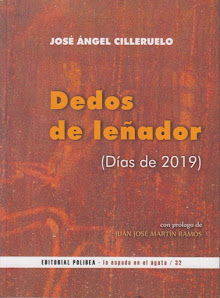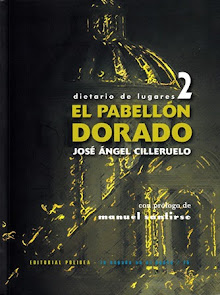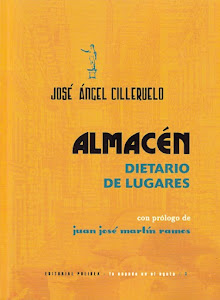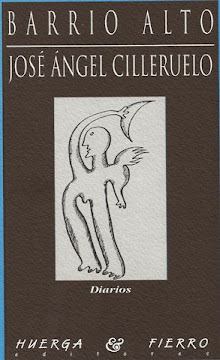Hacia el año 2000, más o menos, recibí un sobre tamaño folio desde París. Antes de abrirlo ya suponía que dentro abultaba un manuscrito. Arnaldo Calveyra (1929-2015), el remitente, había estado unos días en Argentina, el primer viaje a su país en mucho tiempo. Volvía un poco mareado y consternado. Había hecho algunas lecturas y de cada una de ellas salía con una bolsa llena de libro. Decenas de poetas jóvenes que acudían con su primer libro al final del acto a entregárselo. Era una ebullición poética que no acababa de comprender. Quiero decir, no entendía qué podía hacer él por tantos poetas que acudían a él todos al mismo tiempo. Estoy convencido de que hubiera mantenido con cada uno de ellos una amistad generosa hasta lo ilimitado, pero tantísimos al mismo tiempo lo desbordaban.
En aquella visita, me había dicho por teléfono, unos «muchachos muy simpáticos de Córdoba» le habían preguntado si no tenía un manuscrito inédito que ellos pudieran publicar. Nada más oír el nombre de la editorial, Alción, me apresuré a decirle que tenía dos o tres títulos publicados ahí, que había encontrado no sé muy bien por qué razones del azar, y que me gustaba mucho cómo editaban y la línea que seguía su catálogo. Pero ese no era el motivo de preocupación. También a él le gustaba la editorial cordobesa de Argentina. Su recelo era sobre el libro que podía enviarles. Lo había escrito en 1962 —es decir, el libro tenía casi los mismos años que yo entonces—, tras la muerte de su madre, y dudaba si no sería un texto en exceso sentimental. Era el manuscrito que tenía delante nada más abrir el sobre, El libro de las mariposas. Quiero copiar aquí el primer poema, porque nada más leerlo sentí temblar el suelo bajo mis pies: «No me has encontrado, me anduve empapando de rocío. Temprano irisado. / Iba cantando, iba contándome, iba abriendo maizales con el canto al canto. / Los perros lo toreaban a Dios de tan visible.»
Son tres versículos —la forma preferida por el poeta— que hablan de antes de que llegara la noticia. El primero lo sitúa en relación a la madre, que no lo pudo encontrar porque estaba empapándose de rocío, lejos de Mansilla, en París. El segundo es una referencia al libro que estaba escribiendo entonces, Maizal de gregoriano. Así como los dos primeros son referencias concretas, el tercer versículo abre el discurso hacia la comprensión del tiempo, a través de una metáfora de cuño personal propia de su estilo: una época, antes de la noticia, tan diáfana que hasta Dios era visible. Estas pequeñas conclusiones generalizadoras de carácter metafórico, frecuentes en su poesía, eran constantes también en su conversación. De cualquier cosa que se tratara, Arnaldo la cerraba con una frase que lo abarcaba todo con una única imagen, como esta, llena de plasticidad casi pictórica.
No puedo recordar qué le dije sobre El libro de las mariposas, pero me encantó. Y no sé qué me sorprendió más, si los cuarenta años que llevaba el libro en un cajón o las dudas que le suscitaba un texto que me pareció casi sublime, uno de sus mejores libros, sin duda, y uno de los grandes poemas elegíacos contemporáneos. En 2001 lo publicó Alción en Argentina y en 2004 Le Temps Qu’il Fait en Francia, en una espléndida edición bilingüe. Al año siguiente aparecería la primera edición del original de Maizal de gregoriano, escrito también a principios de los sesenta, en Adriana Hidalgo Editora, el primero de una fértil colaboración entre poeta y editor que le llevó a la impresión de varios títulos importantes, a la impresionante Poesía reunida (2008) y al libro que acabo de leer ahora, Diario francés. Vivir a través de cristal (2017), el primero publicado con carácter póstumo por su familia.
Antes de seguir con este hilo el laberinto de la memoria quiero detenerme en el recuerdo de una noche. En Barcelona. En aquella época venía cada mes de mayo para consultar con su agente, Carmen Balcells, la marcha de sus libros y con su editor en España, que le había publicado El hombre del Luxemburgo en 1997 y reeditado en Argentina la novela La cama de Aurelia en 1999. A raíz de estas ediciones el editor le había propuesto un contrato en exclusiva para que su obra se publicara completa entre España y Argentina. Todo estaba preparado para la firma durante su visita de aquel año. El día señalado habíamos quedado que lo recogería cuando saliera de la editorial y que nos iríamos a cenar para celebrarlo. Allí le esperaba, a la hora acordada, pero Arnaldo solo llegó en su leve apariencia física. Respeté el silencio y también el hecho de que prefiriera que no fuéramos a ninguna parte. Como en las mejores paradojas, arranqué el cuatro latas y anduve, no sé, varias horas dando vueltas por las avenidas mientras anochecía. En aquella época conducir por la ciudad aún podía considerarse un placer. Era ya una hora tardía cuando detuve el coche porque Arnaldo había empezado a hablar. De hecho, no había demasiado que explicar. El editor —en este caso, el empleado que editaba los títulos de la colección de poesía— le dijo que la editorial —en este caso, la empresa para la que trabajaba el empleado— se desdecía de todo lo pactado y no iban a publicar ningún libro suyo, ni siquiera los que ya estaban en marcha, ni aquí ni en Argentina. Quiero recordar aquella noche, en la calle Balmes, los dos sentados en el coche sin saber cómo digerir lo ocurrido. O qué hacer a continuación. Debió ser la primavera de 2002 o 2003, no sé. Un contrato parecido apareció poco después con la editorial argentina Adriana Hidalgo editora, y supuso la superación —a los 75 años— del doble obstáculo que había lastrado toda su vida de escritor: no solo el que sus libros hubieran permanecido décadas inéditos, sino también de que los títulos publicados habían aparecido en Francia y en francés, algunos sin siquiera edición bilingüe, como Maïs en grégorien (2003). Un poeta tan lejos de sus lectores.
Ahora, cuando los siete libros publicados por Adriana Hidalgo han aclarado definitivamente no solo su obra poética, sino también su obra de literatura infantil, aparece, póstumo, Diario francés. Vivir a través de cristal, el libro que he acabado de leer hoy, cuya edición había despertado en mí los recuerdos —llamémosle contexto— que preceden. Las dificultades de edición externas y la exigencia interna, los libros publicados y los libros inéditos por decisión propia. Diario francés —me gustaría decirlo cuanto antes porque la opinión me quema dentro— es una obra maestra de Arnaldo Calveyra. Con la que convivió —acaso la revisaba cada cierto tiempo, corregía minucias, dudaba y solventaba la duda devolviéndolo al cajón— los mismos años que he vivido, pues ambos, el libro y yo, compartimos edad.
El tiempo que recoge el Diario francés fueron los dos años con nombre propio en su biografía. Los conocía bien de su conversación, que allá por donde anduviera siempre se remontaba hacia ellos, como un epicentro biográfico y poético. 1959. Llega a París con una beca para estudiar a los trovadores —capítulo primero del libro—. Tiene un problema grave de salud que le obliga a la hospitalización —capítulo segundo— y después a un largo retiro en un paisaje de montaña —capítulo tercero—. Luego regresa a su vida parisina —cuatro capítulos siguientes—, y aunque en alguna ocasión piensa en volver «allá», Calveyra entrelaza la trama de amistades, cultura y política que le conduce, en 1960, a la decisión más determinante de su vida. No regresar a Entre Ríos. Aunque, una vez concluida la beca, tenga que vivir de las monedas que le dejan los turistas a sus dibujos con tizas de colores, copias de obras pictóricas célebres, sobre las aceras de Notre Dame.
Hay dos diarios en Diario francés. Las tres primeras partes conforman un diario poético. Posiblemente ni siquiera sea un diario, sino un cuaderno de anotaciones. Calveyra renuncia, desde el principio, a cualquier concreción del espacio o del tiempo —cuando aparecen son tan concretas, tan de un presente, que dan la vuelta a la idea diarística de una descripción: «Las doce. Y los peces tuvieron de pronto miedo del gran parque abierto, tan claro. El agua siguió brotando»—. Más que un ejercicio memorialista parece un adiestramiento de la mirada —una entrada dice: «Miradas, miradas, miradas»— en cada una de las tres vicisitudes que se han citado: descubrimiento de París, vida de hospital, sanatorio montañés. Arnaldo en sus anotaciones diarísticas aprende a sincronizar lo vivido con la escritura; es decir, realidad y lenguaje. Este aspecto resulta capital en un poeta que renuncia desde el principio a la escritura como descripción de la realidad y vira su poética hacia un lenguaje que interpreta, en el doble sentido de dar un significado a lo real, pero también al de traducirlo al idioma poético. Desde este punto de vista, el Diario francés se lee como el epicentro de toda la obra poética de Arnaldo Calveyra, cuyos títulos esenciales empiezan a ser escritos justo cuando pone el punto final a este dietario. Es decir, cuando ha sincronizado la mirada poética —lingüística— con la mirada existencial. Razón por la que el Libro de las mariposas, por donde había empezado este comentario, es un título emblemático: allí donde lo elegíaco exige en la mirada poética una exacta sincronía con la existencial: «No me has encontrado, me anduve empapando de rocío…».
Esta primera parte del Diario francés está llena también de anotaciones de poética, algunas de gran relevancia para la construcción artística que Calveyra iniciaba en su primerísima época parisina. Por ejemplo, ahondando en la idea esencial de su poesía: «Cuando el literato haya visto que en su oficio el hombre vale tanto como su lenguaje, una tranquilidad nos sobrevendrá: la de crear en el hombre. Quizá, la de encontrarle una nueva retórica, más simple, más despojada». Una formulación paradójica con su tiempo, la de una poética de vanguardia que ha de suponer un nuevo humanismo. La humanización (a través del lenguaje) de la deshumanización (del lenguaje).
Los cuatro capítulos finales del libro van adquiriendo un tono diferente. El poeta se convierte en cronista: «Escribo una especie de diario con mis impresiones de Francia. Naturalmente, podría llegar a ser buen periodismo». Las observaciones sobre la vida urbana, el carácter francés, lo argentino, el aquí y allá, las injusticias de la época… resultan al cabo un segundo aprendizaje poético. El moral. El conjunto de ideas que estructuran el pensamiento, cuya interpretación, eso permanece siempre presente, ha de resultar lingüística. Es decir, poética.