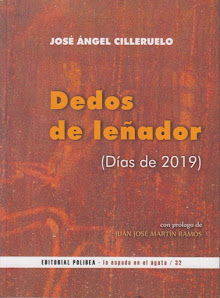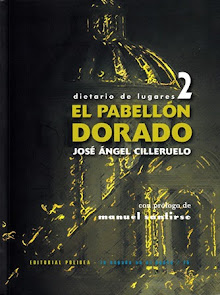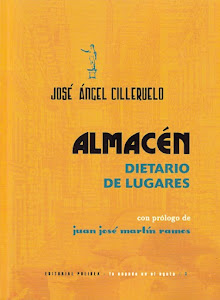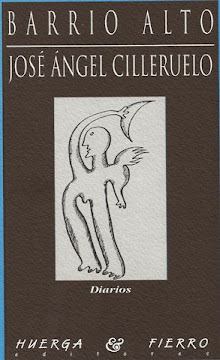1.
Existen épocas adánicas en las que artistas y escritores creen haberse
inventado el arte y la literatura. Algo así ocurrió en «los legendarios años
sesenta y setenta». La ironía del adjetivo le pertenece a Cynthia Ozick (1928),
novelista neoyorquina y audaz crítica literaria, que sigue pensando: «Para
asegurar el estatus de su subversión literaria, esas décadas se vieron
obligadas… a denigrar y despreciar, y a veces a hacer volar por los aires, a su
predecesora inmediata, la década del 50». Años —continúa— «mediocres,
constreñidos… conformistas, olvidables y rancios», según opinaban los adánicos recién
llegados entre aullidos y chascarrillos de autoestopistas. «La realidad fue
todo lo contrario, y de manera sublime. De hecho, fue la Era de la Poesía, una
exaltación y un pináculo; desde entonces no ha habido otro». Acierta Ozick, que
está pensando en T.S. Eliot y en W. H. Auden, pero a mí me parece que no existe
mejor presentación para un fotógrafo de los años 50 que no desentona escondido en la Era de la Poesía: Saul
Leiter.
2.
La fotografía es, en esencia, melancólica. Se suele creer que es porque muestra
el pasado. Quizá. En la fotografía analógica, que requería un tiempo entre el
disparo y la visualización de la imagen, parece ser así. Pero esa no es su
esencia; si no, hubiera desaparecido con la fotografía digital. Su inmediatez,
facilidad e ingente cantidad hace que esta ni siquiera tenga oportunidad de
reflejar el pasado. La gestión de tal volumen lo hace difícil. Pero, las buenas
fotografías digitales, entre tantísimas triviales, poseen un poso melancólico.
Es la melancolía del presente. Solo quien dispara puede entenderlo. Lo que
aparece en la imagen siempre es un instante que el sujeto no ha visto. De
hecho, porque no es posible verlo. La velocidad de captura de cualquier cámara
es tan rápida que refleja un fragmento de tiempo que el ojo humano no puede
distinguir. Sería como intentar contar décimas de segundo en un segundero
convencional. Entre un segundo y otro, no se consigue determinar una secuencia
sin el uso de las máquinas. Resulta imposible. Pero la cámara sí ve en esa
frecuencia lo que quien dispara no ha visto. Ese es su poso melancólico.
3.
Las fotografías de Saul Leiter muestran características idénticas a las de
poetas de los 50, como Auden: un trabajo formal intenso, minucioso, pero imperceptible;
una ironía constante y profunda, incluso metafísica; una proximidad cotidiana que
se manifiesta como una incesante fuente de sorpresas; y la presencia de un yo muy
sutil, que al mismo tiempo que se advierte, se desconoce: solo del yo se sabe que
se ha escondido.
4.
«Era la Era de la poesía, —recuerda Cynthia Ozick— precisamente porque todavía
será la era de la forma, cuando la forma, incluso si era abandonada, estaba
allí para ser abandonada… Y la forma… significaba, al fin de aspirar a lo
ilimitado, la presión de los límites». Es difícil no pensar en Saul Leiter al
seguir los pasos de este análisis literario. Hay en todas las tomas del
fotógrafo un control tan estricto de los límites de la mirada que permite que
fluya en su interior, como entregado a su propia improvisación, lo ilimitado en
la vida cotidiana.
5.
El recurso técnico —su manera de interpretar la era de la forma— más sorprendente es una suerte de doble encuadre.
Sobre el fotográfico, que suele ser el que establece las relaciones formales,
geométricas, en la elaboración de la imagen, Leiter traza un segundo encuadre,
que ya no se corresponde a la fotografía —incluso deja zonas extensas del
cuadro ciegas, sin imagen—, sino a la mirada. Un procedimiento que sobrepone al
encuadre de la cámara el auténtico encuadre del fotógrafo, que dispara detrás
de una cortina, en lo alto de un balcón, a través de una ventanilla de automóvil,
desde dentro o desde fuera de lo observado. Vilém Flusser (1920-1921), filósofo
de la fotografía, dejó pensada una acusación sobre el acto de fotografiar,
vinculado más a la programación de la cámara que a la voluntad del sujeto: «en
el gesto fotográfico la cámara hace lo que quiere el fotógrafo, y el fotógrafo
debe querer lo que puede hacer la cámara». Lo escribió en 1983. Treinta años
antes, Saul Leite ya se había planteado mirar
al margen del encuadre de la cámara. Se limitó a esconderse para fotografiar y
esa fue su manera de descubrir lo ilimitado.
6.
Flusser había afirmado también que «la condición cultural está encerrada en el
acto de fotografiar, no en el objeto fotografiado». Es una obviedad que aún no
parece haber aprendido nadie. A veces reviso las redes sociales donde personas
de toda condición cuelgan sus
fotografías: en la mayoría aparecen ellos, a distancias que impiden haber
alargado el brazo para tomarlas. Un retrato, ¿es la fotografía de quien posa o la de quien dispara? ¿O lo es de la marca de la cámara, como opinaba
Flusser? Obviedades teóricas que la práctica convierte en incomprensibles. No
es fácil, desde luego, desentrañar la subjetividad de quien dispara, pero
Leiter consigue en cada imagen que no se atienda a lo representado sino a aquellos
pensamientos que tuvo el fotógrafo en el momento de disparar desde su
escondite.
7.
Un elemento esencial de la poética de Saul Leiter es la devoción por lo
fortuito. El pensamiento filosófico de las generaciones anteriores a la suya
les llevó a pensar una historia posible que dinamitara el punto de vista
jerárquico. La intrahistoria. En el pensamiento fotográfico contemporáneo a aquel
movimiento intelectual primaba lo contrario, el posado. Obligado, es cierto,
por las exigencias de la cámara. Pero también la fotografía de exteriores mostraba
no solo el tiempo detenido, sino también construido. La ciudad de Eugène Atget
posaba para él durante las horas de la madrugada que elegía para mostrarla
completamente vacía. Leiter, que forzaba ángulos, empañaba cristales, daba
protagonismo a los reflejos, adoraba los paraguas, entorpecía la visión…
prefirió siempre lo ocasional a lo monumental. Esa es la frescura de su ciudad,
tan vital en la década de los
cincuenta como hoy mismo. Resulta sorprendente cómo en lo nimio de la vida
urbana descubre lo único perenne.
8.
Como fotógrafo formado en la segunda mitad de la década de los 40, las primeras
placas de Saul Leiter son en blanco y negro. Lo que sorprende en esta época
inicial es constatar que carece de clasicismo en su aprendizaje. Junto a las
incipientes fotografías urbanas, capta también interiores íntimos con desnudos
femeninos. No aprovecha, sin embargo, esta circunstancia sosegada para preparar
la toma, ni siente la tentación de crear una expresión concreta con la imagen.
Aunque tomadas en la misma estancia, se diría que son fotos robadas, disparadas
aprovechando un descuido de la modelo, mientras la cotidianidad trascurre a su
alrededor. Distorsiona encuadres, aleja lo que parece exigir primeros planos, o
acerca tanto la cámara como para que este declare su impotencia a la hora de
retratar un cuerpo. Prefiere mostrar gestos ausentes, posiciones abúlicas,
instantes de desidia. Se diría que aprende a ser vanguardista antes que a ser
fotógrafo.
9.
En los años 50 asume el color con naturalidad. Creo que no existe transición
más corriente en la historia de la fotografía. En 1946 Leiter había llegado a
Nueva York, desde su Pittsburgh natal, con tubos, lienzos y paleta de pintor. Y
ya en sus fotos en blanco y negro recurre a todo tipo de recursos (desenfoques,
granulados, contrastes) para conservar una impresión pictórica de la imagen.
Cuando llega el color, lo extiende por las superficies captadas con la misma
técnica, como si los objetos carecieran de cromatismo y fuera el fotógrafo
quien coloreara con tenues pinceladas cada detalle. Hasta es posible que en la
ciudad existan los colores de Saul Leiter, pero quien los admira cree que han
nacido todos de la paleta de pintor extraviada poco después de llegar a Nueva
York.
10.
Hay algunas buenas fotos con la imagen de Saul Leiter. Si un fotógrafo no sabe
a quién ha de dejar que le retrate, mejor olvidarlo. En la que prefiero ni
siquiera aparece con rostro joven y con la carismática Reflex TLR entre las
manos, sino que tiene 87 años y maneja una DSLR como cualquier turista con buen
sueldo. La foto es de Margit Erb, en 2010, y en ella aparece Leiter agazapado,
en una calle de Nueva York, tras una pared negra, con abrigo de invierno y
mejillas enrojecidas por el frío, no se sabe muy bien si el de aquel día o aún
por el helor de las nevadas en los años 50, de las que no se perdió ninguna.
11.
A las fotografías de Leiter se las puede considerar poemas no por el tema que puedan tratar, ni siquiera por la
sutileza o primor de sus tonos, sino por las implicaciones literarias que tiene
su lectura. Pondré un ejemplo: hacia
1950 fotografió desde un balcón (tal vez un segundo piso, porque permite que se
vea un fragmento de la baranda del primero) una calle nevada cubierta de
huellas: Footprints es el título. Por
el extremo superior derecho, de un encuadre vertical, está a punto de salir de
la imagen una persona (una mujer, parece) que camina bajo un paraguas rojo. La
foto es esa mancha superior roja, redonda, sobre una lámina blanca. La
experiencia visual de la foto no remite al clima ni a la vida urbana, sino
directamente a Perceval, quien vio cómo del cuello de una oca caían tres gotas
sobre la nieve que le recordaron el fresco color en el rostro de la amada. O
quizá recuerde unos versos de Luis de Góngora: «Invidïosa sobre nieve, / claveles
deshojó la Aurora en vano». O, ya en época contemporánea, evoque al rapsoda
sueco Bruno K Öijer, que vio cómo un ciervo herido lamía «pétalos rojos en la
nieve», o a las huellas rojas que deja en un poema Francisco José Martínez
Morán tras haber «pisado cristales con los pies / descalzos». En todo caso, el
mejor comentario de la fotografía quizá lo presagió un aullido de Miguel
Hernández sobre el helor de la madrugada: «El tiempo es sangre».