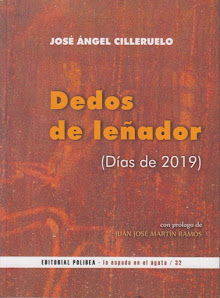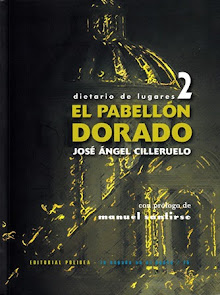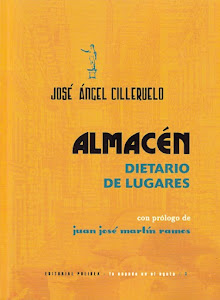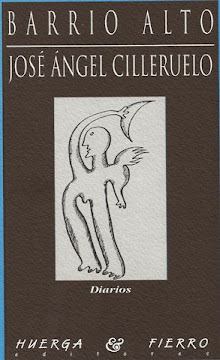Había ido a Oporto no sé muy bien a hacer qué. A alguna de las funciones que se atribuyen a los escritores, unas veces comerciales de sí mismo; otras, parlanchines de feria. En fin, fue en 2008. Lo que pasara debió de ocurrir un viernes, y el vuelo de regreso no salía hasta las ocho de la tarde del día siguiente. Me desperté el sábado en un hotel moderno y confortable, ese privilegio que se parece tanto a un internado. Disfrutaba de vistas al estadio del Dragão, donde juega el equipo de la ciudad. Era sábado y sobre el césped y en las gradas no había nadie, pero el magnetismo del rectángulo verde me fascinaba. Sobre todo, porque el resto aparecía cegado por unos nubarrones bajos, tenebrosos. Llovía intensamente. Eran las ocho de la mañana y bajé a desayunar. Ese fue el tiempo que le di a la tormenta para que descargara. Después había planeado recorrer el margen del Duero hasta su desembocadura. O algo así. Ideas.
A las nueve, diluviaba. Así que giré la cabeza y miré el interior. Un sillón cómodo, una pantalla plana —entonces no abundaban— con decenas de canales de televisión, en general inútiles, pero al ser tantos distraían. La víspera había comprado algunos libros. Los coloqué en una mesita, me tumbé bajo la ventana y abrí el primero. Un volumen de poesía. Quise creer que tras su lectura el cielo se hartaría de lanzar agua.
Las diez, había acabado el primer libro, pero no cesaba de chaparrear, y antes de abrir el segundo, encendí el aparato de la tele. Busqué un canal de música y dejé que la habitación se llenara con una melodía clásica. Tarareé. La tormenta debía de estar en las últimas y podría, por fin, salir a la ciudad. Al menos pasearía por el barrio antiguo, un laberinto de callejuelas junto al río. O cruzaría el puente. De momento, mi encierro era un lujo: sillón, música, vistas a la lluvia. Abrí la nevera y me serví una cerveza y una bolsa de cacahuetes salados. El segundo libro me esperaba. Después de cada poema, al levantar la vista para tomar un sorbo, admiraba lo confortable que resultaba la antipática mañana. Que ya no podía alargar su desmesura. No existe tanta agua en el universo como la que caía.
A las once miré al tercer libro que había comprado la víspera. También de versos. Cambié de emisora, estiré las piernas por la habitación, me asomé a la ventana. El rectángulo verde brillaba como una promesa en mitad de la niebla. Me tumbé de nuevo en el acogedor sillón y le di un ultimátum al cielo para que se despejara. Lo que necesitase para cerrar la última página del libro que había abierto, algo más breve que los anteriores.
Las doce me pillaron desprevenido, con los ojos cerrados, inmerso en las melodías que los altavoces del televisor me entregaban. Mi pequeño paraíso lejos de la lluvia. Ni me daba cuenta de la hora que era. Las doce. Y fuera, el aguacero arreciaba en lugar de amainar. Las doce. El sofá, la luz brillante de la lámpara sobre la página del libro, el climatizador, el baño. La hora en la que caducaban había llegado. La hora de dejar la habitación. Y diluviaba sobre Oporto. De repente me di cuenta de la extraña condición de los paraísos actuales. Una felicidad fácil, pero con horario. Asumí de modo estoico mi condición temporal en los disfrutes del mundo, guardé los libros, cerré la maleta en la que había de todo menos un paraguas y bajé a recepción para esperar el final de la tormenta infinita.
A la una sonó, entre el repiqueteo en tromba de las gotas, el teléfono. Mi amigo y poeta Jorge Gomes Miranda quería saber si me encontraba a gusto. No exactamente, fueron mis palabras, y le conté la peripecia. De inmediato dijo que acudía a rescatarme con la misma resolución que los bomberos abandonan el cuartel tras un aviso de catástrofe. Mi alerta posiblemente fuera solo de vacío. Le vi llegar desde la puerta acristalada del hotel, enfundado en un impermeable y con dos paraguas en la mano, justo en el momento en el que se convertían en inservibles. Ya en el vestíbulo, la luz se abrió sobre el asfalto, delante de nosotros, como si alguien hubiera apretado un interruptor.
Hoy me ha escrito Jorge Gomes Miranda. Una noticia sorprendente porque hacía once años que no sabía nada de él. Casi desde que nos despedimos aquella tarde de nubes bravuconas. No porque nos enfadáramos, al contrario, sino porque mi amigo necesitaba desaparecer. Hay una pequeña tradición de escritores que en un momento u otro han necesitado borrarse de la realidad cultural. Por desgracia no me he podido incorporar nunca a esta tradición porque creo que aún no he aparecido en ninguna parte. Ni siquiera cuando me han invitado a padecer en la feria de las vanidades de la cultura. Pero mi amigo Jorge, que había publicado con cierto éxito unos quince libros de versos en trece años, uno traducido al español, necesitaba un tiempo consigo mismo y con su escritura. Sin ruido. Sin distracciones. Lejos de todos, incluso de quienes fuimos sus amigos. Y desapareció. Y ahora ha vuelto. En su carta me recuerda el paseo que dimos juntos tras acudir a mi rescate. Cuando para mí acababa el aguacero, no supe verlo entonces, para él empezaba un diluvio que anega todo. El día siguiente de aquel sábado de 2008 por fin ha llegado. Es hoy.