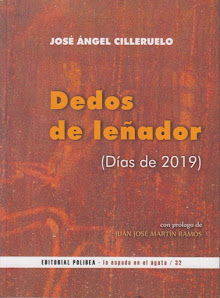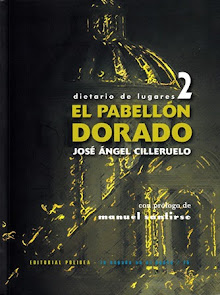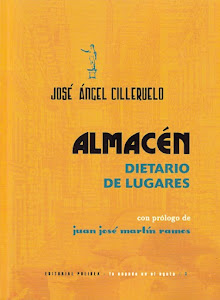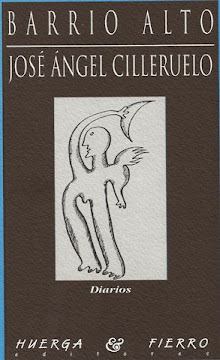Anoche vi
«El rayo verde» (Le Rayon vert), de
Eric Rohmer. Aún recuerdo lo impactado que salí del cine tras verla por primera
vez, sería hacia 1986, porque entonces Rohmer se estrenaba enseguida. Creo que
es el director más generacional que conozco. En los ochenta, cada película suya
era esperada con ansiedad y celebrada con colas en la puerta de los cines. Y
con horas y horas de conversaciones, después, más extensas y densas que las que
se habían contemplado en pantalla. Es posible que hasta en alguna de esas
tertulias de café afirmara que Rohmer era el director que más me interesaba.
Luego se acabaron los noventa y la vida siguió ya sin el impacto de sus
películas. Sin que nadie lo citara ni lo programase. Así que cuando he visto en
cartelera «El rayo verde», tal vez mi favorita, me he lanzado como quien
descubre un álbum de fotos (de fotos) perdido en un armario.
Ahora que lo miro con ojos arqueológicos
compruebo que como director no parece haber superado el primer curso de
lenguaje audiovisual. Como un alumno novato, coloca la cámara delante de la
mesa donde están sentados los actores, dice (o diría) «Acción» y solo corta el
plano («Corten», habrá dicho) cuando la conversación se ha extenuado por
completo. Es lo que hizo mi grupo en el primer ejercicio del primer cursillo de
cine al que asistí. Una compañera plantó la cámara delante, otra y yo nos
sentamos en un banco y empezamos a hablar sobre un asunto del que habíamos
hecho un breve bosquejo. Cuando se acabó la charla ficticia, cortamos. Yo no me
acordé de Rohmer luego, cuando el profesor de lenguaje audiovisual nos explicó
cómo se filma un diálogo en plano contraplano. Una clase que el director
francés se había saltado. Y bien que hizo. Aunque el profesor afeara nuestro
ejercicio, a mí esta única vez en la que me he expuesto delante de una cámara
me pareció un homenaje al cine que admiré no como un espejismo del tiempo, sino
como su espejo.
Lo que disfruto de «El rayo verde» treinta
y cinco años después es el identificar en los diálogos el sentido de las
conversaciones propio de aquella época. Pero no en la pantalla, sino entre el
público, en sus relaciones personales. Es solo una intuición y no sé si sabré
concretarla. Delphine, el personaje principal, interpretado por Marie Rivière,
construye su propia identidad a través de sus dubitativas confesiones frente a
los demás. No parece hablar desde sus convicciones (ni siquiera cuando
justifica desastrosamente su repudio a comer carne), ni desde lo que conoce de
memoria por haberse convertido ya en su «relato», sino que se va creando como
persona poco a poco en cada una de las diversas conversaciones que mantiene,
improvisando sobre quién es y qué espera de sí misma. Carece de un relato
apriorístico, lo descubre al hablar. Las dudas, pero también las
contradicciones constantes, la ausencia de criterio en sus decisiones, la
timidez como estrategia defensiva… no los identifico ahora con una personalidad
de ficción concreta, sino como la esencia misma del conversar que se vivía como
habitual en la década de los ochenta. No se hablaba para informar de lo que uno
sabe, ni para imponer una visión del yo o de su realidad, sino para hallar, en
el diálogo, quién es exactamente uno mismo. La conversación como método de
conocimiento.
Hoy
todo parece más codificado y nadie pronuncia nada que no esté repitiendo.
O tal vez solo sea una impresión mía. El caso es que el plano fijo de «El rayo
verde» me ha devuelto no solo el sabor de mi juventud, sino su hermenéutica, es
decir, el modo de interpretarla.