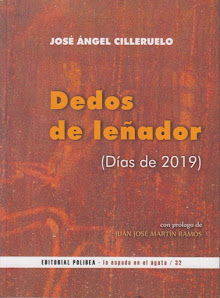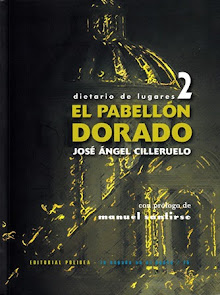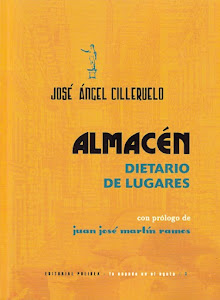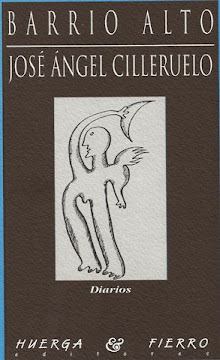Sentado en la sala familiar evoco, primero, las voces de los tres que fuimos niños jugando alrededor de la gran mesa que un tiempo la presidía. También el sonido del tecleado de mi máquina de escribir. Me gustaba salir al comedor. Sentarme en mitad de la mesa y extender los papeles, borradores, libros a mi alrededor. En una esquina, sentada en el sillón mi abuela tejía. Una bufanda. Hacía bufandas para toda la familia. Era su escritura y la mía, acompasadas.
Hoy
la mesa ya no está. En su lugar, una alfombra. Estoy sentado en el sofá junto a
mi madre, que posee ahora más edad de la que tenía mi abuela cuando vivía en
casa, pero sigue siendo, obviamente, más joven que su madre. Las edades solo
tienen corporeidad en el ámbito administrativo, en la mente mantienen una memoria
muy diferente. Cuando mi madre y yo nos quedamos en silencio resuenan en la
sala dos versos de Antonio Machado: «En la tristeza del hogar golpea / el
tictac del reloj. Todos callamos».
El que
ahora oigo golpear es un reloj de mesa que mis padres compraron hace décadas,
nada más venirnos a vivir a este piso. Luce un paisaje dieciochesco en la
esfera y un péndulo sonoro camina lo mismo que retrocede por debajo, entre
cuatro patas doradas y casi salomónicas. Las casas de antes poseían, como pieza
imprescindible, un reloj de pared o de cómoda en un lugar privilegiado. Era una
especie de dios tutelar. Tengo la impresión de que ocupaba el mismo espacio que tuvo el pequeño altar o figura de santo protector en las casas
dieciochescas. El siglo XIX trajo una nueva religión, la exactitud del tiempo,
que acabó por sustituir la abstracción del cielo. Una ordenanza obligaba a
situar un reloj delante de la Casa Consistorial. Como frente al ayuntamiento
solía alzarse la iglesia, los campanarios se convirtieron en relojes. Los
símbolos siempre superan las normas. Donde no existía iglesia, resultó aún más
emblemático, se constituyó una torre monolítica coronada por el reloj.
Suena el reloj de péndulo en el silencio de la sala, entre una frase y otra, pero ya ha perdido su lugar dominante. La religión del siglo XX fue el televisor. Cuando llegó a casa el primero, mi padre retiró el reloj a una esquina y colocó el nuevo aparato en su lugar. Exilio desde donde sigue disgregando el tiempo como el panadero que en el obrador arranca pedazos de masa para convertirlos en panes. El tiempo ha dejado de ser ese pausado transcurrir fluvial. Ahora bajo los puentes solo fluyen autopistas. El pausado ir y venir del péndulo se ha quedado obsoleto. Demasiado lento. Las personas, cuando se compran un reloj de muñeca solo exigen dos cosas, un diseño atractivo (sobre extravagante) y que tenga cronómetro. Los minutos se han quedado como un vestigio decimonónico. Pero lo más triste es que aquella tristeza machadiana ahora se anhela sentir como una utopía. Paradójico destino el de quien admira a los poetas de hace cien años por presagiar el nuevo tiempo y se esfuerza en custodiar el tiempo antiguo.