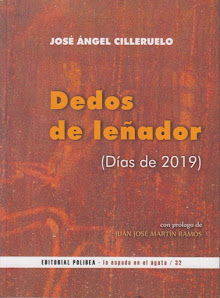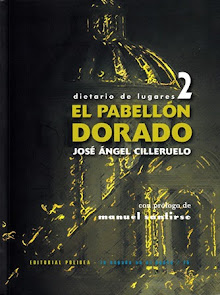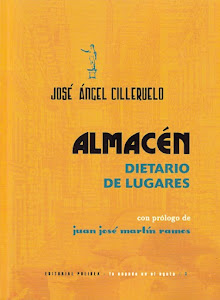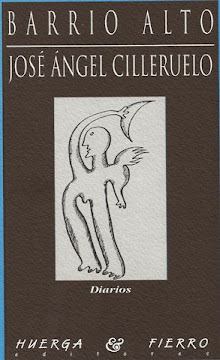Existen tres o cuatro tipologías de plaza. Por antonomasia lo son las que poseen una personalidad urbanística autónoma, bien sea su origen un plano o un uso colectivo en el curso del tiempo. Hay otras cuyo carácter urbanístico depende o está vinculado a un trazado, como calles que se ensanchan sobre el plano para albergar un recinto más amplio. Ambas son modelos de plazas urbanísticas, pero la plaza Masadas no es encrucijada de calles ni se encuentra en el mapa con una identidad urbanística propia, sino que ocupa el mismo terreno que las islas de edificios adyacentes, con la única salvedad de que la fachada principal de las construcciones de la plaza no da a las calles que la rodean, sino hacia su patio interior. Es una plaza con ideación arquitectónica. Su emblema son los pórticos neoclásicos que la conforman como espacio. Que enseguida perdió su condición de centro y adquirió la de mercado cubierto, que mantuvo durante algo más de un siglo, hasta que a finales del siglo pasado lo derribaron y recuperó su alma de plaza.
El nombre procede del propietario de los terrenos cuando su uso era agrícola, Can Masadas, y la plaza porticada fue proyectada en 1877 por el heredero como centro de la urbanización de la antigua finca. El espíritu de la ciudad diluyó aquel pequeño núcleo de Masadas del XIX en un barrio obrero mayor, del XX, construido en el camino entre San Andrés y Barcelona, con un importante relieve industrial, La Sagrera. Ahí se instaló en 1908 la fábrica de automóviles Hispano Suiza, que en 1946 fue sustituida por la de camiones Pegaso, hoy un parque urbano. En La Sagrera, cerca de la plaza Masadas, vivió el poeta Juan Carlos Mestre en su época de estudiante. Su calle procedía de la urbanización del camino de acceso a una de las antiguas industrias de la zona, que en los años ochenta seguía en activo. Cuando la fábrica abría las puertas evacuaba una columna de obreros uniformados con monos azules y manchas de grasa en rostro y manos, idéntica imagen a la que consagraron cien años antes los hermanos Lumière como inicio del cinematógrafo. Una salida que coincidía a menudo con la del poeta de su casa, vestido con traje blanco de lino, corbata estrecha, de hilos brillantes y nudo oriental, sombrero panamá y una cartera de mano, de piel, con papeles y libros, sin que jamás pensara que, al avanzar juntos, ni unos ni otro desentonaran.
La plaza Masadas no admite transeúntes. Se accede a su recinto porticado para permanecer. Dependiendo de la edad, de mayor a menor, se va para sentarse en un banco, ocupar una mesa en la terraza de un bar o jugar al escondite por toda la extensión cercada, segura, de la plaza. Es lo que le otorga un significado más arquitectónico que urbanístico. Se está, no se transita. Las personas, sean mayores o niños, al confluir, intuitivamente conforman círculos. No se observan en sus movimientos de interior líneas paralelas de exterior. Mi familia, en la edad infantil de los nietos, celebraba en una terraza los aniversarios que caían durante las estaciones amables. Alrededor de una mesa con refrescos, nos reuníamos abuelos, hermanos y niños con la misma intimidad y confianza que si estuviéramos en el patio de una antigua casa solariega, de las que la ciudad densa ya olvidó construir hace siglos.