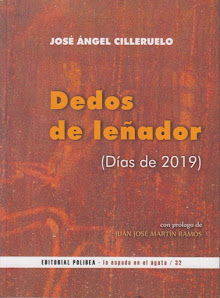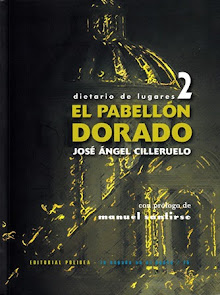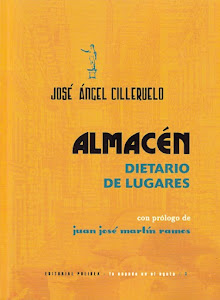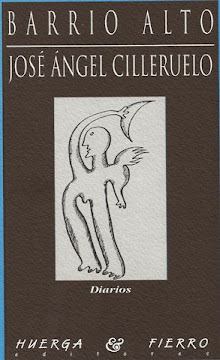Ya he sido en otra época algo más goloso de lo que aún soy. Ahora me modero. El poeta Alberto Pimenta me enseñó en Lisboa la manera adecuada de ser goloso. Mi amigo adoraba el chocolate. En el supermercado podía pasar media hora mirando y memorizando cada tableta: origen, composición, tanto por ciento de cacao. Un erudito. Cuando iba a comprar con él y quería darle un poco de prisa, cogía una que me parecía buena y la colocaba en el carro. ¡No, qué herejía había cometido! La sacaba de inmediato y la devolvía a su estante. Nunca lo vi comprar chocolate. Un día me contó que de niño le encantaba, pero no podía comerlo porque era un producto caro, que en su casa solo compraban en contadas ocasiones y se servía como excepción. Eso sublimó su pasión por el chocolate ya para siempre. Pero ahora que conseguir una tableta es algo común, podría incluir chocolate en todas las comidas, lo que resultaría, por cierto, poco conveniente para su salud. Se libera, me confesó aquel día, del intenso deseo de chocolate intentado saberlo todo, pero sin consumirlo. Y así, también, cuando come una pastilla convierte el día en festivo. Como esos poetas que no son lo suficientemente buenos para publicar su obra y se convierten en admirables estudiosos de obras ajenas. Algo así. Aquel día, cuando me lo contó, no entendí nada, claro. Era joven —él entonces rondaba mi edad actual— y no quería saber nada de restricciones. Pero con el tiempo recordé la lección y he comprobado su utilidad: de lo que me gusta termino sabiendo mucho, pero consumo lo mínimo, de modo que aquello con lo que disfruto constituya siempre un acto singular. No una adicción. ¿Qué gracia tiene comerse un helado cada tarde? Mejor solo aquel día en el que el helado lo convierte en un acontecimiento.
25, martes. Agosto. Didáctica del oxímoron. Práctica del epigrama, 18
Llevo el coche al mecánico. Me atiende en el concesionario un tipo con un mono moderno, impoluto, que deja ver debajo camisa blanca y corbata. Le miro las manos y me da la impresión de que si su hijo le pidiera que le arreglara la bicicleta le daría cincuenta euros para que fuera al mecánico. Es curioso, nadie querría ser atendido por un médico con las manos sucias y creo que un mecánico con las manos limpias produce una desconfianza semejante. Recuerdo a los mecánicos de coches de antes, en una imagen casi cinematográfica por su precisión. Mi padre arrimaba el morro del coche a la puerta umbría del taller (titulado siempre con el nombre de pila del mecánico) y de las sombras aparecía un tipo avinagrado, con un mono lleno de grasa, limpiándose las manos sucias con un extraño trapo formado por jirones o recortes de una tela algodonosa, un trapo plural en su composición, pero unánime en la cantidad de grasa acumulada en cada uno de los flecos. Y mientras se acercaba y gruñía algo parecido a una pregunta, el mecánico seguía limpiándose concienzudamente las manos con la suciedad personificada en la tela. Creo que no he olvidado la escena por el carácter didáctico que tenía. Ahí aprendí, antes que en Góngora, el impactante valor del oxímoron.
24, lunes. Agosto. Los números babilónicos. Práctica del epigrama, 17
En el mercado, una de las cosas que más me gusta comprar es una docena de huevos. Y no solo porque los puestos donde los venden sean pequeñas instalaciones de arte conceptual. El cómputo de los huevos me maravilla cada vez que lo pongo en práctica. Es un pequeño milagro de permanencia en un mundo en el que todo parece apremiado a cumplir la condena temporal a la desaparición. Seis o siete milenos después, desde el Neolítico, se mantiene en esa humilde docena de huevos que me asientan en dos cajas con seis huecos el sistema numérico mesopotámico. El sexagesimal. Contaban de seis en seis, por cierto, como dicen que hace el diablo. Y aún se continúa practicando en algunas contabilidades campesinas. Horacio, en el más célebre de sus poemas, le aconseja a su amiga Leoconoe: nec Babylonios temptaris numeros («no consultes los números babilónicos»), ya por entonces usados solo por poco recomendables adivinos y augures. Aunque sigamos contando las horas como 24, múltiplo de seis, y lo escalamos los segundos en 60, igual que los minutos de cada hora vivida, no siempre somos conscientes del origen de cuanto nos rodea. Disfruto al percibir en lo cotidiano esas permanencias, son una forma de sentirse menos solo en la Historia.
12, miércoles. Agosto. El significado. Práctica del epigrama, 16
Leo cómo Maurice Merleau-Ponty establece equilibrios en la cuerda floja entre escritura y pintura. No hay demasiados puentes entre ambas disciplinas, pero los espejismos son tantos que resulta apetitoso esclarecerlos. El más interesante para mí —el papel de lo incomprensible—, no se menciona en su investigación sobre el sentido. Admiro, sin embargo, su facilidad para desasirse de los tópicos con el fin de descubrir los sentidos que emergen en el instante mismo de la creación. Un «no-significado» previo que el arte, la pintura o la escritura, al concretarse, transforma, ante la mirada del lector de cuadros o de poemas, en una significación. Ante una mirada diestra en convocar significados cuando actúa. Pienso entonces en cómo puede encajar lo incomprensible en este esquema de Merleau-Ponty. Un no-significado que no permita la transformación, pese a convertirse en significante. Una forma no permeable que adopta la no-significación como sentido propio. O más ajustado, como jirones de sentido: trazos desconocidos y trazos intuidos, junto a los trazos identificados. Una no-comprensión que avanza por el mismo camino de lo comprendido, con la única diferencia de que no admite, como ocurre con lo entendido que se admira a lo lejos, el olvido de sus formas inmediatas. Un camino que el lector recorre contemplando solo el suelo de guijarros que pisa, sin que el paisaje que no se desvela le despierte el mínimo interés.
8, sábado. Agosto. Práctica del epigrama, 15
Las nubes parecen en ocasiones hombreras de una americana de galán clásico cuando el cielo sostiene ese brillo acrílico de los forros y las personas no son más que la pelusa acumulada en los bordes. ¿Y el epigrama, entonces, qué es? Obvio: la «hombrera», palabra que ha permitido derivar el pensamiento hasta la pelusilla.
7, viernes. Agosto. Narcisos. Práctica del epigrama, 14
De la mayor parte de las palabras que se usan en una conversación no se recuerda cuándo fueron aprendidas. Ni, en general, parece que ese olvido importe lo más mínimo. Quizá por eso resulte relevante que dentro del significado de algunas escasas palabras, por acaso, cada cual haya incorporado la imagen del momento en el que las conoció. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuándo aprendí a reconocer la palabra narciso. O, más exactamente, cuándo aprendí a identificar las flores con ese nombre. Fue en Lisboa. Era un estudiante de letras y un muchacho urbano. Miraba a mi alrededor las flores y los árboles y pensaba que tenía una burbuja en mi cabeza llena de aire. Un día de invierno, sería enero o febrero, me sorprendieron unas flores amarillas que vi en un parterre lateral, decorado con azulejos de época, en la Avenida Liberdade. Me acompañaba un conocido que trabajaba como administrativo en la embajada y estudiaba portugués conmigo. Era unos años mayor que yo, y cuando me vio entretenerme con las flores me dijo, didáctico: «Son narcisos». Nunca he olvidado las flores, su nombre ni aquel invierno. Todo junto forma parte ya de un único significado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)