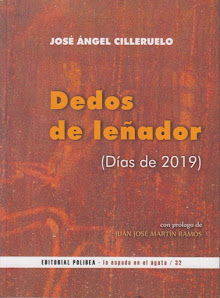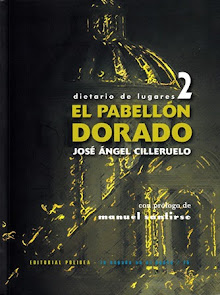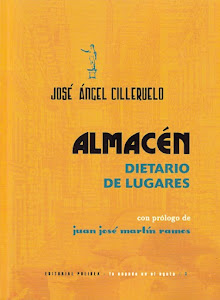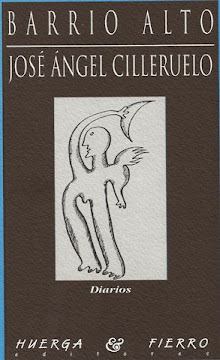En la radio escucho las declaraciones de un psicólogo: «Que ocurran juntos dos eventos no significa que ambos estén relacionados». Los dos «eventos» a los que se refiere son la vacuna y el trombo. Los diccionarios etimológicos anotan el origen latino del término: eventus (lo que llega, acaecimiento). Un significado con el que ha transitado los siglos sin pena ni gloria, aunque con un hijo ilustre: eventual, que ha hecho fortuna en las últimas reformas laborales. Pero me temo que no es este el «evento» que ha colonizado la lengua en la última década, sino una traducción literal del inglés event (algo de importancia que sucede u ocurre, una ocasión pública planificada, las partes de una competición…). Enseguida se percibe que son significados no compatibles con el eventus latino porque nunca hubieran dado vida a un adjetivo como «eventual». Se trata de una de esas palabras que, con cierta edad, uno ha visto llegar por primera vez, incrementar su uso y desertizar la lengua hablada (la escrita no sé, porque no suelo leer a quienes se especializan en eventos), como la del psicólogo que no sabe designar, en la lengua en la que habla, qué tipo de acaecer es una vacuna o un trombo. Una plaga más, como tantas padecidas últimamente: el cangrejo americano, el mosquito tigre, la abeja china…
La
plaga es foránea, pero el defecto es autóctono. La selección léxica, qué
palabra es la adecuada para cada significado que se desea expresar, requiere un
esfuerzo. O mejor, una suma de esfuerzos, desde conocer las palabras hasta diferenciar
sus concreciones. Para este arduo recorrido la lengua ha inventado sus propios
atajos: «todos, cosas, muchos, gente…». Los términos que casi no designan nada
y que se adecúan a cualquier sentido. No está mal usarlos, claro, ahorran
energía. Lo que está peor es importarlos: un anglicismo semántico, un genérico
que ha extinguido en el vocabulario de cada vez más personas una docena larga
de palabras concretas (acto, recital, actuación, fiesta, celebración, gala,
velada, festejo, recepción, ceremonia, espectáculo… incluso, según veo, diagnóstico). Una metonimia, tal vez, de
lo que esté ocurriendo con el pensamiento: el talento tradicional cada vez más
olvidado, el raciocinio culto menos atractivo, la atención por lo que ocurre
en vías de desatención: que vivan los genéricos facilones, y sobre todo que
vivan los eventos. Después de todo,
la vida no es más que un fenómeno eventual.