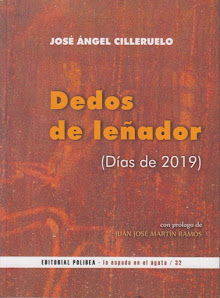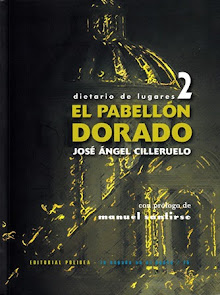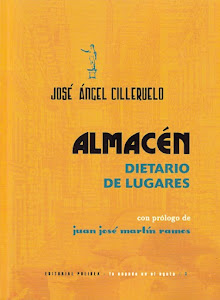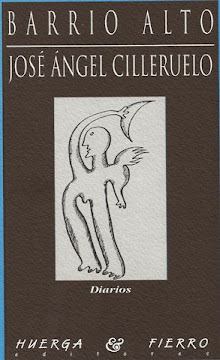Añorada Geraldine, recibí tu
carta hoy hace una semana. Me la entregaron en mitad de la marcha hacia la
posición que ahora ocupamos, mientras nos avituallaban en un pueblo de montaña
para que nos alimentáramos más tarde, de camino. El cartero militar la llevaba
atada con una cuerda, junto a las destinadas a mi regimiento, y envuelta en un
paño raído y pringado de barro. La de días que la llevaría a lomos de la mula
con la que se desplaza por las líneas del frente. Pensé de inmediato en el frío
y en la humedad que habrá padecido tu caligrafía hasta alcanzar el calor de mis
manos. Pero lo importante es que llegara. Ni siquiera la pude abrir allí mismo,
ni tampoco hice nada por intentarlo. Preferí guardarla en el pequeño macuto que
llevo siempre cruzado sobre el pecho y seguí la ruta. A veces, en los días densamente
nublados, se abre un mínimo agujero entre nubarrones y se cuela un único rayo
de sol que ilumina solo un pedacito de paisaje: unas matas, un árbol, un
ruiseñor en la rama y el charco que lo refleja. Eso exactamente es tu
carta.
Me
pides que te cuente aventuras de la guerra, pero a mí solo me apetece oírte
hablar de música, de conciertos, de piezas que has empezado a ensayar. Pero no
me cuentas nada. Cómo me gustaría que me explicaras qué se sabe de Debussy,
¿cómo anda de salud y de ánimo? ¿Has conseguido escuchar «En blanc et noir»? Lo
que daría por oír los detalles de tus impresiones. ¿Conseguiste asistir al
estreno del «Trío en la menor», de Ravel? Son obras con las que sueño. Las
imagino atravesadas por el genio y por el lamento. Las reconstruyo con las
notas que desconozco y suenan en mi cabeza con una melodía enteramente
inventada, pero algo me dice dentro que en verdad son las obras que nunca he
oído las que oigo. Algún día debería anotarla en mi cuaderno directamente desde
la ensoñación, hace tanto que no veo un piano que ya solo suena mi
memoria. Y los disparos de fusil y las
ráfagas de las ametralladoras y las granadas de mano y los obuses lanzados por
enormes piezas de artillería. La cacofonía de la guerra.
Pero
me pides que te hable de ella, como si al marido sorprendido en un amor ilícito
la esposa le rogara saber cosas íntimas sobre la amante casual, y a mí no me
queda más remedio que, amedrentado por la infidelidad de no estar ahí contigo,
relatártelas. Verás. Te voy a definir la guerra en la brizna de hierba de un
episodio. Anteayer estuvo lloviendo todo el día. En la trinchera corría a su
antojo un palmo de agua y de una parte a otra se caminaba chapoteando. Por más
que amontonaran sacos en el alféizar de las salas y de los cuartos, al haber
sido excavados por debajo del nivel del corredor, también estaban encharcados.
Al anochecer, los que acababan la guardia se pegaban a las paredes y allí se
quedaban adormilados, en pie, como sonámbulos. Algún listillo se subía a la
boca menguada de un tonel de municiones y dormía encogido como un estilita.
Cuando oí mi nombre en la boca del cabo para las patrullas de vigilancia
nocturna respiré con alivio. Al menos tendría entretenimiento para las largas
horas de la húmeda vigilia. En la batalla se aprende que no es más peligrosa la
noche que el día. Al contrario. La noche encubre. A otro y a mí, el teniente
nos envió al extremo oriental, al pie de las posiciones enemigas, para que
controláramos una parte de la alambrada que había sido reventada por su
artillería. La noche estaba húmeda, pero tranquila. La tormenta había pasado. Era
como haber salido el último de un baile, cuando ya solo quedan por el suelo
envoltorios de caramelos y cigarros a medio consumir.
Nos
acercamos al lugar a donde debíamos apostarnos bajo el amparo de unos
nubarrones densos que pintaban la noche con oscuridades absolutas. Por el
impacto de un obús, dos postes habían saltado por los aires y los alambres
dibujaban un cuadro al gusto de los futuristas. En el silencio de la noche nos
llegó, enredada en la brisa, que la sentíamos de cara, el rumor lejano de una
conversación. En alemán. El enemigo también parecía tranquilo, voces sosegadas,
discursivas. Un hombre que le confiesa sus temores y aprensiones a su compañero
de armas. Un clásico de las guardias nocturnas. Así pasaba el tiempo. Nosotros
dos, al acecho, en silencio. Me entretenía tratando de convertir en notas la
brusca melodía de la lengua alemana que me llegaba a los oídos. No comprendía
las palabras, en absoluto, pero de repente sí sabía lo que estaban diciendo:
«Ya no serás mi hija jamás». Uno de los dos alemanes, con voz impostada a
propósito de soprano, se había puesto a tararear el aria de la Reina de la
Noche, de Mozart, que alguna vez te había oído cantar a ti, con sus caracoleos
vocales, o quizá su cacaraqueo cósmico, no sé bien cómo decirlo. Me daban ganas
de salir del matorral tras el que lo escuchaba y correr a sumarme al coro. Y
abrazar al alemán y a brindar con él por Mozart.
Pero
lo que ocurrió a continuación se despeñó delante demasiado rápido como para
comprender sus consecuencias. De repente, sin que lo hubiéramos previsto, al
nubarrón le pareció oportuno largarse a otra parte, y dejó luciendo, en mitad
del cielo, una extraordinaria luna llena que fue igual que cruzar por delante
del Moulin Rouge una noche de sábado. Los dos alemanes estaba mucho más cerca
de lo que habíamos creído. Apenas a un tiro de piedra. Apoyados en sendos fusiles,
uno cantaba y el otro fumaba, ambos distraídos. Nosotros estábamos un poco
menos cómodos, pero igualmente relajados. Nos vimos, de golpe, unos a otros, cara
a cara. El pavor se impuso en los movimientos. Ellos trataron de montar sus
armas. Nosotros las manteníamos montadas. Nadie nos había disparado. Ni
siquiera les dio tiempo a levantarnos la voz. Tampoco teníamos previsto hacer
lo que hicimos. Fue un acto reflejo. Como quien se sienta a un piano y sin
pensarlo teclea las notas del «Para Elisa». Estaban tan cerca que solo se
libraría quien disparara antes. Y disparamos nosotros. La conversación que
interrumpieron las balas era amable y cálida, musical incluso, pero intempestiva
en un tiempo de guerra. Podríamos haber sido nosotros los que charláramos, o tal
vez cantáramos, de haber llegado al puesto antes que ellos. Uno lanzó un breve
aullido, el otro cayó al suelo con el cigarrillo aún en la boca, iluminándole
la mueca del final.
Me
había prometido no contártelo. Hablarte solo de música, de arte, de proyectos
para cuando este absurdo acabe. Pero lo dejo para la próxima carta. Un beso.
Tuyo, Eugène.