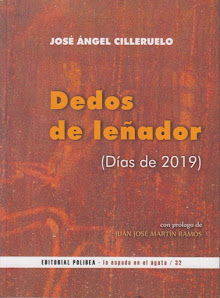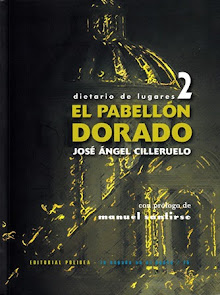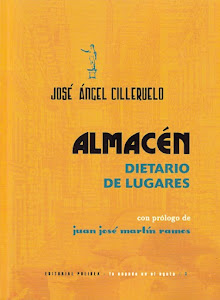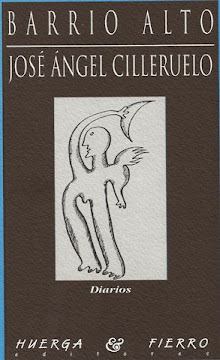1.
Vi a Christa Leem actuar tres o cuatro veces. La primera es la que mejor recuerdo. Debía de ser muy joven, pongamos que acababa de cumplir los dieciocho años. Apareció por Barcelona un primo, algo mayor, que estaba haciendo la mili. Me pidió que le llevara al Molino. Le di largas, porque ni siquiera sabía muy bien qué era El Molino, pero no me resultó fácil distraerle. Así que nos fuimos los dos al Paralelo. A media tarde. Pagamos una entrada que no resultó tan cara como imaginaba, y nos sentamos en platea. En el público, que ocupaba la mitad más o menos de las plazas, llamábamos la atención. La mayoría eran jubilados que no cesaban de hablar entre ellos, como conocidos en el bar de toda la vida. Por el escenario iban saliendo vedettes del teatro, y también lo que supuse bailarinas del cuerpo de baile, a hacer sus números individuales de cabaret. Sin argumento, sin estructura. Una actuación tras otra. Salía alguien, decía un nombre, se alzaba el telón y cada cual bailaba, cantaba o contaba chistes a su aire. Las más veteranas se veía que actuaban con los ojos cerrados, y las más jóvenes se equivocaban en lo más simple. Una manera de pasar la tarde, ellas mientras aguardaban la función de la noche y el público, sin dinero para la actuación verdadera. La presentadora, o presentador, ya no lo recuerdo, dijo «Christa Leem» y no le presté ni la mínima atención al nombre. Se alzó el telón y lo que ocurrió a continuación sigo sin entenderlo. No supe muy bien qué hacía ahí aquella bailarina. No tenía ningún atractivo físico, no buscaba ninguna empatía con los abuelos de platea, ni los miraba. De súbito, su cuerpo se trenzaba, cumplía inauditas agitaciones, figuras inverosímiles, todas de una belleza y una armonía hipnóticas. Nunca había visto bailar de una forma tan portentosa. No era el único, la platea se silenció por completo y cuando salió de escena, sin casi saludar, estalló una ovación en la que mis manos se convirtieron en un martillo neumático. Nada más bajar el telón corrí al vestíbulo y anduve buscando entre las fotos de las vedettes aquella que acababa de ver. Regresé a mi asiento y le grité a mi primo del pelo rapado: «se llama Christa Leem». Luego la vi, ya acudiendo a su espectáculo, algunas veces más en la Cúpula Venus. Y en cada una de las ocasiones tuve idéntica exaltada sensación. Que, por cierto, jamás he vuelto a experimentar frente a un escenario.
Vi a Christa Leem actuar tres o cuatro veces. La primera es la que mejor recuerdo. Debía de ser muy joven, pongamos que acababa de cumplir los dieciocho años. Apareció por Barcelona un primo, algo mayor, que estaba haciendo la mili. Me pidió que le llevara al Molino. Le di largas, porque ni siquiera sabía muy bien qué era El Molino, pero no me resultó fácil distraerle. Así que nos fuimos los dos al Paralelo. A media tarde. Pagamos una entrada que no resultó tan cara como imaginaba, y nos sentamos en platea. En el público, que ocupaba la mitad más o menos de las plazas, llamábamos la atención. La mayoría eran jubilados que no cesaban de hablar entre ellos, como conocidos en el bar de toda la vida. Por el escenario iban saliendo vedettes del teatro, y también lo que supuse bailarinas del cuerpo de baile, a hacer sus números individuales de cabaret. Sin argumento, sin estructura. Una actuación tras otra. Salía alguien, decía un nombre, se alzaba el telón y cada cual bailaba, cantaba o contaba chistes a su aire. Las más veteranas se veía que actuaban con los ojos cerrados, y las más jóvenes se equivocaban en lo más simple. Una manera de pasar la tarde, ellas mientras aguardaban la función de la noche y el público, sin dinero para la actuación verdadera. La presentadora, o presentador, ya no lo recuerdo, dijo «Christa Leem» y no le presté ni la mínima atención al nombre. Se alzó el telón y lo que ocurrió a continuación sigo sin entenderlo. No supe muy bien qué hacía ahí aquella bailarina. No tenía ningún atractivo físico, no buscaba ninguna empatía con los abuelos de platea, ni los miraba. De súbito, su cuerpo se trenzaba, cumplía inauditas agitaciones, figuras inverosímiles, todas de una belleza y una armonía hipnóticas. Nunca había visto bailar de una forma tan portentosa. No era el único, la platea se silenció por completo y cuando salió de escena, sin casi saludar, estalló una ovación en la que mis manos se convirtieron en un martillo neumático. Nada más bajar el telón corrí al vestíbulo y anduve buscando entre las fotos de las vedettes aquella que acababa de ver. Regresé a mi asiento y le grité a mi primo del pelo rapado: «se llama Christa Leem». Luego la vi, ya acudiendo a su espectáculo, algunas veces más en la Cúpula Venus. Y en cada una de las ocasiones tuve idéntica exaltada sensación. Que, por cierto, jamás he vuelto a experimentar frente a un escenario.
Entre los géneros de la brevedad, el que mantiene mayor parentesco con el cabaret posiblemente sea el epigrama. La idea no es mía. La dejó implícita Marco Valerio Marcial (40-104) cuando le dedicó el primero de sus libros de Epigramas a Platón, preguntándole con ironía: «¿Por qué has venido, severo Platón, al teatro, [a ver a «la alocada Flora»]? ¿O es que solo viniste para salir?». Leída desde esta época, la dedicatoria no tiene secretos: el epigrama está en el lugar que Platón jamás hubiera visitado. Es decir, en El Molino. Y no descarto que alguno de los abuelos que me rodearon aquella primera tarde se llamara Marcial y fuera natural de Calatayud.
2.
La etimología de «epigrama» parece obvia: lo que se escribe (γραφὼ) por encima (ἐπί). Su origen salta a la vista. Eran las frases cuya escritura se realizaba sobre algo que tenía su propia existencia sin necesidad de lenguaje. Pero el lenguaje, de repente, le añadía un valor (añadido, diríamos ahora). Por ejemplo, los epitafios, un tipo específico de epigrama, que se escribían sobre las tumbas. Otros lo podían hacer sobre el mármol de la estatuaria o cualquier objeto para cualquier fin. Se diría que esta etimología no tiene nada que ver, sin embargo, con el «epigrama» como género literario, puesto que cuando empezaron a escribirse como textos su soporte pasó a ser el convencional de cualquier género. Papiro, para los antiguos; pergamino, para los medievales; papel, para los modernos y pantalla de píxeles para los contemporáneos. Aunque si uno se fija bien, los epigramas continúan siendo «sobre escritura». No es una definición que les venga pequeña. Ni grande. Es de su talla. Solo que ahora no es una interpretación literal de la etimología, sino figurativa. El epigrama no es la descripción de una situación, sino su interpretación o, mejor, su estilización. Es decir, los epigramas escriben por encima de la realidad para poderla, desde arriba, aguijonear.
Pese a la vitalidad con la que florece el género en época helenística, el gran genio del epigrama surge a continuación, un romano que nace en Calatayud y se llama, como tantos paisanos, Marcial. O mejor, Marco Valerio Marcial (40-104), natural de Bílbilis, localidad de la provincia Tarraconense. Crece en Roma como discípulo de Séneca, pero regresa a su ciudad natal —iba a escribir «en la vejez», pero de repente he pensado que tendría entonces más o menos mi edad actual y no me ha parecido oportuno llamarme a mí mismo viejo—. Escribe doce libros de epigramas —digamos— misceláneos y tres libros más con título y contenido. Quince. Los libros tienen una media de cien textos, con un total de 1.555 epigramas. No sé si el número final es pretendido, pero lo parece. Se suele apreciar de sus epigramas el genio satírico y la descripción de costumbres, pero lo que más admiro es el lenguaje. Dos milenios después la frescura y espontaneidad siguen vigentes por entero. Como si acabara de escribirlos un milenial. En cada uno de los momentos de estos dos mil años sus epigramas han sido tan actuales como cualquier escrito de la época. Tan contemporáneos. Tan vivos, se diría. Uno lee a Ovidio, por ejemplo, traduciendo al presente la escritura, pero a Marcial no hay que traducirlo en absoluto. Él es quien nos traduce cuando lo leemos, nos desvela. Fue un gran escritor, sin duda, pero me gusta más pensarlo como el primer precedente de la fotografía. Cada uno de sus epigramas es una instantánea. Y en el álbum que nos legó aparecen retratos, crónicas, panorámicas, detalles, paisajes, bodegones, hábitos, interiores, urbanas, rústicas y hasta infrarrojos. Fotografías hechas con palabras, también esto puede ser lo epigramático.
3.
En la pequeña historia del Epigrama se suele situar un segundo momento de esplendor en el Barroco, y en especial entre los autores de lengua inglesa. La época, sin duda, parece propicia para elevar la voz y aguzar el ingenio. Aunque tampoco se puede decir que lo cultivaran con insistencia. Esteban Manuel de Villegas (1589-1669) escribió nueve. Y John Donne, cuyos epigramas quizá sean los más celebrados, veinte. Ente estos, la mayoría parecen chistes: «Klokius ha jurado con tanta firmeza no volver a entrar / en el burdel, que no se atreve a ir a su casa», dice uno.
Quizá el que sea el mayor epigramista barroco no escribió en una lengua vernácula, sino en latín. Fue el galés John Owen (1564-1628), en la época conocido como Ioannis Avdoeni, autor Epigrammatum, un conjunto de doce libros recogidos en cuatro ediciones que se publicaron entre 1606 y 1613. Notable por los juegos de palabras y el uso de los recursos expresivos del ingenio, en el contenido se amurallan los valores de la religión protestante: «Y en un Principio sin principio alguno, / Y de aqueste principio siempre uno / Por diferentes modos / Toman principio los principios todos». La letra castellana a la música latina de Owen se debe a un humanista tortosino, Francisco de la Torre y Sevil (1625-1681), quien las tradujo, comentó e incluso amplió generosamente en 1674, en un volumen titulado Agudeza de Ivan Oven traducidas en metro castellano.
Lo primero que llama la atención es la mudanza del género. Lo que el autor denomina «Epigrama», el traductor interpreta como «Agudeza». No es un cambio inocente: Pedro Ruiz Pérez, estudioso de esta singular traducción, señala con acierto cómo «El paso de los Epigrammata del británico a las Agudezas del español apunta una clave en el desplazamiento del humanismo renacentista por el ingenio barroco». De la Torre no se limita tampoco a dar una única versión de cada epigrama. Empieza por la más literal, luego añade otra más explicativa (con los datos que la original sustrae), a la que siguen en ocasiones dos o tres añadidas más, en diversos metros e incluso algunas, siempre a partir del díptico latino, en décimas o en composiciones más extensas. Y a muchos epigramas así traducidos les añade también una certera explicación en prosa. Es un magnífico ejemplo de hiperactuación formal barroca: con una brizna de contenido de Owen, De la Torre versifica y versifica sin límite. Y con innegable gracia verbal. Por ejemplo, el «Epitafio a un ateísta» lo traduce, en primera instancia, así: «Murió, como si vivir / No hubiera después de muerto. / Vivió, como si de cierto / No se hubiera de morir».
Pese a que John Owen había procurado desde el latín consolidar el pareado como forma que identificara al epigrama, su traductor al «metro castellano» prefirió partir siempre de cuartetas o redondillas. La indefinición formal del epigrama en época barroca condujo el género a diversos desafueros. En las antologías de la época, y también de las posteriores, abundan los de Lope y Calderón, recortes abusivos de sus obras de teatro, no siempre bien citados. Acabó por considerarse epigrama cualquier texto satírico e ingenioso. O simplemente: no petrarquista. Andrés Rey de Artieda (1549-1613) reunió en 1605 su no excelsa pero sí abundante obra en un volumen cuya «Tercera Parte» señalaba «do se contienen los Sonetos o Epigramas». El primero de la serie, donde justifica lo que no va a escribir, empieza distinguiendo entre Atenea y Venus, favorecido por Palas, acaba declarando la ineptitud del autor para amoríos: «Venus, ni me dejó dormir en cama, / ni el niño despuntó por mi saeta, / ni supe lo que el mundo placer llama». Que al cabo resultó la única definición aceptable de Epigrama en el Siglo de Oro: el género que no habla (en serio) de Amor, es decir, el poema que jamás hubiera escrito Garcilaso (aunque su sombra era demasiado larga como para alardear de haberla evitado).
4.
El siglo XVIII tuvo la oportunidad de convertirse en un siglo áureo del epigrama vernáculo. Se le incluyó en la herencia clásica, se le adscribió una métrica más o menos reconocible y, sobre todo, se le otorgó un papel en la cultura de la época: el de la ser la cara B del clasicismo, la jocosa y satírica, frente a la anacreóntica y acartonada cara A. «Jano bifronte» denominan sus editores modernos a Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780), poeta ilustrado y autor del Arte de putear. Así fue también el siglo, bifronte, y el epigrama se apuntaba como el gran género clásico de la trastienda.
Sin salir de la familia, el hijo de don Nicolás, Leandro (1760-1828), genio preclaro del Neoclasicismo, así lo entendió. En un cuaderno autógrafo que se conserva con las obras poéticas del dramaturgo (donde reconoce que «no ha solicitado nunca la gloria de poeta lírico; sabiendo cuán difícilmente se obtienen dos coronas en el Parnaso»), modestamente titulado Obras Sueltas, en perfecta mezcolanza reúne: sonetos, odas, idilios, cánticos, epístolas, romances y epigramas. Leandro Fernández de Moratín escribió diecisiete. En algunos epigramas recupera nombres clásicos, como los que dedica, con gran delicadeza, a Lesbia; en otros más burlescos los usa castizos, como Geroncio. No son menores las diecisiete piezas: tienen levedad, ironía, ritmo y gracia. Especialmente gratas resultan para la posteridad las pullas literarias. Nunca sacrifica el leve aguijón por el mal gusto. Elijo una quintilla (aabba) como ejemplo, graciosa hasta en las rimas. Se titula «A un escritor desventurado, cuyo libro nadie quiso comprar»: «En un cartelón leí, / que tu obrilla baladí / la vende Navamorcuende… / No has de decir que la vende; / sino que la tiene allí».
El gran autor epigramático del XVIII fue, sin ninguna duda, Juan de Iriarte y Cisneros (1702-1771), natural de La Orotava, en la Isla de Tenerife. Personaje singular, a los once años fue enviado a estudiar a Francia, donde aprendió francés y latín, pero sobre todo se aficionó a los libros antiguos. Tanto que, a su regreso a la península, visitaba con tanta regularidad la Biblioteca Real y tal era su interés, constancia y conocimientos que acabó por ser nombrado Bibliotecario. Su dominio del latín le llevó, más tarde merecer el cargo de Oficial Traductor del reino, aunque seguía pasando los días en la biblioteca. Su fe latinista no conocía límites. Inició una autobiografía en latín, que no concluyó, pero sí publicó en 1764 una insólita Gramática latina en verso castellano. Debió de ser también buen pedagogo. Enseñó latín al primogénito del Duque de Béjar no desde la gramática, sino desde la conversación, hablándole en latín al mozo, que al poco le respondía con fluidez.
Pero la afición literaria mayor de Juan de Iriarte fue acrecentar su colección de epigramas, la mayoría en latín, y los ciento catorce que escribió en castellano o adaptó de los latinos. Tradujo a Marcial y a otros autores clásicos. Al parecer no pasaba día sin escribir un nuevo epigrama y se cuenta «que también amenizaba con ellos su conversación familiar», aunque —puntualiza su biógrafo, por si las moscas— «rara vez se habrá visto unida tal viveza de imaginación con tanta inocencia y miramiento». Lo que posiblemente sea cierto: Iriarte pudo haber convertido el epigrama incluso en cara A del siglo, si no hubiera sido tan excelente latinista, y si no les hubiera dado a los demás por valorar los poemas a peso: cuanto más largos (e insufribles), más prestigio. Pero al menos dejó escrita la mejor definición del género: Sese ostendat apem, si vult epigramma placere: / insti ei brevitas, mel, et acumen apis. Una delicia, también en castellano: «A la abeja semejante, / para que cause placer, / el epigrama ha de ser: / pequeño, dulce y punzante».
Como ejemplo de la capacidad visionaria que Juan de Iriarte desplegó en sus redondillas epigramáticas, elijo una de aire literario, que dialoga con la de Leandro y que firmaría yo ahora mismo: «La obra que es de mal autor / Se vende más. Pues no quiero / Que a mí jamás el librero / Me llame buen escritor».
Cierra el siglo áureo del epigrama otra figura egregia de Neoclasicismo que vislumbra el horizonte romántico, el poeta, crítico y matemático Alberto Lista (1775-1848), quien, si bien nunca ha gozado de fervor popular, sí ha mantenido devociones entre los eruditos. Lista publicó en sus Poesías de 1922 veinticinco epigramas. De tema amoroso, algunos con un claro presentimiento romántico. Mayor interés que el tema, sin embargo, posee la forma que crea para ellos: siete versos que alternan heptasílabos y pentasílabos, articulados en dos estrofas, que juegan a responderse entre sí, una copla y un terceto asonantado (que resulta un haiku emboscado: 5-7-5). Copio una serranilla, que no es ejemplo del conjunto, pero sí una delicia: «Ven, hermosa serrana, / ven a mi selva / que el sol por esos campos / tu rostro quema: // Ven y no tardes, / que aquí hay fuentes y sombras / y amor y amante». Resulta curioso este regreso del género al ámbito amoroso con carácter lírico por parte de Lista. Influiría en ello su conocido repudio de lo «popular», su apuesta exclusiva por el arte como imitación clásica y el lenguaje «culto y de alto coturno», como señala Hans Juretschke, su biógrafo. En este contexto el epigrama matiza sus agudezas: las punzadas viran hacia el yo amoroso y doliente.
Ahora bien, esta reflexión en torno a la obra epigramática de Lista quedó al descubierto cuando en 1927 José María de Cossío publicó las Poesía inéditas del poeta dieciochesco, que añaden al corpus once epigramas más, compuestos la mayoría en redondillas triviales y con asuntos del más chabacano de los gustos populares. Once epigramas rescatados que significan nada menos que el final del sueño ilustrado del Epigrama. Y, claro, el inicio de la pesadilla decimonónica, el chiste con retintín como fin último del género: «Yo te regalo, bien mío, / de nueces cuatro docenas, / y porque no se te vayan / te las enviaré sin piernas».
5.
Lo que parecen promesas en el XVIII equilibrado, el XIX desaforado las frustra. No solo los epigramas decimonónicos de Alberto Lista desmerecen de su aspiración métrica y temática para el género, sino que la propia biografía de los autores encarna la descreencia. A punto de cumplir los treinta años León de Arroyal (1755-1813) publica Los epigramas (1784), con un prólogo donde subraya un concepto que se va imponiendo cada vez más como su esencia: «popular». No solo se la atribuye a los clásicos («La belleza de los de Marcial consiste en un juego artificioso de voces, que suele encubrir un concepto las más veces popular»), sino que lo busca también en su origen: «la turba magna de los cantares para la música vulgar… y entre estos es cosa admirable el oír en boca de una pobre lavandera, o un rústico labrador algunos, que pueden por su belleza y gracia competir con los más ponderados de la antigüedad». Los suyos no carecen de interés, incluso alguno presenta aspiraciones metafísicas, como el titulado «De la Muerte»: «¡Oh sobre qué principio tan incierto / fundamos la esperanza de la vida. / Como si esta nos fuese concedida / un cierto día, o un instante cierto!».
Pero lo paradigmático de Arroyal no fue su contribución literaria sino su deriva biográfica. Del epigrama pasó a la sátira, de esta al panfleto, y de este al ataque directo en la infinita pugna política que desangró el siglo. Y este camino fue también el que fue desvirtuando poco a poco la herencia de Marcial.
Figura destacada de esta época, en la literatura y política se entreveran, fue el polifacético Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), dramaturgo y poeta al mismo tiempo que desempeñó los más altos cargos del Estado. Su contribución al epigrama consta de dos escuetos momentos, pero muy relevantes: una definición extraída de su Poética (1843), un extenso poema teórico, y una colección de epitafios —variante funeraria del epigrama— a los que se les ha otorgado acentos prerrománticos: «El cementerio de Momo» (en Poesías, 1833). La gracia en la expresión de ambos tributos no se niega, aunque tampoco las deudas. Una acertada metáfora rubrica su definición: «y cual rápida abeja vuela, hiere, / clava el fino aguijón y al punto muere». Pero a poco que se compare se verá que la misma abeja ya había rondado el epigrama, en uno de Juan de Iriarte («A la abeja semejante…»). Y algún epitafio, que parece tan popular como los que ensalzaba Arroyal, posee, sin embargo, parentesco más elevado. Como este: «Agua destila la piedra, / Agua está brotando el suelo… / —¿Yace aquí algún aguador? / —No, señor; un tabernero». Que recuerda el que Marcial (I, LVI) dedica «A un tabernero»: «Anegada por constantes lluvias la viña está empapada; aunque quieras, tabernero, no podrás vender vino puro».
El costumbrismo pronto se apodera del género, cuya difusión crece al mismo tiempo que va sumergiéndose su calidad en el chabacanismo. La última década del XIX y las primeras del XX fueron terreno propicio para cultivar epigramas, aunque cada vez más cerca del chiste que del agudo ingenio. También hubo gradación en la degradación. El fin de siglo fue propicio a los juegos verbales, algunos de sagaz inventiva. En 1890 el mataronense Josep Borrás (1840-1912) publicó una lujosa edición de Candideces de La Punta. Colección de epigramas y otras menudencias, con ilustraciones de Apeles Mestres y otros destacados dibujantes. Sus juegos verbales son constantes, y su inventiva antroponímica para hallar rimas es proverbial. Apunto un ejemplo: «El pianista Emilio Llanos / invitó un día a tocar / a Paulinita Escobar / una pieza a cuatro manos. / Y entre mil y mil trabajos / la niña al muy re-la-mi-do / le contestó: — Convenido / si me toca usted los bajos».
Idéntica característica comparte Constantino Llombart (1848-1893), en su Pullitas y cuchufletas. Ciento y un epigramas (1892), que costaba dos reales. Otro ejemplo de su perspicacia lingüística: «—¡Volcánica es mi pasión! / A Ramón le dijo Mónica, / Y contestole Ramón: / —¿Volcánica? No, ¡balcónica! / ¿No está usted siempre al balcón?».
Amador Montenegro (1874-1932) fue un relevante escritor galleguista, y sus epigramas, en esta lengua, tienen el interés formal de usar la seguidilla con bordón (siete versos –a-ab-b) que usara ya Alberto Lista para el género, y el interés temático de los juegos conceptuales, como la pieza que abre sus Fábulas y epigramas (1892), «O méreto debaixo»: «Un rapaz nos seus xogos / T ira n-a y-auga / Un diamante, qu‘afonda / Y-un pau, que nada; // Que non é certo / Que sempr‘ ô qu' está enriba / Sosteña o méreto».
Y por último, destacan los cuarenta y seis epigramas que escribió Juan Pérez Zúñiga (1860-1938) en su magníficamente titulado Confetti, 1899, «Epigramas, Cantares, Moralejas, Sonetos, Juegos de palabras y otras menudencias». Al escritor humorista le gustan también los juegos de palabras, pero enseguida se ve que el humor ha pasado ya de la sutiliza lingüística a la sal gruesa de las más zafias y toscas identidades. Como ejemplo el último de su colección de epigramas, XLIV: «Expulsó la solitaria / en Carnaval Josefina, / que está en situación precaria, / y exclamó su nena Hilaria: / —¡Ya tenemos serpentina!».
Durante las primeras décadas del siglo XX siguieron publicando libros de epigramas los autores nacidos en el XIX. Sus nombres han pasado desapercibidos en la historia literaria, y cuando uno consulta los libros concluye que con razón. El modelo a seguir es ya el Pérez Zúñiga, solo que con menor dotes estilísticos y con rimas y metáforas más groseras. Fueron escritores cuyos nombres vale la pena consignar como epitafio del género en lengua vernácula: Ángel Avilés (Madrigales y epigramas. 1901), El bachiller Kataclá (Epigramas, 1905 y Nuevos epigramas, 1909), Silvio Kossti (Epigramas, 1920) o Agustín Aicart, que dejó sus Poesías: cánticos, sonetos, odas, letrillas, epigramas (escribió noventa) en un manuscrito que encabeza uno que con el tiempo ha acabado por resultar profético, pues escasos lectores han incumplido su consigna, no sé si por esta u otras razones: «Si estás muy enamorado / De ti, cualquiera que seas, / Mis epigramas no leas, / No sea que retratado / En la primera te veas».
6.
Siglo de desapariciones, el XX entierra el epigrama y al mismo tiempo añora su renacimiento. Decae la chabacanería y pseudopopulismo que se había apoderado del término, absorbe su tradición clásica y lo transforma. El maestro epigramista del siglo va a ser un incómodo genio de la literatura, Ramón Gómez de la Serna (1888-1963). Una condición que le impedía perpetuar la decadencia, así que retomó la epigramática y no dejó títere con cabeza. Le devolvió al género la prosa (que el Modernismo había convertido en más poética que la poesía) y el sentido más puro de la brevedad, que tantas veces quedaba en entredicho. Le añadió recursos poéticos, narrativos, juegos de palabras, polisemias; todo cuanto encontró en el almacén de quincallero de la tradición. Los envolvió con el terciopelo de un nombre nuevo —el XX se ha pirrado siempre por la nomenclatura— y los entregó como innovación de Vanguardia. Los viejos epigramas renacieron como jóvenes y lozanas Greguerías. Tengo delante la edición del Total de Greguerías que publicó en 1962, con 1.592 páginas de ave fénix. Abro una al azar, la 848, y leo: «El repollo es la hortaliza en enaguas». Su genialidad epigramática está en haberle dado la vuelta a la sal gruesa de la chistosidad malintencionada. Gómez de la Serna convierte el humor en canela fina: ingenuidad, inocencia e inteligencia como sus exclusivos ingredientes.
Otra opción del XX va a ser la que encarne de modo ejemplar el nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020) en un libro importante para el género: Epigramas, publicado en México en 1961. Cardenal arrasó toda la historia de mutaciones que le precedía, la mayoría degradantes, es cierto, y se convirtió en contemporáneo de Catulo y Marcial, a quienes tradujo mientras escribía sus epigramas. La operación de Cardenal fue un agiornamento completo, temático y formal. Mantuvo la ironía y el tono de los clásicos, pero insertó el género dentro de la poesía del siglo XX, y este fue su acierto. El más célebre de sus epigramas reúne los dos ámbitos temáticos sobre los que le gusta escribir a Cardenal, la política y el amor: «Me contaron que estabas enamorado de otro / y entonces me fui a mi cuarto / y escribí ese artículo contra el Gobierno / por el que estoy preso». Poema que ha dejado una pequeña colección de réplicas y homenajes, incluso una reedición del libro lo copia en la cubierta. Sin embargo, el epigrama de Cardenal que prefiero destacar es otro, menos vistoso, quizá, pero con raíces más profundas, aquellas que lo relacionan el origen de la lírica vernácula, vínculo que fortalece la nueva adscripción lírica —como quiso Alberto Lista en el XVIII—. Es el que evoca la maravillosa jarcha mozárabe: «¿Que faré, mamma? / Meu-l-habib est' ad yana» (Madre, ¿qué haré? / Mi amigo está en la puerta) y que le proporciona al epigrama de Cardenal la dimensión lírica auténticamente popular que tan bien combina con la flema clásica. Y dice así: «Todavía recuerdo aquella calle de faroles amarillos / con aquella luna entre los alambres eléctricos, / y aquella estrella en la esquina, una radio lejana, / la torre de La Merced que daba aquellas once: / y la luz de oro de tu puerta abierta, en esa calle».
La etimología de «epigrama» parece obvia: lo que se escribe (γραφὼ) por encima (ἐπί). Su origen salta a la vista. Eran las frases cuya escritura se realizaba sobre algo que tenía su propia existencia sin necesidad de lenguaje. Pero el lenguaje, de repente, le añadía un valor (añadido, diríamos ahora). Por ejemplo, los epitafios, un tipo específico de epigrama, que se escribían sobre las tumbas. Otros lo podían hacer sobre el mármol de la estatuaria o cualquier objeto para cualquier fin. Se diría que esta etimología no tiene nada que ver, sin embargo, con el «epigrama» como género literario, puesto que cuando empezaron a escribirse como textos su soporte pasó a ser el convencional de cualquier género. Papiro, para los antiguos; pergamino, para los medievales; papel, para los modernos y pantalla de píxeles para los contemporáneos. Aunque si uno se fija bien, los epigramas continúan siendo «sobre escritura». No es una definición que les venga pequeña. Ni grande. Es de su talla. Solo que ahora no es una interpretación literal de la etimología, sino figurativa. El epigrama no es la descripción de una situación, sino su interpretación o, mejor, su estilización. Es decir, los epigramas escriben por encima de la realidad para poderla, desde arriba, aguijonear.
Pese a la vitalidad con la que florece el género en época helenística, el gran genio del epigrama surge a continuación, un romano que nace en Calatayud y se llama, como tantos paisanos, Marcial. O mejor, Marco Valerio Marcial (40-104), natural de Bílbilis, localidad de la provincia Tarraconense. Crece en Roma como discípulo de Séneca, pero regresa a su ciudad natal —iba a escribir «en la vejez», pero de repente he pensado que tendría entonces más o menos mi edad actual y no me ha parecido oportuno llamarme a mí mismo viejo—. Escribe doce libros de epigramas —digamos— misceláneos y tres libros más con título y contenido. Quince. Los libros tienen una media de cien textos, con un total de 1.555 epigramas. No sé si el número final es pretendido, pero lo parece. Se suele apreciar de sus epigramas el genio satírico y la descripción de costumbres, pero lo que más admiro es el lenguaje. Dos milenios después la frescura y espontaneidad siguen vigentes por entero. Como si acabara de escribirlos un milenial. En cada uno de los momentos de estos dos mil años sus epigramas han sido tan actuales como cualquier escrito de la época. Tan contemporáneos. Tan vivos, se diría. Uno lee a Ovidio, por ejemplo, traduciendo al presente la escritura, pero a Marcial no hay que traducirlo en absoluto. Él es quien nos traduce cuando lo leemos, nos desvela. Fue un gran escritor, sin duda, pero me gusta más pensarlo como el primer precedente de la fotografía. Cada uno de sus epigramas es una instantánea. Y en el álbum que nos legó aparecen retratos, crónicas, panorámicas, detalles, paisajes, bodegones, hábitos, interiores, urbanas, rústicas y hasta infrarrojos. Fotografías hechas con palabras, también esto puede ser lo epigramático.
3.
En la pequeña historia del Epigrama se suele situar un segundo momento de esplendor en el Barroco, y en especial entre los autores de lengua inglesa. La época, sin duda, parece propicia para elevar la voz y aguzar el ingenio. Aunque tampoco se puede decir que lo cultivaran con insistencia. Esteban Manuel de Villegas (1589-1669) escribió nueve. Y John Donne, cuyos epigramas quizá sean los más celebrados, veinte. Ente estos, la mayoría parecen chistes: «Klokius ha jurado con tanta firmeza no volver a entrar / en el burdel, que no se atreve a ir a su casa», dice uno.
Quizá el que sea el mayor epigramista barroco no escribió en una lengua vernácula, sino en latín. Fue el galés John Owen (1564-1628), en la época conocido como Ioannis Avdoeni, autor Epigrammatum, un conjunto de doce libros recogidos en cuatro ediciones que se publicaron entre 1606 y 1613. Notable por los juegos de palabras y el uso de los recursos expresivos del ingenio, en el contenido se amurallan los valores de la religión protestante: «Y en un Principio sin principio alguno, / Y de aqueste principio siempre uno / Por diferentes modos / Toman principio los principios todos». La letra castellana a la música latina de Owen se debe a un humanista tortosino, Francisco de la Torre y Sevil (1625-1681), quien las tradujo, comentó e incluso amplió generosamente en 1674, en un volumen titulado Agudeza de Ivan Oven traducidas en metro castellano.
Lo primero que llama la atención es la mudanza del género. Lo que el autor denomina «Epigrama», el traductor interpreta como «Agudeza». No es un cambio inocente: Pedro Ruiz Pérez, estudioso de esta singular traducción, señala con acierto cómo «El paso de los Epigrammata del británico a las Agudezas del español apunta una clave en el desplazamiento del humanismo renacentista por el ingenio barroco». De la Torre no se limita tampoco a dar una única versión de cada epigrama. Empieza por la más literal, luego añade otra más explicativa (con los datos que la original sustrae), a la que siguen en ocasiones dos o tres añadidas más, en diversos metros e incluso algunas, siempre a partir del díptico latino, en décimas o en composiciones más extensas. Y a muchos epigramas así traducidos les añade también una certera explicación en prosa. Es un magnífico ejemplo de hiperactuación formal barroca: con una brizna de contenido de Owen, De la Torre versifica y versifica sin límite. Y con innegable gracia verbal. Por ejemplo, el «Epitafio a un ateísta» lo traduce, en primera instancia, así: «Murió, como si vivir / No hubiera después de muerto. / Vivió, como si de cierto / No se hubiera de morir».
Pese a que John Owen había procurado desde el latín consolidar el pareado como forma que identificara al epigrama, su traductor al «metro castellano» prefirió partir siempre de cuartetas o redondillas. La indefinición formal del epigrama en época barroca condujo el género a diversos desafueros. En las antologías de la época, y también de las posteriores, abundan los de Lope y Calderón, recortes abusivos de sus obras de teatro, no siempre bien citados. Acabó por considerarse epigrama cualquier texto satírico e ingenioso. O simplemente: no petrarquista. Andrés Rey de Artieda (1549-1613) reunió en 1605 su no excelsa pero sí abundante obra en un volumen cuya «Tercera Parte» señalaba «do se contienen los Sonetos o Epigramas». El primero de la serie, donde justifica lo que no va a escribir, empieza distinguiendo entre Atenea y Venus, favorecido por Palas, acaba declarando la ineptitud del autor para amoríos: «Venus, ni me dejó dormir en cama, / ni el niño despuntó por mi saeta, / ni supe lo que el mundo placer llama». Que al cabo resultó la única definición aceptable de Epigrama en el Siglo de Oro: el género que no habla (en serio) de Amor, es decir, el poema que jamás hubiera escrito Garcilaso (aunque su sombra era demasiado larga como para alardear de haberla evitado).
4.
El siglo XVIII tuvo la oportunidad de convertirse en un siglo áureo del epigrama vernáculo. Se le incluyó en la herencia clásica, se le adscribió una métrica más o menos reconocible y, sobre todo, se le otorgó un papel en la cultura de la época: el de la ser la cara B del clasicismo, la jocosa y satírica, frente a la anacreóntica y acartonada cara A. «Jano bifronte» denominan sus editores modernos a Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780), poeta ilustrado y autor del Arte de putear. Así fue también el siglo, bifronte, y el epigrama se apuntaba como el gran género clásico de la trastienda.
Sin salir de la familia, el hijo de don Nicolás, Leandro (1760-1828), genio preclaro del Neoclasicismo, así lo entendió. En un cuaderno autógrafo que se conserva con las obras poéticas del dramaturgo (donde reconoce que «no ha solicitado nunca la gloria de poeta lírico; sabiendo cuán difícilmente se obtienen dos coronas en el Parnaso»), modestamente titulado Obras Sueltas, en perfecta mezcolanza reúne: sonetos, odas, idilios, cánticos, epístolas, romances y epigramas. Leandro Fernández de Moratín escribió diecisiete. En algunos epigramas recupera nombres clásicos, como los que dedica, con gran delicadeza, a Lesbia; en otros más burlescos los usa castizos, como Geroncio. No son menores las diecisiete piezas: tienen levedad, ironía, ritmo y gracia. Especialmente gratas resultan para la posteridad las pullas literarias. Nunca sacrifica el leve aguijón por el mal gusto. Elijo una quintilla (aabba) como ejemplo, graciosa hasta en las rimas. Se titula «A un escritor desventurado, cuyo libro nadie quiso comprar»: «En un cartelón leí, / que tu obrilla baladí / la vende Navamorcuende… / No has de decir que la vende; / sino que la tiene allí».
El gran autor epigramático del XVIII fue, sin ninguna duda, Juan de Iriarte y Cisneros (1702-1771), natural de La Orotava, en la Isla de Tenerife. Personaje singular, a los once años fue enviado a estudiar a Francia, donde aprendió francés y latín, pero sobre todo se aficionó a los libros antiguos. Tanto que, a su regreso a la península, visitaba con tanta regularidad la Biblioteca Real y tal era su interés, constancia y conocimientos que acabó por ser nombrado Bibliotecario. Su dominio del latín le llevó, más tarde merecer el cargo de Oficial Traductor del reino, aunque seguía pasando los días en la biblioteca. Su fe latinista no conocía límites. Inició una autobiografía en latín, que no concluyó, pero sí publicó en 1764 una insólita Gramática latina en verso castellano. Debió de ser también buen pedagogo. Enseñó latín al primogénito del Duque de Béjar no desde la gramática, sino desde la conversación, hablándole en latín al mozo, que al poco le respondía con fluidez.
Pero la afición literaria mayor de Juan de Iriarte fue acrecentar su colección de epigramas, la mayoría en latín, y los ciento catorce que escribió en castellano o adaptó de los latinos. Tradujo a Marcial y a otros autores clásicos. Al parecer no pasaba día sin escribir un nuevo epigrama y se cuenta «que también amenizaba con ellos su conversación familiar», aunque —puntualiza su biógrafo, por si las moscas— «rara vez se habrá visto unida tal viveza de imaginación con tanta inocencia y miramiento». Lo que posiblemente sea cierto: Iriarte pudo haber convertido el epigrama incluso en cara A del siglo, si no hubiera sido tan excelente latinista, y si no les hubiera dado a los demás por valorar los poemas a peso: cuanto más largos (e insufribles), más prestigio. Pero al menos dejó escrita la mejor definición del género: Sese ostendat apem, si vult epigramma placere: / insti ei brevitas, mel, et acumen apis. Una delicia, también en castellano: «A la abeja semejante, / para que cause placer, / el epigrama ha de ser: / pequeño, dulce y punzante».
Como ejemplo de la capacidad visionaria que Juan de Iriarte desplegó en sus redondillas epigramáticas, elijo una de aire literario, que dialoga con la de Leandro y que firmaría yo ahora mismo: «La obra que es de mal autor / Se vende más. Pues no quiero / Que a mí jamás el librero / Me llame buen escritor».
Cierra el siglo áureo del epigrama otra figura egregia de Neoclasicismo que vislumbra el horizonte romántico, el poeta, crítico y matemático Alberto Lista (1775-1848), quien, si bien nunca ha gozado de fervor popular, sí ha mantenido devociones entre los eruditos. Lista publicó en sus Poesías de 1922 veinticinco epigramas. De tema amoroso, algunos con un claro presentimiento romántico. Mayor interés que el tema, sin embargo, posee la forma que crea para ellos: siete versos que alternan heptasílabos y pentasílabos, articulados en dos estrofas, que juegan a responderse entre sí, una copla y un terceto asonantado (que resulta un haiku emboscado: 5-7-5). Copio una serranilla, que no es ejemplo del conjunto, pero sí una delicia: «Ven, hermosa serrana, / ven a mi selva / que el sol por esos campos / tu rostro quema: // Ven y no tardes, / que aquí hay fuentes y sombras / y amor y amante». Resulta curioso este regreso del género al ámbito amoroso con carácter lírico por parte de Lista. Influiría en ello su conocido repudio de lo «popular», su apuesta exclusiva por el arte como imitación clásica y el lenguaje «culto y de alto coturno», como señala Hans Juretschke, su biógrafo. En este contexto el epigrama matiza sus agudezas: las punzadas viran hacia el yo amoroso y doliente.
Ahora bien, esta reflexión en torno a la obra epigramática de Lista quedó al descubierto cuando en 1927 José María de Cossío publicó las Poesía inéditas del poeta dieciochesco, que añaden al corpus once epigramas más, compuestos la mayoría en redondillas triviales y con asuntos del más chabacano de los gustos populares. Once epigramas rescatados que significan nada menos que el final del sueño ilustrado del Epigrama. Y, claro, el inicio de la pesadilla decimonónica, el chiste con retintín como fin último del género: «Yo te regalo, bien mío, / de nueces cuatro docenas, / y porque no se te vayan / te las enviaré sin piernas».
5.
Lo que parecen promesas en el XVIII equilibrado, el XIX desaforado las frustra. No solo los epigramas decimonónicos de Alberto Lista desmerecen de su aspiración métrica y temática para el género, sino que la propia biografía de los autores encarna la descreencia. A punto de cumplir los treinta años León de Arroyal (1755-1813) publica Los epigramas (1784), con un prólogo donde subraya un concepto que se va imponiendo cada vez más como su esencia: «popular». No solo se la atribuye a los clásicos («La belleza de los de Marcial consiste en un juego artificioso de voces, que suele encubrir un concepto las más veces popular»), sino que lo busca también en su origen: «la turba magna de los cantares para la música vulgar… y entre estos es cosa admirable el oír en boca de una pobre lavandera, o un rústico labrador algunos, que pueden por su belleza y gracia competir con los más ponderados de la antigüedad». Los suyos no carecen de interés, incluso alguno presenta aspiraciones metafísicas, como el titulado «De la Muerte»: «¡Oh sobre qué principio tan incierto / fundamos la esperanza de la vida. / Como si esta nos fuese concedida / un cierto día, o un instante cierto!».
Pero lo paradigmático de Arroyal no fue su contribución literaria sino su deriva biográfica. Del epigrama pasó a la sátira, de esta al panfleto, y de este al ataque directo en la infinita pugna política que desangró el siglo. Y este camino fue también el que fue desvirtuando poco a poco la herencia de Marcial.
Figura destacada de esta época, en la literatura y política se entreveran, fue el polifacético Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), dramaturgo y poeta al mismo tiempo que desempeñó los más altos cargos del Estado. Su contribución al epigrama consta de dos escuetos momentos, pero muy relevantes: una definición extraída de su Poética (1843), un extenso poema teórico, y una colección de epitafios —variante funeraria del epigrama— a los que se les ha otorgado acentos prerrománticos: «El cementerio de Momo» (en Poesías, 1833). La gracia en la expresión de ambos tributos no se niega, aunque tampoco las deudas. Una acertada metáfora rubrica su definición: «y cual rápida abeja vuela, hiere, / clava el fino aguijón y al punto muere». Pero a poco que se compare se verá que la misma abeja ya había rondado el epigrama, en uno de Juan de Iriarte («A la abeja semejante…»). Y algún epitafio, que parece tan popular como los que ensalzaba Arroyal, posee, sin embargo, parentesco más elevado. Como este: «Agua destila la piedra, / Agua está brotando el suelo… / —¿Yace aquí algún aguador? / —No, señor; un tabernero». Que recuerda el que Marcial (I, LVI) dedica «A un tabernero»: «Anegada por constantes lluvias la viña está empapada; aunque quieras, tabernero, no podrás vender vino puro».
El costumbrismo pronto se apodera del género, cuya difusión crece al mismo tiempo que va sumergiéndose su calidad en el chabacanismo. La última década del XIX y las primeras del XX fueron terreno propicio para cultivar epigramas, aunque cada vez más cerca del chiste que del agudo ingenio. También hubo gradación en la degradación. El fin de siglo fue propicio a los juegos verbales, algunos de sagaz inventiva. En 1890 el mataronense Josep Borrás (1840-1912) publicó una lujosa edición de Candideces de La Punta. Colección de epigramas y otras menudencias, con ilustraciones de Apeles Mestres y otros destacados dibujantes. Sus juegos verbales son constantes, y su inventiva antroponímica para hallar rimas es proverbial. Apunto un ejemplo: «El pianista Emilio Llanos / invitó un día a tocar / a Paulinita Escobar / una pieza a cuatro manos. / Y entre mil y mil trabajos / la niña al muy re-la-mi-do / le contestó: — Convenido / si me toca usted los bajos».
Idéntica característica comparte Constantino Llombart (1848-1893), en su Pullitas y cuchufletas. Ciento y un epigramas (1892), que costaba dos reales. Otro ejemplo de su perspicacia lingüística: «—¡Volcánica es mi pasión! / A Ramón le dijo Mónica, / Y contestole Ramón: / —¿Volcánica? No, ¡balcónica! / ¿No está usted siempre al balcón?».
Amador Montenegro (1874-1932) fue un relevante escritor galleguista, y sus epigramas, en esta lengua, tienen el interés formal de usar la seguidilla con bordón (siete versos –a-ab-b) que usara ya Alberto Lista para el género, y el interés temático de los juegos conceptuales, como la pieza que abre sus Fábulas y epigramas (1892), «O méreto debaixo»: «Un rapaz nos seus xogos / T ira n-a y-auga / Un diamante, qu‘afonda / Y-un pau, que nada; // Que non é certo / Que sempr‘ ô qu' está enriba / Sosteña o méreto».
Y por último, destacan los cuarenta y seis epigramas que escribió Juan Pérez Zúñiga (1860-1938) en su magníficamente titulado Confetti, 1899, «Epigramas, Cantares, Moralejas, Sonetos, Juegos de palabras y otras menudencias». Al escritor humorista le gustan también los juegos de palabras, pero enseguida se ve que el humor ha pasado ya de la sutiliza lingüística a la sal gruesa de las más zafias y toscas identidades. Como ejemplo el último de su colección de epigramas, XLIV: «Expulsó la solitaria / en Carnaval Josefina, / que está en situación precaria, / y exclamó su nena Hilaria: / —¡Ya tenemos serpentina!».
Durante las primeras décadas del siglo XX siguieron publicando libros de epigramas los autores nacidos en el XIX. Sus nombres han pasado desapercibidos en la historia literaria, y cuando uno consulta los libros concluye que con razón. El modelo a seguir es ya el Pérez Zúñiga, solo que con menor dotes estilísticos y con rimas y metáforas más groseras. Fueron escritores cuyos nombres vale la pena consignar como epitafio del género en lengua vernácula: Ángel Avilés (Madrigales y epigramas. 1901), El bachiller Kataclá (Epigramas, 1905 y Nuevos epigramas, 1909), Silvio Kossti (Epigramas, 1920) o Agustín Aicart, que dejó sus Poesías: cánticos, sonetos, odas, letrillas, epigramas (escribió noventa) en un manuscrito que encabeza uno que con el tiempo ha acabado por resultar profético, pues escasos lectores han incumplido su consigna, no sé si por esta u otras razones: «Si estás muy enamorado / De ti, cualquiera que seas, / Mis epigramas no leas, / No sea que retratado / En la primera te veas».
6.
Siglo de desapariciones, el XX entierra el epigrama y al mismo tiempo añora su renacimiento. Decae la chabacanería y pseudopopulismo que se había apoderado del término, absorbe su tradición clásica y lo transforma. El maestro epigramista del siglo va a ser un incómodo genio de la literatura, Ramón Gómez de la Serna (1888-1963). Una condición que le impedía perpetuar la decadencia, así que retomó la epigramática y no dejó títere con cabeza. Le devolvió al género la prosa (que el Modernismo había convertido en más poética que la poesía) y el sentido más puro de la brevedad, que tantas veces quedaba en entredicho. Le añadió recursos poéticos, narrativos, juegos de palabras, polisemias; todo cuanto encontró en el almacén de quincallero de la tradición. Los envolvió con el terciopelo de un nombre nuevo —el XX se ha pirrado siempre por la nomenclatura— y los entregó como innovación de Vanguardia. Los viejos epigramas renacieron como jóvenes y lozanas Greguerías. Tengo delante la edición del Total de Greguerías que publicó en 1962, con 1.592 páginas de ave fénix. Abro una al azar, la 848, y leo: «El repollo es la hortaliza en enaguas». Su genialidad epigramática está en haberle dado la vuelta a la sal gruesa de la chistosidad malintencionada. Gómez de la Serna convierte el humor en canela fina: ingenuidad, inocencia e inteligencia como sus exclusivos ingredientes.
Otra opción del XX va a ser la que encarne de modo ejemplar el nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020) en un libro importante para el género: Epigramas, publicado en México en 1961. Cardenal arrasó toda la historia de mutaciones que le precedía, la mayoría degradantes, es cierto, y se convirtió en contemporáneo de Catulo y Marcial, a quienes tradujo mientras escribía sus epigramas. La operación de Cardenal fue un agiornamento completo, temático y formal. Mantuvo la ironía y el tono de los clásicos, pero insertó el género dentro de la poesía del siglo XX, y este fue su acierto. El más célebre de sus epigramas reúne los dos ámbitos temáticos sobre los que le gusta escribir a Cardenal, la política y el amor: «Me contaron que estabas enamorado de otro / y entonces me fui a mi cuarto / y escribí ese artículo contra el Gobierno / por el que estoy preso». Poema que ha dejado una pequeña colección de réplicas y homenajes, incluso una reedición del libro lo copia en la cubierta. Sin embargo, el epigrama de Cardenal que prefiero destacar es otro, menos vistoso, quizá, pero con raíces más profundas, aquellas que lo relacionan el origen de la lírica vernácula, vínculo que fortalece la nueva adscripción lírica —como quiso Alberto Lista en el XVIII—. Es el que evoca la maravillosa jarcha mozárabe: «¿Que faré, mamma? / Meu-l-habib est' ad yana» (Madre, ¿qué haré? / Mi amigo está en la puerta) y que le proporciona al epigrama de Cardenal la dimensión lírica auténticamente popular que tan bien combina con la flema clásica. Y dice así: «Todavía recuerdo aquella calle de faroles amarillos / con aquella luna entre los alambres eléctricos, / y aquella estrella en la esquina, una radio lejana, / la torre de La Merced que daba aquellas once: / y la luz de oro de tu puerta abierta, en esa calle».