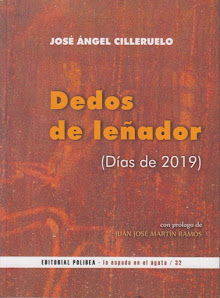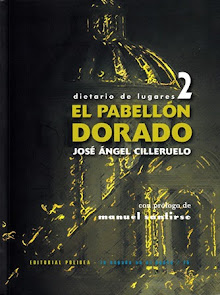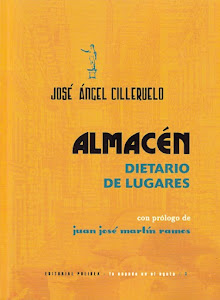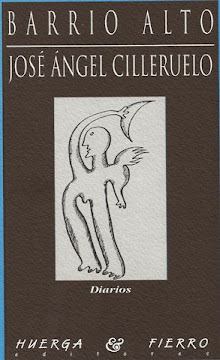Hasta este momento, víspera de iniciar la descenobitación de la vida cotidiana en las últimas siete semanas, solo había experimentado un lío que se le pareciera. Un nudo que aún no he desentrañado, pero que tal vez lo logre ahora, por el tiempo del que aún dispondré para ello y por el modelo de escalamiento que se propone. Mi problema era dónde situar, en la existencia, el primer amor. Me pregunto si fue quien adoré a distancia durante los años infantiles, si el primer beso cuenta, si pesa más el siguiente por haber sido más extenso, si la primera noche da muchos puntos o más las primeras vacaciones, si… Si todos han sido un primer amor, ¿puede ser que el primer amor esté aún por llegar? En la desescalada advierto el mismo conflicto existencial: ¿será el sábado, durante el primer paseo; el lunes, encargando una pizza; la otra semana sentándome en una terraza…? ¿O no será ya nunca?
He elegido para la visión laminada del final de esta edad media vivida entre normalidades una novela con título acorde: El escapista. De Javier Sebastián (1962). Es también un libro confinado. Apareció justo la semana anterior a que desaparecieran las librerías. No sé si alguien más que yo ha tenido la oportunidad de conseguir un ejemplar, pero Javier Sebastián es uno de mis novelistas actuales de culto y tuve suerte en darme prisa.
La historia que entrelaza la novela es una ingeniosa trama de dobles. Los dobles tienen una densa tradición literaria. Sebastián toma el modelo, digamos, clásico: la de dos seres idénticos enfrentados desde principios antagónicos, cuyo final solo puede ser la reducción a uno de la pareja, es decir, el triunfo del bien o del mal. No se ha andado por las ramas en relación a la elección de paradigma. Y su apuesta parece clara: también en la literatura clásica existe vida para el artista contemporáneo. Porque el interés de El escapista no está en su formato, sino en los matices. Y para ello desdobla la trama en todos los aspectos obvios, físicos y morales, pero añade los existenciales en dos vidas que, al confundirse, al ser otras, entreveran también las ideas clásicas del bien y del mal. Y de ese juego de alteridades brota la originalidad de la trama. Sebastián ha utilizado el principio clásico de la mímesis: el tema común como reto para la novedad de los recursos. Y desde este punto de vista, es una novela ejemplar. Fidelidad e innovación, otra pareja de dobles antagónicos, fundidos en uno, como en el Renacimiento.
En boca de los dos personajes paralelos, el autor deja algunas pinceladas de teoría ética que conviene recoger. «Según él, —dice uno de los idénticos citando al otro, una idea doble, como tantas minucias que el texto desdobla— había una correlación entre la superchería y el éxito». Parece una frase trivial, pero acaso no lo sea tanto si uno contempla el paisaje político, cultural y emocional que le rodea, la correlación entre impostura y audiencia parece tan certera como su doble, veracidad e inocuidad.
También de teoría literaria: «Le pregunté cómo se le ocurrían vidas así. Es cuestión de poner la cabeza en marcha, me dijo. Y en seguida eres otro». También pasa por una frase más y, sin embargo, apunta a la esencia misma no solo de la escritura, sino del valor que posee esta para los demás: la lectura. En estos días confinados en casa, y todas las décadas anteriores de confinamientos varios (en horarios laborales, en transportes públicos, en salas de espera) solo existe una vía de fuga: desdoblando la realidad y largándose de una a la otra. Escapándose a la leída.