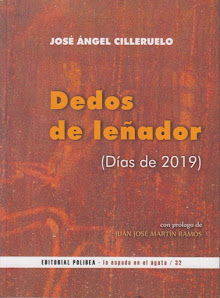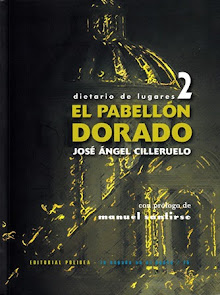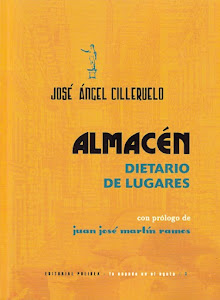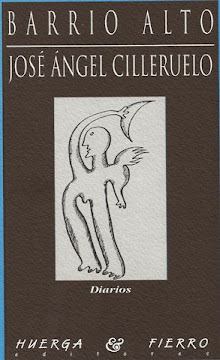1.
El pueblo donde Edith Södergran vivió la mayor parte de su vida (en aquel momento pertenecía a Finlandia; ahora a Rusia), llamado entonces Raivola, estaba en el interior, rodeado de bosques. Junto a un lago. El mar no quedaba lejos. A una hora a pie. Pero el camino era solitario y el mar, cuando se llegaba, era aún más solitario. El Báltico. En aquella época, junto al mar, no había cultivos ni vida. Solo playas de piedras. Edith se sentaba en una y escribía. Hay muchos poemas que muestran detalles del sendero, de las rocas, de la escasa vegetación, de las nubes grises del Norte. Nadie alrededor, solo la escritura.
2.
Otros días, Edith Södergran se acercaba dando un paseo hasta la orilla del lago, junto al pueblo. Se sentaba entre los árboles y raras veces veía pasar a alguien por el camino. Mientras esperaba —qué, no se sabe—, conversaba con cuanto creciera a su alrededor, serbales jóvenes o flores grandes y luminosas. Y garateaba en su cuaderno: «tengo un solo nombre para todo, y es amor».
3.
En el primer libro de Edith Södergran, publicado a los veinticuatro años, hay un poema titulado «Violetta Skymningar» (Atardeceres violeta), que es el himno feminista más exaltado que conozco. Que no sea en este momento histórico un cántico de la época indica la escasísima divulgación de la poesía. Se abre el poema con un verso que parece obvio, pero que en absoluto lo es: «Llevo en mí los atardeceres violetas de mi origen...». No habla de la condición de mujer, sino de la conciencia de serlo, que es algo diferente. Luego la ensalza desde un punto de vista casi mitológico, pero termina con una hermosa observación: «Solo los rayos del sol condecoran dignamente el dulce cuerpo de una mujer». Una segunda estrofa traza un vilipendio del hombre: «es una mentira». Y la tercera es una invitación a la unión de las mujeres («Bellas hermanas») en su identidad mitológica y revolucionaria. Y concluye, es la frase que tengo subrayada en el libro, con una definición de la nueva hermandad que aún me sobrecoge: «estrellas sin vértigo».
4.
Abro el libro de Södergran que
tengo junto al teclado desde hace unos días, y leo una página al azar. En el
primer verso del poema que aparece, «Scherzo», tanteo el tono del poema: «Las
estrellas allá arriba inequívocamente claras, mi corazón en la tierra
inequívocamente claro». Esta es una de las características de la poeta: recrea
los motivos que condujeron a la poesía decimonónica a la más oscura melancolía
y los resucita pletóricos de claridad y fuerza significativa. Pregunta al
tiempo si se está burlando de ella; el tiempo, «Un peligro para los pies
cansados de la bailarina». Pero entonces, aparece el giro genial: «¡Tiempo,
muere!» Y a partir de aquí, la renovación absoluta del sombrío simbolismo
romántico: «Toda estrella me besa en la boca: ¡quédate conmigo!».
5.
Leo el poema «La canción de la nube», de Edith Södergran. El primer verso me sitúa sin preámbulos en su ámbito simbólico: «Arriba en las nubes vive todo lo que necesito». De repente, descubro que hoy este verso puede ser leído perfectamente en un sentido literal, dilapidado por la lengua de la época todo su valor simbólico. La metáfora de la nube, que tiene raíces populares (ese fantástico «estar en las nubes»), y un extenso viaje literario, desde la antigua poesía de la India hasta hoy, que no ha extinguido aún su impulso poético, me doy cuenta de que ha sido robada por el lenguaje de la robótica. Ahora están en la nube los archivos informáticos guardados por las empresas del ramo en grandes computadoras instaladas en desiertos, donde el precio del terreno resulta ínfimo. Y la nube significa antes esa instalación que el lugar de encuentro de los solitarios. Como «ventana», y no solo tantas palabras que la informática se ha quedado impunemente, sino que la idea misma de nombrar metafóricamente ahora es suya.
6.
Leí la Poesía Completa de Edith Södergran con lentitud. Empecé el libro el día 5 de noviembre de 2018 y lo acabé el 30 de junio de 2019. Doscientos veintiún días, tal vez. Doscientos veintiuno es el número de sus poemas. Cada día leía uno. Pensaba sobre él. Y luego escribía un aforismo, no directamente relacionado con el poema, sino vinculado a alguna sensación o palabra de sus versos. El aforismo era como una carta que escribiera a la autora cada día, y el poema era como una carta que recibiera desde Finlandia a diario. Nunca había tardado tanto en la lectura de un libro. Casi un año. Pero al terminar, lamenté que el volumen solo tuviera doscientos veintiún poemas. Podría haber seguido leyendo uno al día durante un tiempo indefinido. Antes que una lectura, fue una convivencia con Södergran.
7.
Aquel año, en el curso de Literatura Universal, tuve como alumno a un joven finés. Había venido aquí de niño y hablaba un español perfecto, pero felizmente no había perdido su lengua familiar. Terminaba las tareas antes y mejor que el resto de los alumnos, y un día que ya había acabado la suya me senté junto a él, frente al ordenador donde trabajaba y le pregunté por Finlandia. Su familia era del norte del país. Un desierto de hielo la mayor parte del año. En Google me mostró, emocionado, la casa de su abuela. Y también la casa de su tío, junto a una granja de renos. Otro día le pregunté si conocía a Edith Södergran. Tenía algunas noticias, pero muy vagas. Le conté algunos datos que conocía y fuimos a ver en las aplicaciones de Google el pueblo donde vivió, Raivola. Mi alumno me impartió, a partir de ese lugar, una breve lección de historia finlandesa. Entonces le pregunté si podíamos traducir alguno de sus poemas. Y al poco descargó uno en finés. Södergran era finlandesa, pero escribía en sueco, no obstante, encontró sus poemas en finés. Todavía no he podido deshacer el lío lingüístico de la zona. Cuando empezó a traducirlo, el texto me pareció muy familiar desde el principio. Comentábamos el significado de las palabras y decidíamos las posibilidades de una mejor traducción. Fue un ejercicio interesante. Y poco a poco vi aparecer en español el poema que había leído la víspera. Entre los doscientos veintiún poemas, el que traducíamos era el que acababa de leer la tarde anterior. La coincidencia me produjo un escalofrío. La vida a veces juega con sus reos al escondite.