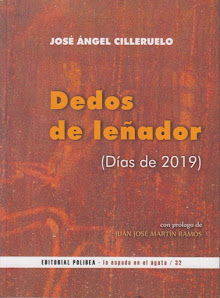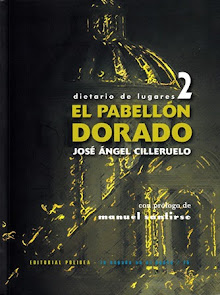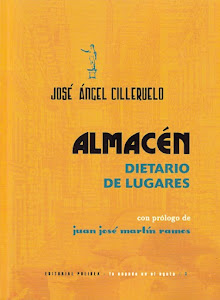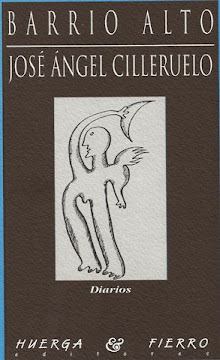El
poeta gaditano José Manuel Benítez Ariza, que está pasando unos días en
Barcelona, me confiesa que no ha estado en el parque Güell. A eso hay que
ponerle remedio, le digo. Quedamos en la parada del H8, que ya conoce, y desde
el barrio de Gracia ascendemos por intrincadas calles que nos hacen sudar hasta
el parque del Carmelo, desde el que accedemos al recinto ideado por Gaudí por
una entrada para vecinos. Le doy una buena noticia: desde este punto ya no hay
más subidas. Sonríe.
El parque Güell era un lugar al que
solía ir de adolescente. Mi primo vivía cerca y en casa me dejaban subirme solo
a un autobús si lo hacía para ir a verle. Era dos años mayor y para mí las
conversaciones de sus amigos suponían un universo por descubrir. De vez en
cuando, en invierno, nos adentrábamos en el parque al atardecer. Lo recuerdo
como un lugar lóbrego. Lleno de sombras, sucio, laberíntico en el peor sentido.
Casi sórdido. Los edificios de Gaudí, oscurecidos por el abandono, parecían el
perfecto decorado para el más siniestro de los cuentos góticos. Aunque avanzara
rodeado de mayores, los amigos de mi primo, lo hacía con un pánico que
acrecentaba su desmedida pasión por recrear los acontecimientos atroces que
ocurrían allí, según repetían, por las noches.
Durante años el parque Güell fue para
mí lo opuesto de cuanto estoy viendo, un ingenuo —mejor, infantilizado— parque
temático gaudiniano abarrotado de turistas. El banco corrido de la plaza
central, tan admirado y reluciente, sobrevivía entre los huecos de los fragmentos
de trencadís arrancados. Las farolas,
rotas a pedradas. El sotobosque entre los pinos, invadido por la maleza. Entrar
era un atrevimiento. Ahora es como un subirse al carrusel.
Cuando, ya de regreso, decidimos subir
la escalinata de la rambla Mercedes para salir del barrio por el Coll del
Portell y huir de las tiendas de
recuerdos —que los nuestros nunca los hemos comprado— íbamos hablando de
cómo se construye el canon literario. No
era una conversación nuestra, sino evocada de la de un amigo común interesado
de manera especial por estos asuntos. En el primer tramo de la tremenda
escalera que asciende perpendicular al suelo citamos creadores que nunca
tuvieron el aprecio de sus contemporáneos con los que nos sentimos muy a gusto:
Van Gogh, Pessoa, Kafka. Nos olvidamos de Gaudí. En el segundo tramo busco cómo
emparentarme con ellos, pero lo hago de una manera penosa porque ya las
palabras se convierten en resuello y en el tercero preferimos ascender en
silencio. Luego, arriba, ante la singular construcción medievalista que preside
las vistas, un delirio de castillo construido en la roca que parece en pleno
proceso de desmoronamiento, nos olvidamos de la conversación canónica.
Al escribir estas notas siento cierta
incomodidad por la frase que abandoné a medio decir, porque parecía que yo me
creyera un Pessoa incomprendido. Nada más lejos. Y como no me gusta dejar una
frase a medio construir, la acabo aquí. La incomprensión de los coetáneos en
relación a obras que décadas más tarde se consideran geniales es un hecho que a
un escritor le puede servir también para comprenderse a sí mismo. Hay
escritores de éxito y otros que no consiguen salir del anonimato, pero esta no
es una situación perenne. El hecho de que la posteridad haya revisado siempre
las épocas para quedarse con lo que más le interesa no es una coartada para
creerse superior a otros escritores, en absoluto, pero sí es un buen argumento
para ser feliz. Un escritor necesita lectores. La hipótesis de que los tenga en
el futuro, algo que ni él ni sus coetáneos pueden desmentir, le permite seguir
escribiendo con idéntica pasión que si fuera un autor superventas, pero sin ninguna de las presiones (contratos,
promociones, críticas, ventas) que han de soportar los escritores de éxito y
que en ocasiones afectan sustancialmente a su vitalidad creativa. Convencerse
(aunque sepa que eso no ocurrirá nunca) de que sus lectores no han nacido
todavía le da al escritor alas para contrastarse consigo mismo, no con el
antojadizo gusto de sus vecinos.