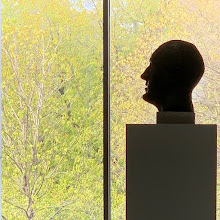En
las provisiones, carne fresca y vino embotellado. Sin que haya oficiales con
nosotros. ¿Se habrán vuelto locos?, pienso. El cabo primero me saca de dudas:
«El primer año de la victoria, tarado». Tal vez por mi tara no sepa ahora si lo
ha pronunciado con mayúscula o con minúscula, como lo acabo de escribir. A mí
el aniversario solo me evoca la llegada de la noticia al pueblo. Lo sé por cómo
lo contó padre en casa. Entró el telegrafista azorado en la taberna y casi
entre aullidos más que con palabras gritó «Sé acabó», y lo fue repitiendo ante
cada una de las mesas ocupadas. ¿Quieres creer que alguien le hizo el menor
caso? Quien tenía una sota en la mano y le tocaba tirar, la soltó
tranquilamente. Quien dirigía al gaznate un sorbo de aguardiente ni se detuvo
ni buscó antes brindar. Cada cual continuó su rutina como si oyera llover. Como
si nada de lo que ocurría aquel día, que acabó siendo sonado, tuviera algo que
ver con la vida corriente. Tampoco padre. Que si lo explicó luego en la comida,
no fue por el contenido histórico de la frase, sino por lo ridículo que se
había puesto el funcionario del telégrafo, un tipo finolis que ni era del
pueblo ni le caía bien a nadie, con sus «chillidos de chimpancé». Así es como
se refirió al asunto entre carcajadas.
La noticia de que la guerra se había
acabado no le había interesado a nadie ni un ápice más que el aturdido vocear
de quien la daba. De eso me quejo ahora. ¿Qué es exactamente lo que se había
acabado? Sé que lo hago por pura retórica, pues nadie tiene que explicarme que
si el billarista apunta a una bola, la gracia de su golpe no está en que
impacte en su objetivo, sino en que la bola golpeada arremeta después contra
una la tercera, que está tan tranquila en otra parte. Y esa tercera bola era
yo. Que unos se hubieran peleado con otros durante tres años, no era más que un
chaval cuando todo aquello empezaba, acabó por golpearme a mí, que ni siquiera
me gustaba ir a la taberna a matar el tiempo. Mi tiempo empezaba ya a ser
importante para mí. O eso creía entonces.
Días después, y aunque pensara que aún
no tenía la edad, al poco de estrenar la paz recibí la citación para
presentarme en tal fecha a tal hora en un cuartel de la capital. ¿No se había
acabado? Era lo que decían en la radio y lo seguía repitiendo el telegrafista
por las calles como un poseso; sin embargo, a mí me alistaban. Cuando le enseñé
la carta a padre encogió los hombros. «Es lo que toca», me dijo. Y se largó a
la taberna. Todos me felicitaban: «Has tenido suerte, ahora que la guerra ha
acabado». Y me acordaba de Pincho el Tuerto, que no perdía oportunidad de dar
gracias al Señor por no haberse quedado ciego.
En la capital nos dieron unas semanas
de instrucción, sin demasiado entusiasmo porque ya debían de saber que no nos
querían para ir a tirar tiros. Y un buen día nos metieron en un tren, luego en
otro, y aún necesitaron de un tercero, todavía más lento, del que nos bajamos
al anochecer en un apeadero perdido en la montaña, desde donde se oía el mar.
Con un retumbar que era como darse un porrazo enorme y luego trastabillar un
rato por un camino de piedras. Es decir, al revés de lo que dicta la lógica de
las caídas. La playa estaba al otro lado del pinar, muy cerca y aunque
estuvimos un buen rato escuchando las trompadas mientras esperábamos los
camiones, no nos dejaron movernos de allí. Nunca había visto el mar. Solo en
fotografías. En las fotos ni se mueve ni provoca estruendos. Ah, la vida
militar es de otra manera, no nos dejaron ni siquiera asomar la cabeza para
contemplarlo por primera vez. Aún sin verlo, aquel sonido me impresionó.
Y continúa impresionándome ahora, que
lo veo a diario sobre la loma donde excavamos y lo escucho a mis pies muchas
tardes, antes de cenar, cuando nos escapamos a fumar un cigarrillo sentados en
una roca, como filósofos. Quizá se necesite serlo para comprender nuestra circunstancia
actual de soldados. Hace un año que la guerra se acabó, y sin embargo, aquí
estamos, al pie de la frontera, pico y pala, cavando un búnker. El lugar es
sorprendente. Cap Ras, lo llama el cabo primero. Parece un grano que le hubiera
salido a la costa. Casi una isla. Desde que estamos aquí destinados, no hemos
visto a nadie por la zona. Las viñas y los olivares siguen abandonados. Es raro
ver salir una barca que vaya a pescar. No hay caza. De un cuartel, que no sé
dónde cae, nos traen a diario las provisiones. La comida es buena. Una vez por
semana nos toca hacer guardia. Es el día de descanso.
A lo lejos, sobre las lomas o sobre los
montes, se avistan otras secciones dedicadas a lo mismo que nosotros. Cavar. El
cabo primero que manda no tiene más idea que sus soldados de lo que estamos
haciendo en el culo del mundo. Hemos oído que contribuimos a crear la Línea P.
«¿P de Pérez?», preguntó el gracioso para que nos riéramos. «No, P de Gutiérrez»,
le atajó muy serio el cabo, y resultó que era como la llamaban por aquí. Es una
línea con miles de fortificaciones que empieza en la costa, donde excavamos
nosotros, y continúa por la cordillera pirenaica, que se va a llenar de bunkers
como el nuestro. ¿Para qué, si ya no hay guerra? Será que no se acaban nunca y
cualquier día está previsto que aparezcan enemigos por las montañas. «Si por
ahí no asoman ni las cabras», acertó a decir un manchego el día en el que lo
discutimos con el cabo. «Quiá, le respondió, lo que hacemos son defensas
antiaéreas». Y entonces por instinto levantamos a la vez la vista hacia el
cielo, donde ni siquiera había una nube y solo cruzaba un pájaro a la carrera.
El cabo aprovechó que mirábamos hacia lo alto para señalar unas montañas a lo
lejos: «Por allí es por donde han de llegar los aviones enemigos», pero tampoco
aclaró qué bandera llevaban pintada en el timón. No nos matamos trabajando. Hay
que excavar un nido de ametralladoras y un refugio bajo tierra de unos 25
metros cuadrados, camuflado entre las rocas y los pinos. No se ve que nadie
tenga prisa en que acabemos la tarea. Y menos nosotros, que aquí estamos sin
mandos, alimentados y nos dejan en paz. Hemos oído que se han de construir diez
mil refugios como este. En todo el Pirineo. Eso nos quita las ganas de acabar
este: como en Cap Ras, donde el invierno parece un verano del norte, no
estaremos en ningún otro lugar. Que por ahí nieva.
Me ha tocado hoy precisamente la guardia de aniversario y el turno justo en mitad de la noche. En lugar de tumbarme bajo un pino a dormir, como es costumbre cuando no sopla el viento, me ha dado por pensar. Y me he puesto a cavilar. Alumbra estas frases que escribo un triste farol, que verían desde las líneas enemigas si existieran. El mar, infatigable, acuna la tierra como una madre. Lo escucho de fondo jadear. Sobre mi cabeza, en un cielo transparente, desfilan las galaxias a lomos de sus graves incógnitas. De vez en cuando ulula una lechuza y le respondo que se vaya a molestar a otra parte, lo digo en voz alta solo para oírme dar un sentido comprensible a esta infinitud que me rodea en el mismo saco de la mezquina vida de soldado.