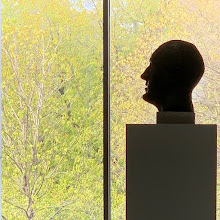Desde hace un tiempo me inquieta
lo que se pueda pensar a partir de la «lectura», una palabra que se usa con
frecuencia con un significado objetivo que, si se trata de comprender como tal,
no significa nada. En la experiencia de uso, cuando la oigo pronunciada siento
contrariedad. Es frecuente utilizarla en contextos de apariencia crítica —tipo
«fulanito ha sido leído desde tal
punto de vista»— y al mismo tiempo basta escuchar los comentarios de dos
personas que hayan leído un mismo texto para observar que no existen dos
lecturas idénticas, ni siquiera como resumen de un artículo de prensa. Que lo subjetivo es la característica
inmediata de cualquier lectura. Resulta
contradictorio que, aun siendo consciente el hablante de la complejidad del
término, se extienda un uso ensimismado de la palabra «lectura» que pretende nombrar
densidades semánticas, casi agujeros negros de significado. Y, de hecho, es
posible que las nombre. Aunque igual que ocurre con los agujeros, hay que descubrirlas.
Cabe
comenzar diferenciando dos términos que comparten lexema, pero no características:
lectura y lector. Los lectores, a diferencia de la lectura, son una entidad contable.
Se puede concretar en cifras y, a partir de ahí, conocerla. Normalmente solo se
usa una única cifra, la de quienes han comprado el libro, aunque nunca llegaran
a leerlo. Pero sería posible incluso, si a alguien le interesara sufragar la
encuesta, saber el número de lectores que abandonaron la lectura al principio,
o en medio, o que siguieron hasta el final, los que la repitieron… la
estadística es capaz de desmenuzar cualquier significado relativo a los lectores. Su lectura, sin embargo, resulta más esquiva. Para un lector habrá
sido esencial en su manera de comprender algo, para otro, al lado suyo, un
simple entretenimiento. Y ambos habrán disfrutado leyendo. El significado del
diccionario, la mera «acción de leer», o de «cosa leída», resulta inservible
para pensar su dimensión. O, mejor, para averiguar si sirve para pensar aquello
para lo que se utiliza cuando se refiere a sus frutos.
Se
suele entender por «lectura» el conjunto de conocimientos que genera una obra
literaria en quien la lee. Es un proceso que suele concebirse solo en este
trayecto, es decir, Obra→Lectura. Imagino que también esta
formulación admite una variable más interesante: Obra+Obra+Obra→Lectura.
De modo que el conjunto de libros leídos construye un conocimiento de mayor
complejidad que también se puede denominar «Lectura». Cuando concluye aquí el proceso,
se suele nombrar con el impreciso sinónimo de cultura. La cultura que posee un individuo como el conocimiento que
le ha proporcionado el conjunto de obras (literarias, artísticas, históricas…)
que ha conocido. Ahora bien, cabe cuestionarse si esta lectura como cultura es
siempre el final de un proceso. La respuesta es negativa: esta lectura genera
en determinadas personas una Obra que a su vez creará nuevas lecturas: Lectura→Escritura.
Y en este desarrollo posterior, de repente, emerge la «lectura» como generadora
de una obra y no solo como receptora, hecho que reclama una atención diferente.
Para
definir con precisión el término «lectura» en esta situación germinal, tal vez
resulte útil recurrir a un símil didáctico. Es el caso de un científico,
especialista en física cuántica. En el ejemplo, el término «lectura» determina
el conjunto de sus conocimientos, y «escritura», la expresión de estos. Cuando
le invitan a dar una charla en un colegio de primaria, el científico recurre a
reducir al máximo sus conocimientos (lectura) y convertir su discurso en una
serie de cuentos (escritura). El día que va a dar la charla a un instituto de
secundaria, esta adquiere un matiz divulgativo. En la universidad, para alumnos
de tercer año, introduce alguna observación de carácter científico, pero menor.
Y, finalmente, en una conferencia sobre sus descubrimientos, en un congreso de
físicos cuánticos, se podría decir que se igualan lo que sabe y lo que
expone. Un equilibrio que solo se
produce en este caso: Lectura=Escritura. Es decir, la manifestación de los
conocimientos —su escritura— no puede ser nunca superior a sus conocimientos
—su lectura—. Y esta definición de «Lectura» es, asimismo, capaz de
proporcionar una útil definición del concepto de «Escritura», como el producto
de los conocimientos previos a su generación.
A
partir de esta «Lectura», cabe empezar a categorizar también la «Escritura». Se
puede hacer, y se hace, de una manera trivial, que sería un nivel cero de
análisis. Por ejemplo, aquel autor que, por adaptarse a los gustos del público,
facilita la trama o la rellena con inocuas escenas de tipo erótico reduce
conscientemente la capacidad de escritura que le ofrece su lectura. O de aquel
autor que comete errores de bulto en el desarrollo de una trama o escribe en un
estilo empalagoso se le puede atribuir un déficit claro en su formación
literaria, es decir, en su lectura.
Definir «Lectura»
para estudiar la obviedad de estos casos no tendría ningún sentido. Cabe
preguntarse ahora si, además de la rebaja voluntaria o formativa en el nivel de
lectura, existen otros que se puedan definir mejor a través de esta identidad
entre lo leído y lo escrito. En el caso de un lector voraz y exclusivo de
novelas policiacas, por ejemplo, su escritura, de producirse, se inscribirá en
este género. En el caso de un lector de textos de crítica social, aficionado al
género policiaco, en el caso de que elija la escritura de este género,
indudablemente dotará a sus tramas con una carga significativa de crítica
social ausente en el género que practica. Y de este modo, su escritura abrirá
dos frentes nuevos de lectura: la lectura del voraz lector de novelas
policiacas se nutrirá con conceptos críticos, y la del crítico disfrutará con
una trama de intriga. Este sería el primer nivel de análisis.
Un
segundo nivel, relacionado con el anterior, ya ocurre no en el ámbito de los
géneros sino en el de los estilos. Una lectura que repudia otras lecturas,
contemporáneas o históricas, por razones de ideario, no solo reproduce lo que
admira, sino que se establece a sí misma un techo de cristal —la reproducción
del modelo admirado— que le impide, por esencia, cualquier renovación. La
pertenencia a un movimiento de una lectura parcial favorece la expresión, en un
primer momento, por la agilidad en la que esta avanza entre las certezas del
camino, pero impide el crecimiento de la escritura a partir del momento en el
que se alcanza el cénit logrado por el movimiento en su conjunto. Es el caso de
muchos autores de época, interesantes y mediocres al mismo tiempo.
Pero
existe también un tercer nivel de análisis, que ya no afecta solo a las
situaciones precarias de escritura, sino a su capacidad y al concepto mismo de
excelencia. En el caso de que el producto de la lectura de un autor supere la
lectura del público lector, la escritura establecida a ese mismo nivel,
carecerá de lectores. Si la lectura rebasa la lectura de los lectores
especialistas (críticos, profesores, editores…), su escritura crecerá en medio
de un vacío absoluto a su alrededor. Y solo cuando la lectura de los lectores
haya avanzado, en ocasiones muchos años después de la desaparición del
escritor, empezará a ser comprendida, valorada e incluso venerada. Y de esta
lectura germinarán nuevas escrituras en las que los planteamientos en su día
invisibles serán objeto de un deleite mayoritario. Este es el concepto de lectura que me ha permitido pensar mejor
la literatura y sus vicisitudes. Aunque me temo que sea el único que lo lea de esta manera.