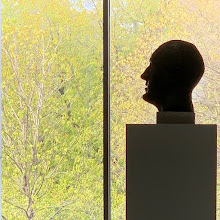Leo el Manuscrit de
Palau-Saverdera en Palau-Saverdera. Memorias del campesino Sebastià
Casanovas i Canut, que vivió hace 300 años en la misma localidad ampurdanesa
donde paso unos días de descanso. Nació en 1710 y fue capaz de contarlo, como
él mismo desvela, porque sus abuelos, con quienes vivía, se preocuparon por su
educación y le facilitaron que desde pequeño asistiera a casa del maestro. A
los trece años regresó su padre desde el sur de Francia, donde más o menos
permanecía escondido, y de repente se acabaron las clases puesto que la familia
necesitaba quien cuidara viñas y olivares. Sebastià no había nacido en Palau,
sino en la vecina Castelló d'Empúries. A Palau tuvo que trasladarse de mala
gana, forzado por las tierras que en esta población tenía su padre.
Sebastià
Casanovas justifica sus insuficiencias al escribir porque a los trece años se
vio obligado a abandonar los libros. En ocasiones confiesa haber tenido planes
para volver a estudiar: «No hacía mucho tiempo que estaba en esta casa [de
Palau]... y ya quería irme y regresar a los estudios, porque trabajar no me
gustaba y, por otra parte, siendo el niño que era, ya veía que de lo de mi
padre no se podía sacar nada; así que algunas veces escondía los libros, pero
siempre me los encontraban y nunca más volvía a verlos, porque estaban seguros
de que me iría de casa para seguir los estudios». No miente. El que escribe, autor de un
manuscrito privado donde se propone informar de la vida de los suyos a sus
descendientes, conoce los modelos que siguen los escritores de libros, pero en
el momento de ponerlos en práctica se lía. Sabe que los libros se organizan en
capítulos, que van numerados, que se encabezan con un resumen del propósito,
pero ha olvidado cómo se estructura el contenido. El suyo se repite, se
bifurca, se despista y, en general, a veces no consigue que la escritura
coloque en orden el caos en el que se dispersa el incontinente pensamiento.
El
campesino ampurdanés posiblemente tuvo una idea. Debió de comprar papel y tinta
en algún desplazamiento a Figueres. Hizo una inversión. Creo que no le fue
fácil sentarse a escribir, pero alguna noche, quizá de verano, se impuso a sí
mismo empezar su libro. ¿De qué trataban los libros que recordaba de su
infancia? Eso no lo había olvidado: de moral. Es por donde empieza. Dice, así
lo repiten los predicadores, que quiere informar a sus descendientes de cómo se
reparten bondad y maldad en las costumbres. Sus recomendaciones, una ristra de
tópicos, carecen de interés, ni siquiera como moralista. Tampoco lo precisa este
ejercicio inicial al que se lanza. Con él Sebastià se convence a sí mismo de
que es capaz de escribir una frase. Añade otra y ya tiene un párrafo. Junta
varios párrafos y ve que ha concluido una hoja. Eso no lo dice, pero la
escritura es traslúcida y muestra siempre por debajo aquello que está pensando,
y penando, quien habla de otros asuntos. Cuando haya escrito un centenar,
tendrá el libro que heredarán sus descendientes y ahora leo durante las tardes
nubladas de abril.
De la
descripción del espacio que comparto con el autor, lo que más me interesa, el
manuscrito del siglo XVIII escrito en este mismo lugar no sabe qué explicar. Se
comprende enseguida. Sebastià aún no ha decidido cómo abordar su propósito. El
vértigo de las hojas en blanco hay que salvarlo como sea. Y arranca por donde
lo haría cualquiera en una taberna: las imprecaciones contra sus vecinos. Otro
tópico al uso. No se refiere a nadie en particular, ni aduce hechos concretos.
Poco a poco aprenderá a hacerlo. Generaliza. Ni siquiera acumula agravios, solo
les achaca un defecto: «la envidia». Un clásico de la vida rural. Es otro
capitulillo decepcionante, pero en él Sebastià descubre algo esencial para su
libro. Es capaz de hablar de sus opiniones, no solo de las ajenas
moralizantes, y también de su presente a través de las acusaciones, aunque no
diga gran cosa. Cada obviedad es un paso adelante. El lector no se interesa por
nada de lo que se le cuenta, pero los padecimientos y batallas del escritor,
debajo de su escritura, empiezan a fascinarle. Esta es la primera parte
del Manuscrit de Palau-Saverdera, una tabla de ejercicios para
recuperar el pulso de la escritura abandonada en la infancia.
Los
capítulos de repente ya se centran en aspectos concretos, más o menos. Sebastià
se va haciendo dueño de su libro. Asistir a este aprendizaje de escritura tan
burdo y asilvestrado es un privilegio que regalan los siglos. En los capítulos
siguientes el propósito de Sebastià se impone diáfano: hablar de su familia en
general; y en particular, de su padre, una figura adversa, cruel, disparatada,
despótica y dilapidadora de cualquier gusto o fortuna. La obsesión paterna
establece el hilo conductor de su memoria. No desperdicia ninguna oportunidad
para despreciarle, pero de repente se impone describir el litigio que mantuvo
su padre con el alcalde de Palau, que se había beneficiado de unas tierras
fértiles durante los cinco años de ausencia sin pagar nada al propietario, del
que joven Sebastià fue testigo, y el retrato, de repente, convierte a la figura
paterna en un héroe. Y en un estratega jurídico. En estos capítulos la
escritura avanza ágil y certera. El autor ya es el dueño de su narración.
Despliega toda su memoria para ilustrar las maldades, y alguna bondad, paternas.
De
Palau-Saverdera apenas describe nada, al margen del recuento de traiciones de
los gobernantes municipales y el abuso de los impuestos. Ni siquiera evoca los
campos donde trabajó durante décadas; al contrario, insiste en el «abandono por
cansancio de aspirar a algo en las tierras de Palau, porque veo claramente que
para el trigo no sirven, en 25 años no he acertado nunca, unas veces por humedad,
otras por sequía, por nieblas, porque la hierba se lo come todo, y tantas
calamidades, la tramontana lo arranca cuando está granado e incluso la mata, cuando
florece en la espiga... solo es bueno el terreno para los olivos». Los olivares
seguramente no ofrecían las mismas rentas que el grano. Y la única obsesión del
campesino ampurdanés dieciochesco que se impone incluso a la que muestra contra su
padre es el dinero. Padre y libras son las dos únicas realidades que catalizan
el poso de su época en la escritura. El resto carece de relieve para ser
tratado. Lo opuesto a las expectativas del lector contemporáneo, que
agradece cualquier desvío del autor que olvide sus intenciones.
El propósito inicial, informar a sus descendientes, toma un sesgo oscuro: ¿en qué aspecto la iniquidad de la que proceden puede reconfortar a sus sucesores cuando conozcan al detalle palizas, broncas, insultos y maldades? Está claro que Sebastià Casanovas no se lo plantea, del mismo modo que tampoco pretende llegar hasta donde la escritura, por inercia, le lleva: al yo. A sí mismo como protagonista de su relato. Algo que solo de vez en cuando aflora, entonces el autor se da cuenta e inmediatamente rectifica y regresa al protagonismo familiar, a los problemas administrativos (deudas, herencias, catastros...) o a los genéricos (pobreza, hambre, salubridad...). El lector lo lamenta, porque en estos párrafos autobiográficos parece resonar la fuerza de la vida real apoderándose de la escritura: «Como tenía hábitos tan malos y una boca tan blasfema, por las malas costumbres que había heredado de mi padre, al principio los amos no me podían sufrir, así que los cambiaba con frecuencia. Estando en casa de Joan Planas Pescador, caballero de Vergeta, en Torroella de Montgrí, después de haberme avisado en múltiples ocasiones de que no blasfemara de aquella manera, y como yo no hacía caso, un día, después de la comida, me entregó el dinero que había ganado, diciéndome que me marchase porque no quería mantener un blasfemo en casa. Pero yo, como en su casa estaba tan a gusto con la comida y con la bebida, porque es cierto que en los días de carne no se acababa nunca la de carnero, y lo mismo en los días de pescado, las mejores piezas que se pescaban, y considerando que no encontraría una suerte como aquella, aunque es cierto que el trabajo era duro, porque tenía que estar noche y día en el molino blanqueando, sin contar con ayuda de ningún mozo. Como aquella vida era tan buena dejarla me fastidiaba mucho, y me puse a llorar. Y viéndome llorar, y considerando también que no tenía mozo para sustituirme, me dijo que si me quería quedar, que me quedara, pero que no blasfemara. Y me quedé, pero como ya tenía el vicio, me costó mucho». La cita, aunque extensa, es una pequeña pieza del retablo de la vida rural en época dieciochesca que compuso noche tras noche, después de concluidas las labores del campo, el ampurdanés Sebastià Casanovas i Canut, a escasos metros de donde le estoy leyendo 300 años más tarde. ¿En 2325 alguien abrirá alguno de mis libros y sabrá leer debajo de mis pobres historias dudas y vicisitudes? Es una pregunta que produce vértigos, pero ningún conocimiento. Así que cierro el volumen y se lo devuelvo a Ana María, la amiga que gentilmente me lo ha prestado.