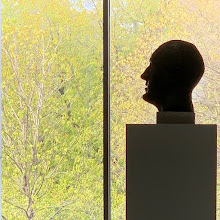Las reuniones son peligrosas, en general. Las reuniones de consejo de administración son especialmente peligrosas. Forma parte de la tragedia de los nuevos tiempos. Antes, este aspecto se resolvía mejor. Los responsables de cualquier empresa se reunirían para no cambiar nada. La reunión en sí misma justificaba la dedicación a la compañía. La reunión era una forma de empujar un coche que carecía de ruedas. El no avanzar aseguraba el funcionamiento del motor, que era lo importante. Algo que, por desgracia, desapareció con los tiempos benévolos. Ahora ocurre lo contrario. La reunión tiene que cambiar todo para justificar que se ha realizado con diligencia. La mayor parte de lo que se modifica no necesita ninguna modificación, y a menudo una reunión sustituye A por B, y luego, en otra, B por A. Para que la modificación sea computada como tal necesita la existencia de personal afectado. Por ejemplo, todos los que trabajan en la primera planta, que ocupen la segunda. Y al revés. Estas son las modificaciones que más gustan. Es como empujar a cuatro personas sentadas en sendas sillas desde la explanada hacia la autopista plagada de camiones tráiler como si se arrastrara un vehículo con ellas dentro.
20, martes. Octubre. Paul Strand, profesor de poesía fotográfica
Visito la muestra de un fotógrafo del
siglo XX, Paul Strand (1890-1976) y nada más entrar descubro que ha sido mi
maestro de fotografía durante todos estos años. Como si en lugar de ir a una
sala de exposiciones hubiera acudido a la academia donde imparte sus clases
quien tanto me ha enseñado sin que hasta hoy fuera consciente. Quiero decir, lo
que me gusta que la cámara recoja —en la captura de objetos, situaciones, fragmentos
de espacios y paisajes— y el esfuerzo por adecuarlo a una manera de mirar
personal, alejada de los estereotipos, Strand ya lo hizo décadas atrás, claro,
y lo entregó como legado. Y también algunos aspectos —tanto los relacionados
con motivos singulares, como con las distancias y los encuadres— que creía
haber descubierto por mí mismo, compruebo en el aula de Paul Strand que los
aprendí de él sin ni siquiera ser consciente de debérselo. Esta grata
sensación, casi de anagnórisis, que rara vez me ha sucedido en literatura,
acostumbra a pasarme con cierta frecuencia en fotografía, disciplina en la que
soy escasamente erudito.
Sus
composiciones resultan admirables. Aciertan a convertir en significativos los
fragmentos de realidad que uno encuentra a su alrededor sin saber qué hacer con
ellos. Contemplo la fotografía de un lago en las islas Hébridas, al oeste de
Escocia («Loch Skiport. Isle of South
Uist. Outer Hebrides»). De 1954. Y recuerdo la fotografía que acababa de
hacer la semana anterior en la bahía de Llançà, que de tan cerrada suele
parecer también un lago. Para la mía quise la misma distribución de los
espacios en la imagen, le di a la línea de la montaña idéntica función de
marco, no alrededor, sino en medio, como ocurre en los dípticos, y busqué
establecer un diálogo similar entre un mar en calma y un cielo en movimiento.
¿Soy o no soy su discípulo? ¿No he aprendido a mirar viendo sus fotografías,
aunque no supiera que las había visto antes? Paul Strand no solo le proporciona
una ascendencia a lo que se pueda experimentar desde la ingenuidad fotográfica,
su forma de reflexionar en imágenes también ofrece un repertorio de
significados al hecho de mirar a través del visor.
Aunque
quizá no haya acudido a su curso de fotografía solo para descubrir lo que ya
sabía, sino para algo menos narcisista. Avanzo por la sala y me pregunto qué
sentido tiene guardar con tanto esmero —en cajas de cristal enmarcado— estas
meras teselas rescatadas del prodigioso mosaico de la realidad que ya jamás
podrán representar. El fotógrafo parece una suerte de arqueólogo que armado con
piqueta y cepillo revuelve entre los cascotes del tiempo hasta encontrar algo
que inmediatamente guarda en un sobre de papel. O quizá solo sea el geólogo que
recorre el monte martillo en mano y se acurruca en un rincón e infringe a la
roca una muesca. Recoge luego con primor las fracciones desprendidas y las
introduce con cuidado en una bolsa de plástico opaco. Uno y otro, más tarde,
vacían sus descubrimientos sobre una mesa en sus respectivos estudios. Este
lugar en la época de Paul Strand se denominaba laboratorio y entre cubetas,
líquidos, pinzas y ampliadora, bajo una luz segura, se producía la metamorfosis
alquímica de la fotografía. Que carece de cualquier alquimia porque la
transformación es idéntica a la que consiguen arqueólogo y geólogo en sus
análisis: obtiene conocimiento.
Cada
fotografía de Paul Strand es una nimia, casi espuria, muestra de la existencia,
pero capaz de devolverle a ese todo inconmensurable de donde procede, pero ya
sin formar parte de él, algo de lo que este carece: un significado metafísico.
La dimensión de este significado va, literalmente, más allá de la física de lo
existente, y le añade a lo mostrado el valor de su comprensión humana, incluso
cuando resulte esencialmente incomprensible —como el espejismo de la
trascendencia o la oscuridad de la muerte—. En su Carta a los Estudiantes, la que empieza con el adagio casi
revolucionario de «Todos somos estudiantes», Paul Strand lo dejó meridianamente
claro: «Sobre todo mirad las cosas que os rodean, vuestro mundo inmediato. Si
os sentís vivos es que significa algo para vosotros, y si os interesáis lo
suficiente por la fotografía y sabéis cómo utilizarla, querréis fotografiar ese significado». Desde
Strand, los fotógrafos no enseñan,
aprenden; y la fotografía no describe, piensa. A veces poéticamente, otras en
la estela misma de la filosofía.
14, miércoles. Octubre. Clásicos y Antiguos. Práctica del epigrama 24
6, martes. Octubre. A vueltas con la mascarilla
3, sábado. Octubre. Ideas sobre el amor. Práctica del epigrama 23
29, martes. Septiembre. Otoño. Práctica del epigrama 22
Aquello que no entra en las preferencias que elige la gente
cuando se le pregunta—por ejemplo, el verano es la estación que más les gusta—
posee siempre algún encanto secreto. El otoño, por ejemplo. Nadie elige el otoño como su estación
predilecta. Elegir es, de hecho, un espejismo. No se trata de contrastarlo con la
vida real, sino con el idilio que las personas mantienen consigo mismas. No
quiero usar la palabra fantasía
porque realmente no lo es. La fantasía tiene un componente poético y no hay poesía
en los tópicos. Las estaciones se viven, dentro y fuera del calendario. Es
posible que tampoco yo eligiera el otoño si alguien me lo preguntara una tarde
aburrida, pero es la época del año a la que mejor me acomodo. La huida del
calor, de la insistente repetición de los días de verano. La llegada de los
cielos nubosos, matizados, la lluvia súbita, el insumiso viento. El otoño se
vive con otra profundidad. Una intensidad felizmente no estadística, es decir,
aquella que no suele entrar en las preferencias que elige la gente cuando se le
pregunta.
28, lunes. Septiembre. Cuaderno de notas sobre Egon Schiele
1. Me impresionan los cuerpos
incrustados unos dentro de otros de Egon Schiele. Los pintó encajados en todas
las posiciones imaginables. Su pintura es un completísimo manual de abrazos. Y
es curioso cómo todos los cuerpos que dibujó, tan exageradamente contrahechos,
alambicados y extravagantes, resultan más reales en la contemplación, no sé,
que los cuerpos perfectos de Ingres, que parecen de cómic. La realidad requiere
una gran distorsión para mostrarse tal cual es. La descripción realista ha
acabado por no decir nada sobre lo real.
2. Egon Schiele murió el jueves
31 de octubre de 1918 en Viena a la una de la mañana. El lunes anterior había fallecido
Edith, su mujer, embarazada de seis meses. Ambos padecieron la devastadora
pandemia de la gripe de 1918. Tenía veintiocho años.
3. Se conocen dos fotografías de
Egon Schiele en el lecho de muerte (Totenbett),
firmadas por la fotógrafa alemana Martha Fein. Una captada de frente, desde el
lateral derecho; otra de perfil, desde el izquierdo. Por la extraña posición
del pintor, el brazo doblado sobre los hombros y una mano en la nuca, y la otra
mano, cerrada, sobre el mentón, parece dormido. Incluso tranquilo en su sueño.
Tiene el pelo corto, levemente despeinado, barba de varios días y los ojos
cerrados. Viste una camisa de dormir blanca. No se parece a ninguno de sus
autorretratos. Se diría que es un hombre de unos cuarenta años.
4. Busco el dato y lo encuentro
sin ninguna dificultad: Schiele pintó 340 cuadros y dejó unos 2.800 dibujos en
poco más de una década; casi un dibujo diario, casi tres cuadros al mes. Una
parte esencial de esta obra (41 pinturas y 188 dibujos) se puede contemplar en
el Museo Leopold de Viena.
5. Schiele había nacido en una
estación de ferrocarril, junto al Danubio. En Tulln an der Donau. A finales de
la primavera de 1890. Su padre era el jefe de estación. Y también él podría
haberlo sido —en la infancia ya lo sabía todo sobre los trenes— de no haberse
quedado huérfano a los quince años y ya entonces más interesado en lápices y
tubos de óleo que en el humo de las locomotoras.
6. Schiele aprendió dibujo en
Viena, donde llegó de adolescente, sobre los cuadros de Klimt (1862-1918), pero
emprendió el camino opuesto al del maestro. Mientras Klimt ascendía hacia la
sublimación áurea del cuerpo y de su erotismo, Schiele profundizaba en el
desgarro.
7. Con veinte años le escribe a
un familiar: «Quiero salir muy pronto de Viena. Qué espantosa es la vida aquí...
En Viena reinan las sombras, la ciudad es negra... tengo que ver algo nuevo…, quiero
paladear aguas oscuras y árboles que se quiebran, ver vientos salvajes; quiero
mirar asombrado verjas mohosas». Fuera de Viena tampoco le resultó fácil. Ni se
dedicó a pintar árboles ni verjas.
8. Instala su primer estudio en
Krumau, Bohemia, actualmente en Chequia, localidad natal de su madre. Un
castillo junto al Moldava, una iglesia gótica y una gran plaza empedrada
rodeada de edificios estilo imperio. Tiene veinte o veintiún años y se dibuja a
sí mismo y a sus amigos desnudos. Luego conoce a Wally Neuzil, que ha cumplido
17 y aparece también desnuda o abrazada a otras jóvenes. A los vecinos no le
gusta lo que imaginan que ocurre en la casa donde vive el pintor y su amante y
modelo. Le maldicen y le niegan el saludo, primero. Luego, la entrada en las
tiendas, hasta que se ve forzado a abandonar Krumau.
9. En Neulengbach, un pueblo al
oeste de Viena, Egon Schiele y Wally se instalan en una casa de las afueras. En
1911. Solo unos meses más tarde, el 13 de abril de 1912, es arrestado por una
arbitraria acusación de secuestro de una niña de 13 años. Egon y Wally solo
habían dado cobijo a la niña, que se había escapado de casa. Pero en el
registro del taller encuentran multitud de dibujos de desnudos y añaden la
acusación de pornografía. Es encerrado en la prisión de los juzgados del
pueblo, donde es retenido hasta finales de mes, y luego es trasladado al
calabozo de Sankt Pölten, la capital del distrito, donde permanece hasta el 8
de mayo. Un total de veinticuatro días, «o quinientas setenta y seis horas.
¡Una eternidad!»
10. Durante el tiempo del
encierro Egon Schiele escribió un pequeño diario —trece hojas, al parecer— y
pintó una serie de escalofriantes acuarelas. La más célebre es la titulada «La
naranja era la única luz», donde aboceta un camastro sombrío, sobre cuyas
líneas solo colorea una almohada con marrones y una manta con gises azulados, y
en medio brilla el color naranja de la fruta que le había regalado Wally. Con
carácter póstumo el crítico de arte y amigo Arthur Roessler publicó un «Diario
de prisión» de Schiele que en parte es apócrifo, basado en los recuerdos
verbales del artista, y en parte puede contener fragmentos del diario auténtico
del pintor, sin que se sepa cuáles son unas u otras. La aparición de este
apócrifo abre las puertas a quien quiera evocar literariamente el encierro de
Egon Schiele en primera persona, como se propone la serie de autorretratos que
he escrito.
11. El productor inglés Adam Gee
ha contado cómo visitó en 1984 todos los lugares de Schiele, en especial Neulengbach,
donde «no había ni rastro de Schiele»: «When I went to ask the way to his
studio I was told people didn’t talk about him» (Cuando fui a preguntar el camino
a su estudio me dijeron que la gente no hablaba de él). Hoy, tres décadas
después hay un espacio céntrico de la ciudad dedicado a su memoria, el Egon
Schiele-Platz, con un busto en piedra, un pequeño museo, una calle
Egon-Schielestasse , que desemboca en la calle dedicada a Wally, Neuzilgasse,
«El callejón de Neuzil» (sin el nombre).
La casa donde vivieron Egon y Wally fue derruida en los años 60. En su
localidad natal existe otro museo, inaugurado en 1990, en el edificio de la
antigua prisión de Tulln.
12. Existen pintores que crean
espacios artísticos cerrados, con independencia de la calidad, universos
impermeables. Son ellos mismos y solo cabe admirarlos. Egon Schiele es
exactamente lo contrario. Su arte es el de la permeabilidad constante. Cualquiera
que se detenga frente a una pintura puede permanecer en su interior y
percibirse a sí mismo.
13. Las figuras que pinta Schiele
son fundamentalmente autorretratos, pero no es un gesto narcisista, ni siquiera
una actitud de solipsismo. Antes parece todo lo contrario: una manera de
facilitar el tránsito del observador al interior del cuadro. Su identidad con
él. El propósito del autorretrato es que el rostro y el cuerpo que reaparece en
dibujos y pinturas le resulte tan familiar al observador como su propio rostro,
de modo que el observador no se sienta alguien ajeno a la crónica íntima del
pintor, sino un yo ante sí mismo, como ocurre frente a un espejo.
14. Schiele no usaba espejos para
pintar sus autorretratos, y ese gesto técnico es casi una metáfora: el espejo
es el cuadro, pero no devuelve la imagen del pintor, sino la de quien lo
contempla. Schiele pintó el autorretrato de cada persona que mira el cuadro. Su
yo es el autorretrato existencial de cualquier yo que no sienta la pintura como
un género decorativo, sino como un nombrar lo verdadero.
21, lunes. Septiembre. Una exposición de Carlos Velilla
Los cuadros de Carlos Velilla (1950) expuestos en La Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners bajo el título «Pla Seqüència» son una poética del color. O quizá más en concreto, de lo inestable que late en el color. No es el color como relleno de las líneas trazadas por el carboncillo, obviamente; pero tampoco el color esparcido por el lienzo para evocar la evanescencia de lo que desaparece (de hecho, el color es en estos cuadros una aparición). Ni siquiera se utiliza para sugerir el movimiento, que es siempre el argumento esencial de la pintura. Estas son las gramáticas al uso del color, análogas a las que ordenan lo que se pronuncia. La poesía va siempre más allá, busca situarse en el extremo del lenguaje, donde decir se confunde con no (lograr) decir. Velilla sitúa el color bajo el amparo extremo de la poética. La misma que acoge a las palabras cuando son concebidas como inestabilidad. Como acaso. Como luz oscura. Pero el pintor no escribe en estos lienzos contemplados, al pintar los colores los conduce al lugar donde pierden su función (igual que las palabras en un poema) gramatical. Los sitúa donde su significar —el significado de un color es la acumulación de lo sustantivo que ha coloreado— permanece desasido de todo cuanto pueda ser sustantivo. El color que nada colorea al colorear. Que carece de condición, o mejor, que la desconoce al tratar de conocerla. Estos cuadros son apariciones y son latencias. De lo que se sabe (el color) y al mismo tiempo se ignora (lo coloreado). Un pie que al caminar se posa sobre un suelo que no es capaz de sostener el paso. Este hundimiento, esta inestabilidad, que lo es de visión y de pensamiento, describen el acto de mirar la pintura. Una fuga encuadrada en una tela que, de repente, arrastra la mirada que la observa hacia su intemperie cromática.
14, lunes. Septiembre. De los lectores. Práctica del epigrama 21
Estoy de acuerdo en que la
función esencial de la escritura es su posterior lectura. No estoy seguro, sin
embargo, de que lo más importante para la vida de un libro sea el hecho de que
tenga o haya tenido «lectores». Nunca he descubierto ningún interés en este
concepto. Primero porque se suele confundir la figura del lector con la del
comprador de libros. Recuerdo que a principios de los años 80 un ensayista
alemán, que tuvo éxito con uno de sus libros, se pagó una encuesta para saber
con exactitud qué tanto por ciento de compradores habían leído el libro. El
resultado se me quedó grabado como una cita: un 20%. Como buen aficionado a las librerías de viejo,
por otra parte, he visto tantos libros con el punto en la página veinte,
corroborado por las arrugas del lomo. En segundo lugar, porque es imposible
resumir lecturas y lectores en un único significado. Nada hay a veces más
heterogéneo que dos lecturas de un mismo libro, aunque ningún crítico se dé por
aludido. Ayer, por casualidad, vi una entretenida comedia romántica
norteamericana, en el canal Sundance, protagonizada por un novelista. Me gusta
ver películas con escritores, porque no hay otro subgénero que presente mayores
dosis de ficción. Su título: «5 to
7», dirigida en 2015 por Victor Levin. Una típica comedia romántica, con drama y
moraleja final. Y delicioso guion, eso sí. Pero lo mejor aguardaba en la última
frase, pronunciada por una voz fuera de la pantalla (detesto los narradores en
cine, aunque en este caso tuve que cambiar de opinión), que decía algo así
como: «...puedes estar seguro de que la novela que acabas de leer fue escrita
para un único lector», afirmación que documentaba perfectamente la película. Y
de repente, este concepto sí lo entendí. Quien más se preocupó por estas
cuestiones fue el poeta estadounidense Wallace Stevens (1879-1955): qué hace
genial al artista, qué caminos conducen al éxito y qué relación mantener con la
sociedad. Para formarse una idea de estos asuntos acumuló citas sobre el asunto
en un cuaderno que se ha conservado y publicado: Sur plusieurs beaux sujects (1998). En una de estas citas anotadas,
extraída de la reseña de un libro de jardinería (dudo que exista una fuente
filosófica más peculiar), se lee: «El arte de la vida… consiste ante todo en la
creación de un entorno en el que uno disfrute de cierta importancia». Una idea a
la que la época actual le ha dado la vuelta imponiendo que «hay que ser muy
importante para una multitud de desconocidos». Y he aquí el principio de la
desesperada soledad y acomplejamiento de tantas personas que con mucho menos
podrían ser felices.