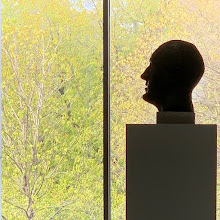Wikipedia le cuenta, a quien
quiera saberlo, que la fotógrafa neoyorkina Moyra Davey nació en 1958, en
Toronto. A los treinta años se trasladó por estudios a San Diego, en
California. Sus primeras exposiciones, durante los años 90 e inicio del nuevo
siglo fueron en Canadá, después en Nueva York y de ahí ha presentado obras por
toda Europa. En España, en 2012 el Reina Sofía adquirió una obra suya, «Mary,
Marie», y en 2020 el Artium Museoa de Vitoria inauguró una exposición
monográfica sobre su obra. Ese mismo año la editorial valenciana Concreta
tradujo y realizó una hermosa edición de uno de sus libros, Quema los diarios, cuya primera edición
se había publicado en Brooklyn, en 2014. Cuando compré este libro en Art Libris
2025, de Barcelona, no tenía ni idea de todo cuanto he escrito hasta el último
párrafo, pero nada más llegar a casa Internet me puso al día.
La
obra de Moyra Davey posee una evidente dimensión
internacional, se podría afirmar que su lugar natural de expansión no solo es el
norte del continente americano, sino también toda Europa. Galerías, museos,
editoriales siguen con atención su obra. Ha cumplido los 67 años y, sin
embargo, da la impresión de que sea una joven promesa del arte a la que ya se
le prestará atención cuando madure. Tal vez no sea por ser ella quien es, sino
una cuestión más amplia, de dimensión generacional. Los nacidos en un arco de
fechas que va desde 1955 hasta 1965 es, con alguna excepción que confirma el
conjunto, como si fueran transparentes para quienes trazan mapas artísticos y literarios.
Así que no me importa confesar que el primer impulso de reivindicación de su
talento que realizo es generacional: tiene edad de haber sido mi hermana mayor.
Desde la adolescencia, su primer
acercamiento al arte ya arrancó con la combinación asistemática de imágenes con
escritura. Y en eso ha continuado durante toda su carrera hasta el presente. El
rasgo principal de sus proyectos artísticos ha sido la práctica de la
fotografía —también el cine— hermanada con la escritura y de la literatura
diluida en la figuración. De ahí que no solo el epicentro de su obra lo
constituyen sus libros de artista, sino que sus obras plásticas de un modo u
otro apelan a los géneros que se expresan mediante el lenguaje. La pieza que
conserva el Reina Sofía, «Mary, Marie», resulta emblemática. Se trata de una
composición de doce piezas individuales (organizadas en un tablero geométrico
de cuatro horizontales por tres verticales) en las que aparece en todas, junto
a otros elementos gráficos, menciones explícitas al hábito epistolar.
Podría afirmarse, por otra parte, que
lo epistolar es un componente troncal de su expresión artística. Todos los
elementos de una carta aparecen citados continuamente en sus obras: sellos,
timbres, direcciones, aerogramas, etiquetas postales, dobleces del papel
extraído de un sobre, léxico, caligrafía… incluso en sus libros incluye la
correspondencia que ha mantenido durante su escritura, como ocurre en Quema los diarios. El término «Letter»
(carta) es omnipresente. Muchos de los sellos que utiliza son de correo
internacional, y dada la raíz biográfica de la que emanan sus proyectos, se
comprende que el fruto de sus continuos viajes por el continente americano y
por Europa haya generado intensas amistades que han vivido de un presente, pero
también de una ausencia que en otros momentos era compensada por las cartas. De
modo que en la percepción de la realidad conviven presencia y correspondencia.
Tengo la impresión subjetiva, que no podría ofrecer de un modo estadístico, de
que su generación, que también es la mía y que vio desaparecer en
plena madurez la correspondencia a través de los servicios de correos, fue
especialmente afecta a escribir y recibir no solo cartas, sino también extensas cartas.
Otro elemento esencial de la obra de Moyra
Davey, junto a lo epistolar, es el diario. Quema
los diarios tiene ese protagonismo enfático, aunque su vínculo con el
diario es más profundo que un título y una anécdota. Su escritura es profundamente
diarística, dado que prende en la biografía más radical. Su prosa no es que
hable de sus lecturas, recoge el párrafo exacto —en este caso de Jean Genet—
que está leyendo, el sueño que ha tenido esa noche y de repente le asalta, aquello
por lo que le distrae el perro del vecino, lo que hace al salir de casa e
incluso anota sus acciones privadas: «Meo detrás de un automóvil estacionado en
155th Street y me pregunto por qué no podemos mear en el parque como los
perritos o en las rocas del Hudson, donde me pongo en cuclillas y pienso en
Roni Horn», (una artista neoyorkina cuya obra exhala una pureza de texturas y
colores extraordinaria). Y también se trata la obsesión diarística con
argumentos falaces, como haría un adicto a cualquier cosa: «Mi incertidumbre
sobre el diario se traduce en que ahora solo escribo en minilibretas. Si no
puedo abandonar la práctica por completo, al menos puedo reducirla».
Este es el espíritu que anima la obra de Moyra Davey, construida siempre sobre una contradicción en apariencia insalvable. Sus piezas son un cruce inverosímil entre la geometría más convencional en la estructura, respetada con reverencia, y el mayor desconcierto, animado por la vorágine de lo fortuito, en el contenido. Algo así se podría decir de sus fotografías: que encuadran escenas de una cotidianidad inmediata —la fotografía es otro diario de la artista—, pero con una suerte de descomposición interna tan acentuada que las convierte en imágenes insólitas. En el fondo plantea un principio también generacional que se podría formular metafóricamente así: en las revoluciones gastronómicas, la vajilla resulta indiferente. Y la misma apreciación sirve para describir su escritura: apegada con tanto ímpetu a lo ordinario —incluso con rasgos de hiperactividad—que resulta un fascinante acceso a su extraordinario universo personal. El de Moyra Davey, una hermana mayor en las ideaciones artísticas sobre la expresión dinamitada del yo.