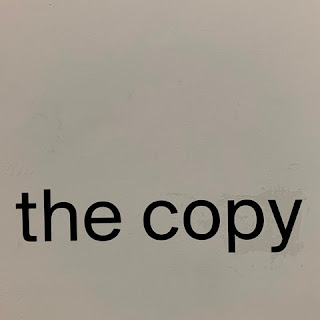Acudo a la Virreina a ver una
exposición del fotógrafo italiano Guido Guidi (1941) alertado por mi amigo el
fotógrafo Fernando Fuentes, devoto suyo, y descubro con admiración, al contemplar
por primera vez en mi vida sus placas, que todo lo que he deseado saber de
fotografía lo he aprendido en ellas.
Se titula la retrospectiva Da zero, no sé si es porque empieza
desde sus primeras fotografías, cuando apenas tenía quince años. En todo caso,
la titularía «Desde cero a cero», porque desde la pieza más antigua hasta la
más reciente comparece sorprendentemente el mismo artista, íntegro, sin
metamorfosis. Desde la adolescencia hasta la vejez, el mismo maestro de
fotografía que dispara para no mostrar nada de lo que interesa a los
fotógrafos. Es decir, no hace retratos (aunque a veces aparezca personas que
miren a cámara), ni crónica (aunque las imágenes sean de un presente), ni
paisajismo (aunque encuadre naturaleza), ni documenta, ni testimonia, ni
protesta (aunque haya múltiples fotos de infraviviendas y barrios deprimidos). No
hace absolutamente nada de lo que pretenden representar el resto de mortales
con una cámara en las manos. Se le considera un vanguardista, sin embargo, solo
veo composiciones figurativas, se diría que hasta convencionales si uno las
mirase por encima, sin prestarles atención. Leo en algún sitio que «busca en el
desamparo de la imagen un sentimiento resistente». Es una manera de decirlo.
A mí me da la impresión de que, desde la
primera fotografía de la muestra, disparada a los quince años, trata de
retratar el tiempo. A veces lo hace de manera explícita, como en las series.
Hay una, captada en España, de una calle a la altura de un muro sobre el que un
arbolillo dibuja su raquítica silueta, pasa una persona, pasa otra, se cruzan,
la sombra de la cabeza del fotógrafo asoma en la parte inferior. No importan
las personas, ni el muro, ni el fotógrafo, ni la situación, solo la sucesión
anónima de instantes intrascendentes, que es el corazón del tiempo. En otra
serie encuadra una ventana que deja pasar la luz y va fotografiando la misma
imagen, diferente solo por el juego de luz y sombras en el transcurso del
tiempo. Las piezas de lugares abandonados no ilustran el abandono, ni siquiera
lo denuncian, solo reflejan el tiempo implicado en la imagen. Los comentarios a
la exposición cuentan que se ganaba la vida haciendo reportajes urbanísticos
para algún departamento universitario. Ni siquiera en estos encargos, donde
aparecen bloques de viviendas, vecinos, automóviles aparcados, hay una mirada pragmática,
ni siquiera una idea del presente sociológico. Son como las fotografías que
haría una persona ciega que dirigiera el objetivo allí donde oye un sonido; por
concretarlo, pero sin querer saber lo que concreta.
La visita me impacta tanto que he de
parar un instante y mirar al blanco de la pared, mareado. ¿Qué secreto hay en
estas fotografías de casi nada? Lo que escondan, que no se parece en absoluto a
lo que pretenden los fotógrafos, es justo lo que busco desde mi adolescencia, y
no solo en las fotos, sino en todo lo que hago, en todo cuanto escribo. Ni
siquiera es el tiempo, sino el vacío que lo rodea. Tal vez sea, no sé, el
«sentimiento» que se resiste a desaparecer cuando ya no está.
De su biografía, un dato me hace
sonreír. Acude a diario a la Universidad de Venecia, y de esa época en la
ciudad más fotogénica del planeta lega las vistas de un Véneto con fábricas
abandonadas, almacenes revestidos de hojalata, hangares de ladrillo abandonados,
caserones desvencijados, bloques suburbanos de pisos y aparcamientos
enclavados, como todas las construcciones, en una extensión de arena dura,
seca, árida. Desalmada. Que estremece contemplar. En Venecia.
Hay una instantánea que me llama la atención. A diferencia de los pintores, en cuyos autorretratos el rostro y la figura son los protagonistas únicos del lienzo, los fotógrafos suelen ocultarse en los suyos, cediendo el relieve de la placa al objetivo de su cámara. De quien la sostiene en las manos solo suele quedar, en la sombra, un escorzo. Tal vez porque ande sensible con este asunto, en la estela de mis Cien autorretratos poéticos, me estremece contemplar otro desconocido precedente de este libro: «Autorretrato, 1974», expuesto en una gelatina de la época. La fotografía es una instantánea de un contacto (de una fotografía disparada frente a un espejo) en el que se ha vertido una mancha de pintura blanca sobre el rostro de quien sostiene a la altura del ojo la réflex, lo único visible. Un autorretrato que invitaría a la reflexión sino estuviera incluido en una colección «de más de doscientas cincuenta fotografías» —como indica el folleto informativo alardeando también de imprecisión— que vierten una mancha de diversos colores sobre la realidad que, presumiblemente, reflejan. En todas las imágenes que veo una mancha invisible tapa la mirada reconocible a través de los géneros fotográficos para dejar, desnudo, solitario, desamparado el temblor de una mirada, la de Guido Guidi, cuyo significado cabal se resiste a aparecer. Quizá no lo necesite, porque ya está inoculada en el interior de quien observa sus fotos. Tal como el profesor Enrique Lista ha sabido ver en Alfred Stieglitz (1864-1946), el primer fotógrafo que reclamó el carácter plenamente artístico para su labor: «si las fotografías de nubes de Stieglitz son equivalentes de la mirada del artista... lo son en la medida en que compartamos la fe en esa equivalencia». La fe en los poemas visuales de Guidi.