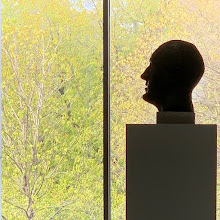Cuentan los biógrafos del fotógrafo
Ramon Masats que fue el aburrimiento quien puso una cámara en sus manos.
Soldado de reemplazo a principios de los cincuenta, dos años en un cuartel, lo
que entonces duraba el servicio militar, dieron no solo para una distracción,
sino también para un aprendizaje completo. Posiblemente alguno de aquellos días
vacíos de presente, el ya aficionado a la fotografía observara un desconchado
en el enlucido que dejaba a la vista la composición geométrica de los ladrillos
en una pared cualquiera. El sol de la mañana dibujaba cubos de sombra en un
lateral y con su brillo resaltaba todos los defectos del desgaste en el resto
del muro. En el lugar nadie hubiera colocado un diminuto visor ante la mirada
para enmarcarlo. No existe ahí ninguna fotografía hasta que el soldado melancólico
decide detenerse, encuadrar y dispara. Y de repente los meses en el cuartel
descubren en una grieta anónima la estremecedora metáfora de su ciego pasar.
Una fotografía siempre es susceptible
de alzarse como un emblema. Incluso una imagen por la que su autor no apostaría
ni la calderilla. Basta con que se descubra un significado compartido por
quienes la admiran, con independencia de si el fotógrafo lo había pensado o no.
En aquellas mismas fechas, recién inaugurada la década de los cincuenta, a la revista
norteamericana Life, insignia del
fotoperiodismo, se le ocurrió encargar a un fotógrafo profesional, Robert
Doisneau, una serie de imágenes de parejas parisinas que mostrasen en público
su cualidad de amantes. A la revista le interesaba mostrar un presente que con
un golpe de vista ayudara a olvidar el reciente y penoso pasado bélico. La
serie, publicada a doble página, muestra seis auténticos besos urbanos, todos
con intensidad de morreo. El título
parece sugerente: «Imágenes que hablan…». La sugerencia mayor, por supuesto, se
agazapa en los puntos suspensivos. Lo acompaña un subtítulo más elocuente: «En
París los jóvenes enamorados se besan donde quieren y a nadie parece
importarle». Unas escaleras, el asiento de piedra de un parque, ante un monumento,
una plaza o una calle son los espacios de la intimidad, y allí los amantes
comparten protagonismo con una figura ajena, que los observa con atención y a
la que sí parece importarle lo que está viendo. Tal vez por matizar la
contradicción entre lo que explica el subtítulo y lo que dicen las fotografías,
la que destaca —publicándola a página completa, en un espacio similar al que
ocupan las otras cinco— es la única sin observadores, apenas la sombra de
personas que pasan a ambos lados, desenfocadas por el movimiento, frente a la
quietud del beso.
Ninguna
de esas seis imágenes, desde luego, describía el momento, 1950, ni siquiera la
época. Hoy sabemos que no fueron fotografías
encontradas en mitad del trajín urbano, sino posados. Eran imágenes que no
hablaban de aquel presente: la década de los cuarenta en absoluto había dejado
esa sensualidad liberada como poso de su tránsito en Europa. Las fotografías de
Doisneau describían con realismo el futuro. Aquel que tardaría aún tres décadas
en llegar. Cuando en los ochenta a alguien se le ocurrió convertir en cartel
una de aquellas viejas imágenes, la celebérrima «Le baiser de l’Hôtel de ville» (El beso ante el Ayuntamiento),
entonces sí retrataba aquel beso desinhibido y furioso otra época, los años
ochenta, y el triunfo de una desinhibición esencial en todos los aspectos de la
vida. Los cincuenta, por más que los americanos los hubieran soñado diferentes,
fueron en Europa sensatos y circunspectos, es decir, lo opuesto a las
fotografías amorosas de Robert
Doisneau.
El joven soldado catalán que retrataba
paredes, poco después ya había aprendido lo suficiente para convertirse en un
fotógrafo profesional. Una placa suya, de 1960, tuvo la clarividencia de cerrar
con una sonrisa una década de adustos ademanes y seriedad en el alma. Ramón
Masats cuenta que un día, al pasar frente al patio del seminario, le llamó la
atención un partido de fútbol entre seminaristas. Jugaban los dos equipos
ataviados con sus vestimentas clericales. Se situó detrás de una de las
porterías y el prodigioso fotógrafo que era tuvo tiempo de alzar la cámara y
encuadrar mientras el delantero chutaba a puerta y el portero hacía una
espectacular pirueta aérea para tratar de atraparla. En el instante en el que
no lo conseguía, Masats apretó el disparador. La foto, «Seminario de Madrid,
1960», ha permanecido, y con razón, en la memoria de las generaciones
siguientes para quienes los cincuenta fueron exactamente eso, un portero con
sotana tratando inútilmente de salvar un gol. El gol era, claro, la década de los
sesenta, tal como esta década se reinterpretó a partir de los ochenta.
Los sesenta vistos desde su presente
tuvieron, estoy seguro, un argumento diferente. El tiempo se abría ante los
ojos de quienes eran jóvenes entonces como una flor primaveral, eso resulta
evidente, pero el sentido de la apertura era aún un enigma, quizá más temible
que la cerrazón de los cuarenta y de los cincuenta. Hay una imagen de Ramón
Masats que retrata con lucidez la década de los sesenta mientras acontecía. El
título, como todos los suyos, nunca da pistas de lo que muestra. Apenas recoge
lugar y fecha. En este caso añade circunstancia: «Verbena, Plaza Mayor, Madrid,
1964». Como en las fotos amatorias de Doisneau, la protagoniza una pareja. En
este caso, más de novios que de amantes. A diferencia de las placas parisinas,
no hay ningún observador añadido, solo la ambientación desenfocada de luces
festivas y el recorte de algún puesto de feria. Por la derecha pasa una mujer
de la que solo se ve el jirón de una falda, y en el suelo, la cuadrícula de
losas en un recinto. La pareja domina el espacio desde el centro de la imagen.
Ambos van cuidadosamente vestidos y peinados, aunque sus rostros apenas se
vean, con la mirada clavada en un enigmático papel que atrae al completo su
atención, del todo ajena a las seducciones cromáticas, sonoras y nocturnas de
la fiesta.
¿Qué
tratan de descifrar en el papel aquellos dos jóvenes que logra hundir sus
miradas y resulta más absorbente que una noche de verbena, en primavera,
durante una época de apertura? Una pareja cuya generación, además, en aquellas
mismas fechas protagoniza un «baby boom» espectacular. La escena clama por los
besos parisinos, anteriores en tres lustros a los novios que encuadra Masats.
El cuidadoso peinado, la pulcritud del vestuario, el tacón de los zapatos de
ella, el pañuelo que asoma en el bolsillo de la americana de él, las bien
cuidadas manos, de quien no trabaja con ellas sobre materiales agresivos… todo
conduce a una puesta en escena diferente a la que un pequeño papel, inquietante,
enigmático, impone en la imagen. ¿Qué leían aquella noche de 1964 que fuera más
importante que el designio amoroso que encarnaban ellos mismos? ¿Por qué no lo
habían tirado a la papelera para besarse sin otra preocupación?
Ahora ya en otro siglo, solo cabe especular con aquel contenido: ¿el resultado de un vaticinio elegido en un puesto de feria por el pico de un pájaro entre multitud de mensajes? No parece que el papel tenga nada que ver con el ambiente festivo. ¿Tal vez una carta que ella ha recibido por la mañana? Si su importancia conseguía abstraerles del ambiente, cómo se explica que no la leyeran antes de entrar en la feria. No queda más remedio que recurrir al contenido simbólico. Sin duda lo que inquietaba en 1964 a ambos jóvenes, que pronto iban a tener dos, tres o cuatro hijos, era precisamente la incógnita de su destino. Mejor que el de sus padres, sin duda, pero sin nada consolidado aún, asustados ante la blanca boca de un oscuro túnel por el que iban a entrar sin saber si encontrarían después alguna salida. Lo que entonces ignoraban los protagonistas de Masats y de su década es que sí existía esa salida. La iban a encontrar, y sin siquiera preocuparse por buscarla, sus hijos. Dos décadas después. El día de los ochenta en el que colgaron el póster con el beso de Robert Doisneau en la pared, sin desconchados, de su habitación en un bloque de pisos de un barrio residencial porque les evocaba los besos que ellos mismos, que apenas ya tendrían hijos, sí se habían dado en público ante un futuro sin sombras. Mientras que de la incógnita que obsesionaba a sus padres ya nadie se acordaba. Ni siquiera el autor de la foto, Ramón Masats, que pocos meses después de hacerla abandonó la práctica profesional de la fotografía.