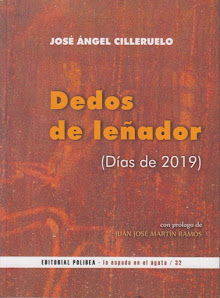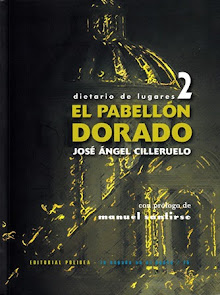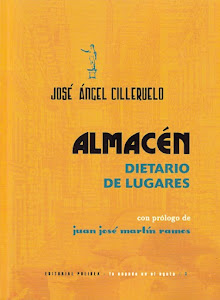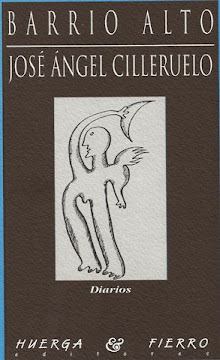En tiempos de Horacio el sistema
numérico que se usó en Mesopotamia ya solo formaba parte del imaginario que hoy
se denominaría astrológico. En la más
célebre de sus odas, la XI, le aconseja a la influenciable Leuconoe que si
quiere saber algo del destino no recurra «a los números babilonios». Es el
punto de decadencia más bajo de este procedimiento para contar que, sin
embargo, nos ha dejado una herencia que usamos cada segundo, el sistema
horario, y otros que nos resultan útiles cuando vamos al supermercado y
compramos una docena de huevos.
Medida de uso insustituible por la común para todo lo demás que sería la decena:
¿cómo envasar media decena de huevos?
El sistema sexagesimal fue creado en Sumeria al tiempo que arrancaba esta
costumbre que continúa siendo insustituible, incluso ahora mismo para mí, que
es la escritura. Las civilizaciones posteriores, menos abstractas —preferían
contar con los dedos, que son diez—, acabaron por imponer el sistema decimal
que seguimos aprendiendo en la escuela.
Nadie le
va a quitar méritos ahora al sistema decimal, aunque eso no quiera decir que no
haya zonas que nunca ha conseguido iluminar; por ejemplo, las edades del ser
humano. No hay nada tan inconcreto como las décadas para pensarlas. A una
década que se empieza con once años y se concluye con veinte no hay manera de
encontrarle un sentido racional. Hay que recurrir a la partición asimétrica,
donde nadie ya se pone de acuerdo si algo empieza a los quince o a los
diecisiete y acaba a los veintiuno o a los veintiséis. El sistema numérico fue
inventado para ordenar el desorden de cuanto acontece, si el decimal no sirve,
tal vez otro pueda sustituirlo.
En el
caso de las edades de mujeres y hombres tal vez deberíamos resucitar el sistema
sexagesimal, porque ordena nuestra vida de un modo preciso y diáfano. La
primera época sería la infancia, entre los años 1 y 12, con dos etapas muy
marcadas, entre 1 y 6, la infancia dependiente, entre 7 y 12, la progresiva
independencia dentro de la familia. La segunda surge diáfana, de 13 a 24, la
apertura al mundo. También con dos pasos, de 13 a 18, la apertura al yo y al
aprendizaje generalista; de 19 a 24, la apertura hacia las habilidades y el
aprendizaje específico. La tercera época de la vida, entre los 25 y los 36,
señala el período de desarrollo personal y profesional. Su segmentación en
bloques de seis años —25-30, 31-36— resultan significativos en los pasos de ese
desarrollo. El cuarto tramo vital señala el arco de la madurez personal y social,
de los 37 a los 48, también con un claro desdoblamiento en dos mitades. El
quinto es el período de la maestría, entre los 49 y los 60. Es importante
subrayar el nombre de este período porque se da la circunstancia de que la
mayor parte de las empresas intenta deshacerse de sus empleados cuando lo
alcanzan, lo que es una clarísima señal, por el costado adverso, de las
capacidades alcanzadas en esta edad por los humanos, exactamente aquellas de
las que la organización social del presente desea prescindir.
El sexto
período, de los 60 a los 72, es la frontera del desarrollo humano, primero como
estancamiento, entro los 60 y 66 años, después como lenta decadencia física,
intelectual o de capacitación, según lo que cada persona haya cultivado menos.
La vejez, marcada por la decadencia en todos los aspectos, en especial el
físico y el aspecto, señalaría el último tramo biográfico, ente los 73 y los
84. Algunas personas arrancan a la vida un postrer período babilonio, cuya
longevidad acentúa la decadencia ya irremediable, por más que otros sueñen con
alargarla una docena de años más, pasados los 96, con prestaciones de quinto
período. Pero los sueños son lo único gratuito que brinda la sociedad comercial
del presente.
La vida
contada con números babilonios cuadra perfectamente no solo con el desarrollo
genérico humano, sino también con las expectativas que cada persona tiene del
momento en el que vive. De hecho, es una manera de contar el tiempo biográfico
coherente con la forma en la que lo contamos a diario, en minutos, segundos y
horas en bloques sexagesimales. Al romper la absurda dinámica de las décadas, a
la que es tan difícil amoldar una idea coherente del paso de las edades,
mujeres y hombres consiguen entenderse mejor, lo que ellos esperan de sí mismos
en cada momento y en el futuro que les aguarda, y lo que la sociedad valora de
su desarrollo colectivo. Qué duda cabe que una de las razones básicas de la
felicidad es la comprensión del sentido que cada biografía traza en el
rinconcito de tiempo tan concreto que habita, algo que el disparate de contar
la vida por décadas no consigue ofrecer nunca.