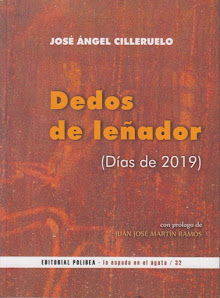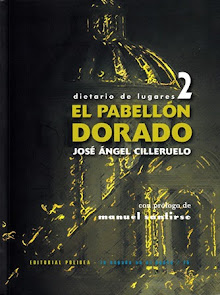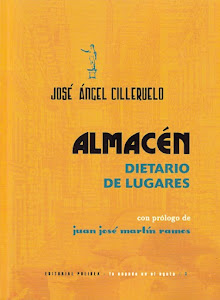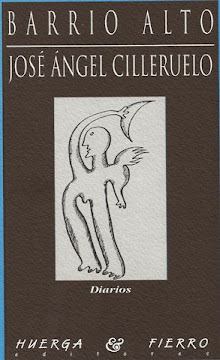Antonio
Rabinad, que fue novelista y librero de viejo, montaba su parada
junto a una de las puertas laterales del antiguo mercado de San Antonio. Detrás
de los libros, a su lado, pasé las mañanas de domingo de mi juventud. No había tiempo
de aburrirse en aquel palco ante el que desfilaban las diferentes especies de
interesados por los libros. Nunca he olvidado a uno. Venía cada tres o cuatro
semanas, y en cada ocasión Rabinad le guardaba dos o tres ejemplares. Le
cobraba cantidades significativas por el producto, que quien lo recibía pagaba
sin siquiera un mohín de regateo. Aquel aficionado habitual buscaba solo el
primer número de cualquier publicación periódica, sin que importara el asunto
tratado, ni el lugar o lengua. Era un coleccionista de números uno. A veces,
cuando se iba, hacíamos algún chiste sobre el origen de la neurosis que le
llevaba a esa obsesión extraña por poseer el primer ejemplar. Nos reíamos. Como
más o menos eso ocurría en la misma época que empezó a publicarse Clarín, hace ahora veintisiete años,
imagino que el coleccionista no se perdería su número inaugural. Aunque puestos
a coleccionar, quizá mejor hacerlo de los últimos números de una revista. El
que acaba de salir, el 162, sería una excelente pieza. Lo que se inicia apenas
posee realidad, aunque es cierto que admite más fantasía. En lo que acaba la realidad
desborda: es el final del espejismo. El cliente de Rabinad prefería acumular
futuros de cuyo futuro luego se desentendía. Impregnado de realidad, al parecer,
un ejemplar de revista carece de valor. Su potencia está en el sueño. No creo
que haya compartido este pensamiento nunca. De haber sido coleccionista,
hubiera elegido almacenar los últimos números, donde lo que existe acusa el
tiempo, el cansancio, pero también la lucidez y la historia de lo que
desaparece. Hoy, una revista, Clarín,
cuyo último ejemplar acaba de llegar a mis manos. En sus páginas, entre otras
cosas, copio una entrada del diario escrita el día en el que me enteré de que
la única revista en papel en la que colaboraba tenía fecha de cierre. Es la nota
que reproduzco a continuación. De ser coleccionista, preferiría los textos, no
los sueños. Así me ha ido siempre: nadie que me coleccione.
***
En la tertulia
de los miércoles, que coordina el director de Clarín, me entero de que la
revista concluye con el 22. No es un mal año para desaparecer. Los escritores
que hayan nacido en estas fechas no se conocerán hasta dentro de unas décadas,
pero los que cumplen centenario, como Fonollosa, sin ninguna duda prestigian el
dígito. Los recuerdo, por orden de nacimiento: Pier Paolo Pasolini, Jack
Kerouac, José Hierro, Gabriel Ferrater, Philip Larkin, Alain Robbe-Grillet,
Agustina Bessa Luís y José Saramago. Entre otros, claro. Sobre algunos he
escrito en las páginas de Clarín. Y ahora lo hago, en mi diario, de la revista
que cumplirá aniversarios con ellos, aunque en sentido opuesto.
El primer número de Clarín apareció en
febrero de 1996. Correspondía a los dos primeros meses del año, como pauta su
frecuencia bimensual. En sus veintiséis años de vida literaria no he llegado a
comprender la razón por la que cada número se publicaba siempre al filo del
periodo de vigencia. Es decir, si correspondía a mayo-junio, solo se imprimía
en la segunda quincena de junio. Tal vez sea un ritmo académico, en el que todo
se deja para el último día. En aquel número inaugural colaboré con una reseña
titulada «A punto de nieve». Creo recordar que fue sobre un libro que me
sugirió su director; a partir de este, los títulos ya los elegía el crítico. En
otra ocasión me pidió que hablara de José Bento, al poco de fallecer, y en
ambos casos lo agradecí.
De sus 162 números, he escrito reseñas
o artículos en 79, que es casi la mitad, por lo que puedo considerarme como un
colaborador moderadamente asiduo. Y desde este punto de vista, redacto la
presente elegía. En la tertulia donde me entero del final de Clarín escucho
opiniones contrastadas. Unas, lo lamentan; otras, se dan la vuelta para mirar
las décadas que ha transitado la revista y no pueden lamentar nada. En 1996 escribía recensiones críticas para
múltiples revistas y periódicos de todo el país. Cuando salga este número habré
dejado ya de publicar reseñas en papel. En estos últimos años ha sido la única
publicación tangible donde lo hacía.
Clarín era una de las pocas revistas literarias que resistía. La migración del
papel a las esferas digitales no es asunto de debate en este momento, sino de
constatación. Reconozco, sin embargo, que mi generación continúa buscando un
destino de papel para cuanto escribe, aunque luego, para divulgarlo, lo lance a
la red sin ninguna precaución.
Con Clarín desaparece otro testigo de una manera de concebir lo literario que ha entrado en una profunda crisis. Y no me refiero a los libros, cuyo sector, si se hace caso de sus dirigentes, supera las ventas año a año en su nuevo enfoque como parte de la industria del entretenimiento, sino a algo más sutil. Los editores (los antiguos, no los actuales empleados), los críticos (no los cómplices de las promociones), los estudiosos (con criterio) habían amparado durante décadas y algún siglo las obras que merecía la pena leer, en ocasiones a la contra de los gustos mayoritarios de la época. En el futuro, aunque es posible vislumbrarlo ya, se consolidará otra manera de ordenar la creatividad literaria, posiblemente refrendada por el cómputo de lo cuantitativo. Quizá sea este método el que establezca la lista de escritores nacidos en el 2022 cuyos nombres recopile alguien dentro de cien años. Será interesante contrastarla con la que aquí se ha realizado de nacidos en 1922, cuya legitimación como autores de obra relevantes ha sido ajena a ese fenómeno del sector que se denomina best seller, y en casi todos los casos lo cuantitativo ha sido posterior al descubrimiento de lo cualitativo. Ignoro cómo se las apañará el futuro para encontrar sus semejantes en este siglo si el único valor son los números y las ventas. Cómo se las verá la posteridad sin revistas como Clarín.
[Clarín nº 162. Oviedo. Noviembre-diciembre, 2022]