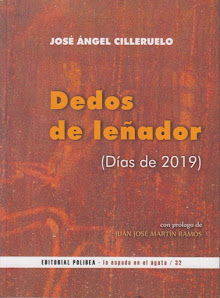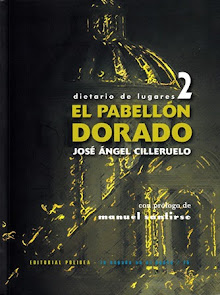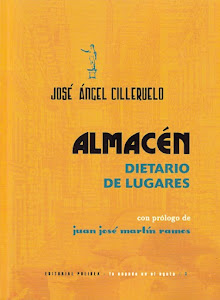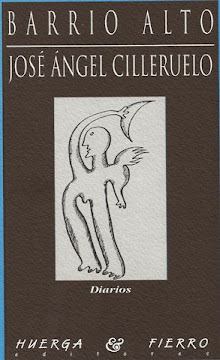En
aquella época admiraba a un poeta portugués que nadie conocía en Brasil,
Fernando Pessoa, aunque se había hecho llamar por otros nombres, como quien
huye de que alguien le reconozca. Tenía un alter ego, Álvaro de
Campos, que era un poeta futurista y escribía sonetos. Aún recuerdo uno de
memoria, en especial unos versos que creía escritos para mí: «Ve a dar
después / la noticia a esa extraña Cecily» —¿quién sería mi Cecily?— «Que
creía que yo sería grande». ¿Heloísa? Sí, tal vez lo haya sido. ¿Creía Helô que
el camarero que le vendía cigarrillos sueltos a diario sería grande? Quienes me
rodeaban sí han acabado siendo grandes, los mayores de la música popular brasileña,
y grande en especial resultó aquel día que ahora, antes que recuerdo, se ha
convertido en la única historia que se puede contar de mi vida. Ni sé las veces
que la he explicado. Hasta la muchachita de los cigarrillos ha acabado siendo
una celebridad que vende bikinis por todo el mundo. Todos enormes menos yo, el
único que estaba seguro que de verdad lo sería.
Sea como haya sido, el caso es que todo
empezó por mí. Sin mí, nada de lo que ocurrió hubiera existido. Y no lo digo
por las bebidas que les serví aquella tarde, como tantas, a Tom y Vinícius, dos
habituales del Bar Varela, en Ipanema, donde trabajaba como camarero. Tom
mediaba la treintena, yo era más joven, solo la presentía, y Vinícius era mayor
y un escritor conocido. Un señor. Aunque se comportaba como un adolescente.
Habían venido a trabajar. La mesa estaba invadida por papeles. Era un sábado de
junio. Empezaba entonces el invierno. No había demasiada clientela, así que me
distraía oyéndoles discutir.
Vinícius de Moraes, el poeta, había escrito
una escena para un musical en la que trabajaban juntos. Se la explicaba a Tom
en voz alta y con profusión de gestos. No necesitaba estar encima de ellos para
seguir la secuencia. La cosa iba así: el personaje llega cansado de todo, de
tantas complicaciones, de la ausencia de poesía, ni pajaritos vuelan por el
cielo, con miedo a la vida y con miedo al amor. Y en una tarde así, tan vacía,
ve una muchacha preciosa que avanza meciéndose camino del mar. Este era el
motivo de la discusión. Tom Jobim aducía que aquella muchacha era de cartón.
Que a la legua se veía que no existía. Que no servía como revulsivo de la
abulia del personaje. No mostraba vida. Ni alma. Vinícius defendía a brazo
partido lo que había imaginado. «Verás —decía—, está hecho polvo, necesita
un horizonte. La escena es exactamente eso, una epifanía, ¿no lo ves?». Y Tom
reponía: «Claro que lo veo, pero la muchacha que aparece de la nada carece de
cuerpo, no existe. Nadie la ve. Ni tu personaje, que la describe con la misma
pasión que un funcionario sella una póliza». «En absoluto —clamaba el
poeta espoleado porque había dedicado a la administración pública una parte de
su vida—, lo decisivo es que el personaje la vea, y a través de él el público
será capaz de admirarla en su mente como si fuera de carne y hueso, bien real».
Y remataba la faena con un buen ataque: «Además, que sea creíble o no solo
depende de tu música, así que ponte las pilas».
De
repente Tom se calla, deja de objetar, se queda con la vista perdida, pero no
se le ha extraviado. Ahí es donde entro yo en escena. Me llama: «Oh, Paulo, ¿de
quién es esa guitarra?». Y señala un bulto que parece olvidado en una esquina
del bar, al final de la barra. «Es que después tengo ensayo —le digo—,
pero si quieres te la presto». «Claro», afirma. La desenfundo y se la acerco a
la mesa. Marca un par de notas y me dice que está bien afinada. Se lo agradezco
igual que Álvaro de Campos las palabras de su extraña amiga Cecily. No sé si
Tom Jobim también creía que yo sería grande, pero él ya lo era. Como nacido de
la nada empieza a tocar, en mi guitarra, un compás de samba, pero más lento,
más etéreo, una ensoñación de música con la virtud de arrancar aquel instante
del tiempo.
Y como por arte de magia, en aquel
exacto instante entra en el bar una jovencita ataviada para adentrarse de inmediato en la playa. Cruza la sala por completo con paso
descuidado, pasa delante de la mesa donde Tom rasguea mi guitarra y se detiene
al final de la barra, donde le vendo a diario un par de cigarrillos sueltos del
paquete que tenemos para estos casos. Me deja en la mano los cruzeiros habituales,
se da la vuelta y se dirige hacia la calle con la misma dulzura en el paso que
Tom le imprime a las notas en la guitarra, que sigue sonando, casi sin que
nadie pulse las cuerdas, porque tanto Vinícius como Tom se han quedado con la
boca abierta como si por delante de ellos hubiera atravesado la sala una
visión. Y en ese mismo momento, la voz rota de Vinícius, como si estuviera
recitando de memoria una letanía, empieza a cantar sobre los compases de Tom:
«Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es la muchacha que viene y que
pasa con dulce balanceo camino del mar. Moza de cuerpo dorado por el sol de
Ipanema, su contoneo es más que un poema, es la cosa más linda que he visto
pasar».
«¿Quién es?», me pregunta luego
Vinícius enseñándome la servilleta donde ha caligrafiado de cualquier manera
todo lo que se le ha ido ocurriendo mientras improvisaba. Como respuesta solo
sé balbucir algunas informaciones inconexas: «La llaman Helô, es una vecina a
quien sus padres no le dejan fumar». Y el poeta, con los ojos iluminados,
clama: «Benditas prohibiciones».