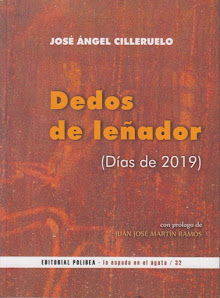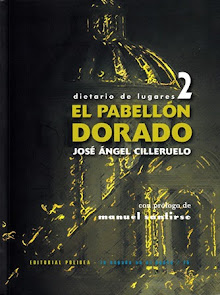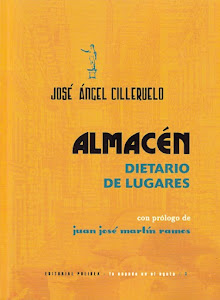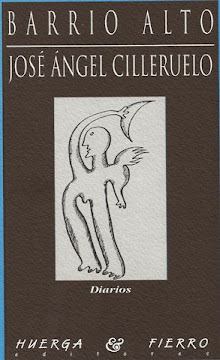Del mismo modo que hay vidas que
cobran sentido al contarse en modo inverso a como fueron vividas, también hay
obras que se iluminan desde su final. La fotógrafa Tina Modotti (1896-1942)
falleció repentinamente, a una edad temprana, en Ciudad de Méjico. Tres años
antes había regresado a su país de elección como una refugiada más de la Guerra
Civil española. Se conservan todas las fotografías de los siete intensos años
que vivió en Méjico, que fundamentan su papel de pionera del arte fotográfico,
pero ninguna se conoce del lustro, entre 1934 y el final de la guerra, que
vivió en España, vinculada al Socorro Rojo y a las Brigadas Internacionales. Aunque
sobre dos fotografías de la época sobrevuela la sombra de su autoría. Son dos
de las dieciocho placas que se publicaron en la edición de Vientos del pueblo (Valencia, 1937), el libro de Miguel Hernández. Una de ellas ilustra el poema
«Las manos».
La imagen muestra en detalle dos
manos moldeadas por el trabajo, posiblemente de un campesino, pero en una
posición de sosiego, entrelazadas. El poema empieza con una afirmación que quizá
Tina Modotti subrayara en el ejemplar o en el manuscrito donde lo estuviera
leyendo: «La mano es la herramienta del alma, su mensaje». En coherencia con su
escritura en época de guerra, el poema contrapone las manos de los
«trabajadores», heroicas, con las del «bando sangriento», «manos fangosas» del
enemigo.
Tina
Modotti había convertido mucho antes el «mensaje» de las manos en un motivo
recurrente de su imaginación fotográfica. Algunas de sus mejores placas las
muestran en primer plano. En Méjico,
donde se la ve crecer con la cámara en las manos frente al encuadre de las personas
—desde la edad infantil hasta los ancianos, hombres y mujeres, trabajadores y
vagabundos, en momentos de sufrimiento y de regocijo—, ha dejado algunas piezas
memorables. Revisitadas desde atrás hacia adelante, la serie que en 1929 dedica
al titiritero se olvida del protagonismo de los títeres, que quedan en un
segundo plano, para hacer hablar solo a las manos —las nervaduras de la
tensión, la precisión del gesto en los dedos—, como una niña que se
desentendiera de la estereotipada ficción infantil para descubrir, en lo que
apesadumbra al narrador, algún secreto de la existencia.
En «Manos de mujer lavando ropa»
(1928) Modotti plantea una contraposición muy diferente a la convencional de
los bandos en guerra; un antagonismo que en la década de los veinte del siglo
XX no era tan fácil percibir. Las uñas bien cuidadas y dos anillos que relucen
en el dedo medio de la mujer contrastan con las estrías en la piel causadas por
la humedad habitual en el trabajo femenino. Hay un canto a la belleza secreta
en esas manos oscuras, frente a la blancura de la pieza de ropa, que emerge de
un interior desconocido y que se manifiesta en la leve curvatura de los dedos
que muestran antes que una labor ritual, una delicadeza en el cuidado del mundo que lo preserve.
«Manos descansado sobre una pala»
(1926) es una de las obras más apreciadas de la fotógrafa. Modotti fue en sus
inicios una artista entregada al formalismo. Antes que argumento, en sus
primeras fotografías hay geometría y composición, líneas y planos, volúmenes,
luz y sombras. Y merodeando las hechuras, las evocaciones simbólicas. En
Méjico, a esta formación clásica le añade un contenido humanista. El hombre que
descansa con sus manos sobre la pala es un emblema de la fusión entre sus dos
formaciones, la fotográfica y la vivencial. Hay una perfección formal
asombrosa, un equilibrio prodigioso entre claros y oscuros, entre líneas y
relieves, incluso una indiscutible dimensión simbólica, esa cruz que trazan
brazos y palas. Pero lo que impresiona es el sosiego que transmiten las manos, la
que sostiene la otra mano que a su vez sujeta la pala. Es tal vez la
sublimación de la idea del séptimo día,
el momento en el que el mundo —el trabajo realizado— parece bien hecho. El
cumplimiento de un milagro.
Antes de decidirse a fotografiar
personas, Tina Modotti se entregó intensamente a fotografiar flores. Son
resoluciones gráficas perfectamente estudiadas. Los juegos con la luz, el
encuadre y la perspectiva convierten las flores en entes geométricamente
abstractos. Son flores, pero también son formas, y en esta coincidencia
imprevista del ser con su fantasma prenden las evocaciones. Tras la
contemplación del árbol de las manitas (Chiranthodendron)
dispara su cámara para convertir la flor en una tenebrosa mano que,
amenazadora, emerge dispuesta a acoger cualquier símbolo funesto.
Y de la misma época que esta
fotografía con referencia vegetal es otra, también de unas manos, realizada en
California, a donde había viajado completamente sola una década antes, con
apenas diecisiete años, desde su Údine natal, tras los pasos de su padre, emigrante
en Estados Unidos. La descripción de la pieza, que carece de título, es «Manos
de madre. California» y resulta escalofriante la idea de cohibición que
muestran estas dos manos escondidas, una dentro de la otra, negándose a
cualquier función que no sea la meramente nominal del matrimonio que señala el
único brillo de la imagen que recae sobre el anillo en el dedo índice.
Si se había empezado este relato
con la incógnita de la autoría de una fotografía, se concluye con la incógnita
de la protagonista de esta pieza, que más que los cuidados de una madre, evocan
con cierta intensidad su opuesto, es decir, su ausencia. Y quizá desde esta
ausencia existencial también se pueda explicar el valor densamente simbólico con el que la
fotógrafa impregna su mirada cuando esta se detiene sobre unas manos.