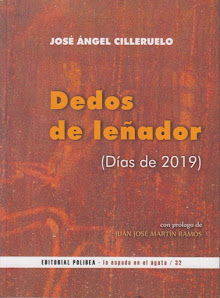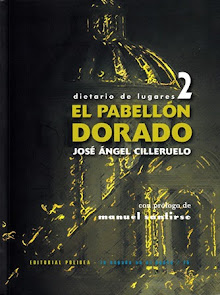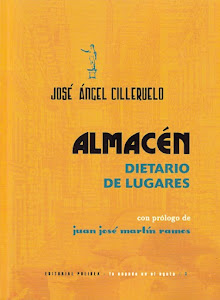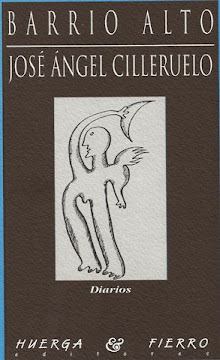1
Resulta
común empezar el retrato del
fotógrafo norteamericano Lee Friedlander (1934) mencionando la abrumadora
dimensión de su obra: la treintena de gruesos volúmenes publicados, las
múltiples exposiciones y los miles de imágenes que ha legado desde que empezara
a ganarse la vida con una cámara a los catorce años. La idea que suscita, sin embargo, no es, en
absoluto, la de un fotógrafo hiperactivo. La colección completa de sus placas
se debe de parecer mucho a la memoria
de cualquier persona inquieta por cuanto le rodea. La única diferencia es que
los recuerdos de Friedlander se pueden consultar impresos en blanco y negro:
«Tiendo a fotografiar —dijo— las cosas que se encuentran frente a mi cámara».
Es decir, lo que cualquier persona sencillamente ve, en el acto espontáneo y
casual de la mirada. Aunque no es tan sencillo como eso —cualquiera de sus piezas,
que parecen casuales, oculta una composición formal de gran complejidad—, la
impresión que recibe el visitante de una exposición de Friedlander es que las
fotos que ve han mirado el mundo por él.
Se observa, sin demasiado esfuerzo, la
ascendencia que tuvo en su trabajo Saul Leiter, once años mayor, aunque en el
mismo proceso saltan a la vista las diferencias. Los mismos juegos de reflejos
y de distanciamientos que en Leiter se acendran en imágenes intensamente
poéticas, en Friedlander muestran una imaginación decididamente narrativa, que
va desde la ironía hasta la crónica, y desde el apunte descriptivo hasta la
explosión emocional. Como la obra de un novelista que hubiera partido de la
influencia del poeta más puro.
Tampoco resulta excesiva para el
visitante de imágenes el excesivo número de las disparadas por Friedlander por
otra razón. Su obsesión por trabajar formando series evita el efecto caótico de
la abundancia. Su obra está perfectamente ordenada gracias a sus motivos recurrentes
y a la generosidad de planteamientos al tratarlos. Las series que ha
desarrollado en el curso de las décadas también son abundantes, desaparecen y
resurgen con el paso de las décadas, y entre todas quiero destacar una que, en
este momento, despierta especialmente mi curiosidad. Es frecuente que los
fotógrafos deslicen, de vez en cuando, un autorretrato. Suelen ser obras
maestras por lo alambicado de su composición, donde el objetivo de la cámara
suele apuntar hacia sí mismo guiado por la mirada que se está observando sin conseguir
verse, porque habitualmente el ojo que apunta queda oculto por el mecanismo que
trata de detener el instante. Obras únicas y complejas, el autorretrato
fotográfico acostumbra a ser una especie de arrepentimiento de quien ha caído
en la tentación: la prohibida propiedad reflexiva de la imagen fotográfica.
Regla que sirve para cualquier integrante de la historia de la fotografía,
menos para Friedlander, que ha dejado, aquí y allá, multitud de autorretratos.
Yo mismo no encontraría ningún problema, por ejemplo, para acompañar una ideal
edición de mis Cien autorretratos ilustrada
con los suyos. Es más, tendría ampliamente dónde elegir.
Si el autorretrato clásico de fotógrafo
suele serlo de su cámara, en primer plano, y de un yo que tiende más a la
ocultación que a la exhibición —al contrario del embeleso en el yo del
autorretrato pictórico—, los de Friedlander son una suerte de
anti-autorretratos. Desalojados de ensimismamiento y pretensiones conceptuales,
igualan sujeto y objeto en un mismo propósito: la narración de la calderilla de
lo cotidiano. Una forma de decirse a sí mismo: mira que yo tan impuro soy, no desentono con las legañas
del presente cuando se muestra sin haberlo acicalado previamente. De hecho, en algunos
autorretratos frente al espejo aparece el fotógrafo con gesto de recién
levantado, sin vestir y sin peinar. Igual que la realidad que tratará de
reflejar en cuanto salga a la calle con la Leica.
La primera característica de los
autorretratos Lee Friedlander es, ya se ha mencionado, la abundancia. Y en
coherencia, la segunda es la armonía con la que aparecen, perfectamente
integrados, dentro de las series en las que esté trabajando en cada momento. Es
decir, el yo se concibe también como una de las tantísimas «cosas» que están
«frente a [la] cámara», y no solo detrás de ella. Para Friedlander, el
fotógrafo no es un demiurgo, sino su opuesto, forma parte activa de la
espontaneidad y del acaso en el que transcurre lo real. Al concebirse también como
materia visible ante su propia cámara, y no solo como sujeto-creador, resulta
del todo coherente —y en absoluto un ejercicio narcisista— que aparezca con
tanta naturalidad y frecuencia dentro de las imágenes que capta.
La tercera característica, ligada a la
anterior, es, obviamente la variedad de formas en las que se autorretrata.
Aparece como sombra, entera o fragmentada; como reflejo, incorporado a lo que
retrate al otro lado del cristal; enmascarado; frente a un espejo, con
frecuencia desnudo, sin arreglar o encamado; en el fuera de campo de un
retrovisor; en primer plano o en una esquina del plano; detrás de una bombilla
encendida o al volante de un coche; en fotos familiares y selfis (antes del
concepto actual del selfi), solo, con su mujer o con sus hijos, posando o
improvisando gestos teatrales; matizado por la sombra de la cámara o
sencillamente expuesto frente al objetivo como evidencia de los estragos de la
edad.
Es tal la variedad de autorretratos
existente que exige al lector de sus fotografías una comprensión menos
descriptiva y más esencial. Esta sería la cuarta característica del dispar
conjunto. En múltiples autorretratos, como ya se ha apuntado, el yo se
incorpora en plano de igualdad —no como creador, sino como personaje— a la
narración de la imagen captada, sea mediante sombras, reflejos o figuras.
Existe una fotografía que resulta emblemática de esta categoría: «Cañón de Chelly,
Arizona», de 1983. Aquel año Friedlander se encontraba fotografiando el
desierto y en cierto momento se detiene sobre un rectángulo de arena pedregosa
y matorral bajo, encuadra en él su sombra —dibujada con un fuerte contraste por
un sol posiblemente avasallador—, sitúa el círculo de su cabeza en el centro de
una mata reseca, algunas piedras formando parte de su constitución, y dispara.
El resultado sorprende: el paisaje desértico contribuye a perfilar los detalles
profundamente irónicos —melena hirsuta y diversos abscesos repartidos por la
piel— del yo.
En otras piezas se observa el proceso
inverso, es el yo quien incorpora la narración a un autorretrato de corte
clásico. La placa más significativa de esta función quizá sea la titulada
«Clínica Cleveland, Cleveland», de 2011, donde aparece en un plano medio el
fotógrafo, con setenta y siete años, reincorporándose con dificultad de la
posición de acostado en una cama hospitalaria, ojos entrecerrados y cuerpo
desnudo, pero ocupado completamente por apósitos, cables de monitorización y
electrodos. Una placa donde destaca el indudable protagonismo de un yo, pero no
por sí mismo, sino por el padecimiento de la enfermedad.
Junto a estas dos categorías —como
personaje o como protagonista de una narración—, existen otros autorretratos
que despiertan en la mirada de quien los contempla una estela poética. Son
quizá aquellas placas donde se evoca a Saul Leiter con mayor claridad. Algunas
traslucen una voluntad, incluso, metapoética, como la foto «Oregon», de 1997,
con el disparador en la mano, la luz frontal y la sombra de la cámara, sobre el
trípode, inscrita en el rostro. Aunque el más excelso autorretrato poético que
realizó sin duda es «Maria. Las Vegas. Nevada» de 1970. En una habitación,
junto a la cama deshecha, consigue fundir en una única imagen tres imágenes
diferentes: el potente reflejo de la luz que cuela una ventana cuadrada, el
cuerpo desnudo de Maria, su mujer y protagonista de múltiples retratos, y su
propia sombra de fotógrafo con la cámara alzada a la altura de los ojos.
Suele considerarse a Lee Friedlander
como un artista innovador. Pero algunas novedades que se le atribuyen las
comparte con muchos fotógrafos estadounidenses coetáneos de los años 60, una
época cuyo principal propósito era derribar muros en el crecimiento del arte,
también del fotográfico. La observación atenta de los autorretratos, sin
embargo, ofrece una visión en la que Friedlander muestra una concepción que se
adelanta a su tiempo. Este conjunto fue publicado, bajo el título Self Portrait, en 1970, en edición del
autor, luego fue ampliado en 1998 y en 2005 se reeditó con el diseño de la
primera edición. A diferencia de los autorretratos pictóricos, incluidos los de
aquellos artistas que se pintaron a sí mismos en multitud de ocasiones, no se
trata de una reunión de obras individuales. Si se toma como ejemplo la
cincuentena de autorretratos de Rembrandt o la treintena de Van Gogh, enseguida
se concluye que no forman conceptualmente ninguna unidad. Cada obra brilla en
su singularidad. Juntas pueden sugerir algún rasgo de la personalidad del
artista, pero no una idea artística diferente. Los cientos de autorretratos de
Friedlander, sin embargo, no son una recopilación de fotografías dispersas,
sino que forman un único conjunto que los articula y cuyo significado común
demuestra el empeño de la autoedición de 1970. Forman, para su autor, una serie. Es decir, se presentan como un
significado que trasciende las características individuales de cada pieza, cuyo
valor lo adquiere por su relación con el conjunto, igual que los episodios
transmiten solo fracciones del significado de una serie fílmica.
Ahora bien, la seriación en un género
artístico tan sensible al significado como es el autorretrato (tanto el
pictórico como el fotográfico, ambos artísticos, y cabría añadir también el
literario) es un rasgo del arte contemporáneo. El gérmen tal vez tenga su
origen en Gerhard Richter (1932), cuya serie de 100 Selbstbildnisse fue desarrollada entre septiembre y octubre de
1993, pero solo expuesta y publicada en 2018. Otros artistas más jóvenes, en
España, han mostrado un interés similar en épocas recientes, como Fernando
Martín Godoy (1975) y su espléndida seriación de autorretratos en «Black Mirror Self-Portaits» (2018-2021),
o la serie «Rostros», con sus vertientes gráfica y poética, en la que trabaja el
artista Juan Manuel Uría (1976). A toda esta inquietud contemporánea por seriar
la imagen de sí mismo del artista le precede la edición pionera de Self Portrait, que reúne los
autorretratos de Friedlander disparados durante los años 60.
La seriación del autorretrato inicia el
camino de regreso del yo que anhelaba, en el autorretrato, su auto-comprensión.
La seriación indaga el sentido opuesto, el de la incomprensión, la descomposición
y, al cabo, el vacío del yo contemporáneo y su mutación en multiplicidad de
fragmentos. Esta tal vez sea la innovación visionaria más importante de un
fotógrafo estadounidense —nacido en Aberdeen, Washington en 1934— que parecía un
cronista y resultó enmascarar un filósofo existencial en la abrumadora cantidad
de imágenes de la memoria de sus lectores que les ha restituido.
Incluidas también las que paulatinamente descomponen el yo de quien admira las
fotografías de Lee Friedlander.
2
Una
vez concluido el ensayo-polaroid sobre
los autorretratos de Lee Friedlander, de paseo por una céntrica avenida de la
ciudad asisto a una escena, por otra parte, harto habitual. Contemplo con
indiferencia una pareja de jóvenes sentada en la mesa de una terraza, sonriente
más por lo feliz que se ven los dos al estar juntos que por lo que en ese
momento se estén contando. La muchacha, en un gesto repentino y casi
automático, toma el móvil, estira el brazo, encuadra su jovialidad y dispara.
El hecho ofrece una respuesta inmediata cuya pregunta surge diáfana en el
pensamiento: ¿Para qué se fotografía uno a sí mismo?
Recurrir al señuelo de la permanencia
parece casi obligado frente a la conciencia de la finitud, y no solo del tiempo
de cada cual, sino, y quizá más decisivo, de la felicidad que le toque en
suerte. Más que un espejo, la fotografía se convierte así en el espejismo por
excelencia. Quizá también en su tortura, ante la imposibilidad tantas veces de
reproducir, tiempo después, aquello que se fotografió, sea la lozanía física o
el instante prodigioso. Ahora bien, la fotografía, en sí misma, resulta ajena a
esta conceptualización como espejismo de la permanencia o como condena de la
finitud. Eso es lo que subraya la obsesión por los autorretratos de
Friedlander. El error de la respuesta obvia está en que no es tal. La permanencia que ofrece el hecho
fotográfico no puede localizarse en el porvenir, ni siquiera como espejo de un
pasado. No resulta convincente otorgar a una simple imagen, siempre
circunstancial, un valor metafísico.
La respuesta de la fotografía, cuya
historia técnica no solo la ha acercado al instante, sino que lo ha superado
siendo más rápida que el ojo que la guía, solo se concibe anclada en el
presente. ¿Para qué nos fotografiamos? No para salvar el momento, sino para celebrar
su existencia. Esta es la respuesta de Friedlander. La función de la imagen
fotográfica no es prestigiar un instante (de particular felicidad, por ejemplo)
frente a cualquier otro, sino solo mostrar que ocurría. En los múltiples
autorretratos donde aparece en un interior doméstico, semidesnudo o con ropas
de andar por casa, siempre despeinado, incluso ojeroso, ofrece una respuesta
rotunda a la preocupación por la finitud: la esencia de la fotografía no es
producir un ente estático ni una trascendencia propensa a la melancolía, sino
solo revelar un presente: su intrínseca resistencia a lo que desaparece y la
sustancial intrascendencia. Su certificación, en suma, de que cuánto se ha
perdido —este sentido aparece conforme el joven fotógrafo se convierte en un
fotógrafo maduro y luego, incluso, anciano— es lo que sostiene y da sentido a
lo que aún permanece, al contrario de lo que ocurre con la fotografía del
momento feliz, cuya obvia desaparición niega todo sentido posterior. La vida
que muestra la fotografía en la que Lee Friedlander cree no es un collar de
perlas, sino la soga que cada día más deshilada sujeta el ser a la existencia mientras la cámara lo capte.
Y su verdad está en mostrar no lo que
fue, sino lo que sigue siendo, tal como es
sujetado, en cualquier instante, a ese instante. En ello reside la hermosa parábola del paso del tiempo que
siempre emociona leer en las fotografías. En especial en las del fotógrafo que
decidió tomarse a sí mismo como escritura.