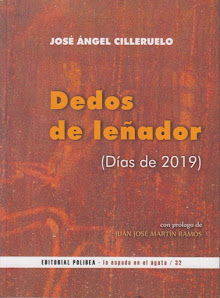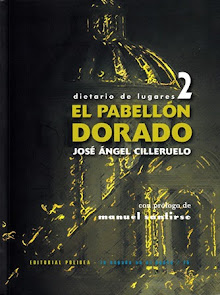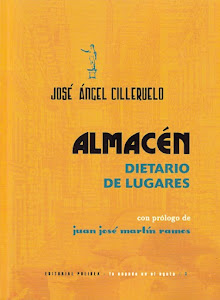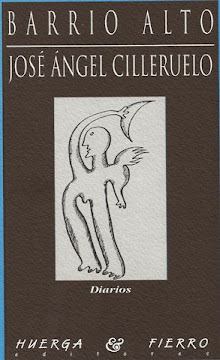Rafael Pérez Estrada, «Eros», 1996
LOVE SONG
El engarce entre listones de la
persiana bajada dibuja tumores amarillos sobre el mármol. El polvo de la
taberna baila, como al son de una pianola, sin salirse del rayo que lo ilumina.
Molly y Jimmy se sirven licor en una taza de café cuyo borde ensucia una
aureola oscura. Por las ventanas abiertas se cuela la megafonía de la estación
de Waterloo, que parece esconderse de su propio destino. Como si fueran copas,
desprecian el asa cuando alzan las tazas para brindar. Luego vuelven a
llenarlas y miran hacia la cristalera donde, echado el toldo, se reflejan sus
besos.
CANZONE
D’AMORE
Un café de barrio no es lugar
para perder una tarde de sábado. Cocetta lo que quiere es pasear por el Corso,
aunque haya que ir en autobús. Recorrer tiendas, no sé, tomar un helado en
Piazza del Popolo. Tiene la ilusión de sentir la mano de Orazio de repente
sobre la suya en mitad de los gruñidos imposibles con los que se hablan los
turistas. La ilusión de que los escaparates la contemplen cuando acaricie su
cabello suelto. La esperanza de acabar muerta en la parada y allí de pie que no
importe que no pase nunca el suyo.
愛の歌
A Sakura no le impresionó el
primer beso de Hayato. Se lo pudo haber dado en el tranvía, mientras hablaba
sin que el traqueteo le permitiera entenderlo. En el parque, el día en el que
los cerezos florecieran. En una terraza del paseo marítimo, bebiendo un Calpis.
¿En qué película, se preguntaba Sakura, habrá visto que el amante se declara en
un portal idéntico a todos los portales de una calle? Solo la impresionó el
amor cuando fue a saltar sobre un charco —¡cuánto disfrutaba haciéndolo!— y al
ver reflejado a Hayato se detuvo y no quiso romper el cristal.
LIEBESLIED
La primera vez que hicieron el
amor no sabían cómo se llamaban. Se lo habían dicho un poco antes, cuando se
conocieron en una barra de Berghain, pero el volumen atronador de la música se
comió la voz que se nombraba. En el cuarto oscuro se apresuraron a desnudarse
sin verse ni siquiera en un reflejo. Luego, fuera, en el aparcamiento, entre
coches fugaces, se reconocieron. En esta ocasión caminaron juntos hasta el
chiringuito, y con una cerveza servida en vaso de plástico, cuando Geert dudó,
Ilse dijo: Ilse, me llamo Ilse. Y resultó una hermosa revelación de la
noche.
LAULU
RAKKAUDEN
De haber visitado una quiromante,
las cartas hubieran pronosticado una encrucijada en sus vidas, pero los dos,
Sirkka y Kalevi, en Helsinki-Vantaan, en diferentes colas de facturación, se
encomendaron a los designios de una computadora, que los sentó una junto al
otro. Atendieron las instrucciones de seguridad, pidieron sendos zumos de
naranja a la azafata y se vieron reflejados en la ventanilla contemplando la
ciudad que ambos desconocían durante la maniobra de aterrizaje. Aunque en algún
momento se preguntaran quién sería el vecino, no cruzaron palabra, y con tan
escasa realidad nada pudo hacer el amor para enloquecerlos un poco.
CANÇÃO
DE AMOR
Los círculos de velas ardiendo en
Copacabana, una noche sin luna, y en la cabeza la rotación de las esferas
impulsadas por la caipirinha. «Bañémonos», sugiere Denilson mientras contempla
a lo lejos, en el paseo, las ventanillas iluminadas de un autobús en la parada.
El océano parece no ser de la misma opinión; su leve rugido, aunque
incomprensible, delata un discreto enfado. «Vayamos al agua», insiste Denilson,
y le convence a él mismo ver su gesto decidido e ilusionado en la lente de las
gafas de Cida. Cuando la fría espuma cubre los pies, Cida se sujeta a su brazo.
ПЕСНЯ О ЛЮБВИ
Sveta aprovecha cualquier
cristalera para contemplar su corte de pelo, en especial le gusta mirarse de
reojo al pasar frente al bar donde se reúnen los reclutas parlanchines de un
cuartel próximo a su casa: repentinos silencios y miradas atentas, también la
suya, confluyen en el dulce balanceo de su media melena. Una tarde, junto a la estación
de Kievskaya, haciendo cola frente al puesto de kvas, habla con un soldado. «Me
llamo Rodion», él. «Ah, Rodya», ella. «Estas cosas solo pasan en las novelas»,
él. «Pide, que nos toca, Rodya», ella, meneando la cabeza. «Ni en las novelas»,
él.
प्रेम गीत
Nadie en Purjawala es cualquiera. Dependemos unos de
otros, incluso para merecer un saludo que alegre el día. Hasta el conductor del
autobús, que llega una vez por semana envuelto en una nube de polvo, es una
personalidad en el pueblo. Le preguntan por su mujer e hijos, y a cada uno le
cuenta la misma historia, pero saltándose partes, por abreviar, de modo que el
último se queda sin saber nada. Luego se toma un té bajo una sombrilla y dice
satisfecho: «El horizonte». Cuando vivamos en la ciudad, amado Paranjoy, ¿quién
preguntará por la madre enferma de Vanalika?
أغنية الحب
Un
desagradable aliento a arak le alcanza cuando el guardia de seguridad de la
playa privada en Áqaba encañona a Malika con mirada de desprecio y farfulla
incomprensible porque se presenta en la puerta sola, sin Azzâm. «Mi novio habrá
perdido el autobús, no voy a esperarle en la playa pública», le responde. «El
mundo se hunde bajo mis pies», clama el vigilante alzándose la chilaba para
mostrar sus recias botas militares. Azzâm, Azzâm, antes inventarán una imagen
holográfica masculina para pasear con ella que se cuele en algunas cabezas el
mínimo destello de lo que ocurre en la realidad.
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΑΓΑΠΗΣ
El
barco los trae y el barco se los lleva, dice Agnes cuando alcanzan el
promontorio desde donde se contempla el puerto de Chora. Y Adrastos piensa en
el negocio de distribución de retsina que tiene su padre y tuvo el abuelo de su
abuelo. «Siempre entre estas cuatro paredes de agua», gime Agnes, y Adrastos la
anima: «Todos quieren verse reflejados en un cielo tan limpio, nosotros ya
estamos aquí». «Qué palabra más pequeña: aquí», se lamenta Agnes. «Pero te
quiero, un día padre me cederá las llaves del almacén». «Sí, pero cuando leva
ancla, los extranjeros ríen felices».
AŞK ŞARKISI
«Es
verdad que no tenemos gran cosa, Orhan, aquí junto al río, entretenidos solo
con la pelea entre la niebla baja y las luces fugaces que cruzan el puente
Boğaziçi». «A veces me pregunto: ¿qué más quieres, Dilara? Nuestro es el
chirrido de los tranvías, el canto de los vendedores de boza, el frío y la
humedad de la noche. ¿Qué más quieres, Dilara?». «Nuestro el dialecto del cielo
que no comprendemos y la acuarela de la ciudad que el gran charlatán dibuja en
la pizarra de las aguas. ¿Qué más podemos desear, Orhan, cuando tu mano aprieta
la mía?».
ՍԻՐՈ ԵՐԳԸ
El
nubarrón sobre el barrio de Nork se fragmenta en caprichosos triángulos cuando
se mira en los cristales de la estación abandonada del teleférico. Bedros
arranca con la punta de la zapatilla, en el peldaño donde están sentados, un
trozo de hormigón. «Aquí hay más arena que cemento, no me extraña que todo se
venga abajo». «¿Cuándo me llevará este fantástico albañil a beber una agua de
Jermuk?» —aprovecha Lucine el comentario profesional. Bedros levanta la vista,
admira sus ojos oscuros, sonríe: «Para ti construiré un teleférico de hormigón
armado que suba hasta la cima nevada desde aquí mismito».
เพลงความรัก
Cuando Phailin alzó la mirada, aún con el agua de coco
ascendiendo por la pajita hacia los labios, Kovit sorbía cabizbajo, contemplando
del día solamente su rostro desfigurado y cada vez más pequeño conforme
menguaba el líquido en la cáscara partida. Las vistas al río Chao Phraya eran idénticas para los dos, pero a la muchacha le dio tiempo de ver cómo un avión
escribía en la pizarra del cielo un mensaje incomprensible y adivinar en qué
tronco un perro iba a levantar la pata. Todo eso no lo vendían con el agua de
coco, pero Phailin sí lo compraba.
CANCIÓN
DE AMOR
«He
descubierto un blog con canciones de amor», grita desde su bicicleta
Julio como quien aplica las nuevas tecnologías a pretextos antiguos. «Vamos a
verlo», acepta subir Ana a su habitación en la Julio Cienfuegos. Mientras el
aparato arranca entre quejas y balbuceos, le muestra un yogurt de coco: «¿Te
apetece? Es lo único que tengo, está fresquito». La luz entra por detrás, y
sobre la pantalla encendida Ana no mira las palabras que Julio pronuncia, sino
sus ojos pendientes de leerlas. «A esta canción le falta algo» —dice maliciosa.
Y es el blog, ahora, el que descubre el amor.
Actividad
realizada en el Instituro Suárez de Figueroa de Zafra. Lectura y análisis de la serie.
Resultados:
MOTIVOS
RECURRENTES:
|
FORMA
|
Métrica: textos de cien palabras.
|
|
Títulos: mismo lema, diferentes lenguas
|
|
CONTENIDO
|
Nombres propios del lugar
|
|
Nombres propios de los personajes
|
|
Bebida característica del país
|
|
Lugares del encuentro
|
|
Sonidos alrededor
|
|
Reflejos
|
|
Diferentes gestos amorosos
|
TESIS:
1.
El amor crece a la luz de la informalidad.
2.
Se nutre de la improvisación.
3.
Los instantes fortuitos tienen más valor que las convenciones.
4.
No sirve de nada querer empezar por el final, el camino se anda desde el primer
paso.
5.
Para que ruede, antes hay que empujar.
6.
La confianza es un arma de doble filo, hay que distinguir dónde se deposita.
7.
El único ámbito donde lo imposible está al alcance de la mano.
8.
La pertenencia a un lugar no es nunca circunstancial.
9.
Se implica en la igualdad absoluta de derechos entre mujeres y hombres.
10. Es capaz de convivir con las
contradicciones.
11. Es capaz de darle un
significado nuevo y hermoso al mundo. De contaminarlo con su belleza.
12. El idealismo amoroso no anula
la visión crítica de la realidad, es más, se convierte en un motor de cambio.
13. La simetría del amor siempre
es asimétrica. Convivir con ella es lo más complicado.
14. Los discursos sobre el amor admiten cualquier género de
la escritura o de la expresión plástica, pero no lo sustituyen, todos resultan
insuficientes ante su vivencia en la realidad.