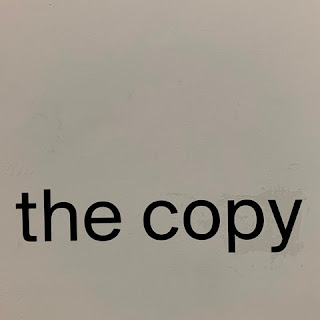En el recuento de plazas biográficas ni
se me había pasado por la cabeza hablar de Urquinaona, pero el otro día,
mientras la cruzaba, una amiga dijo que le parecía «la plaza más fea del
mundo». La afirmación me inquietó. Yo había escrito, en mi juventud, que la
plaza más fea del mundo, así con las mismas palabras, era la praça Martim Moniz, en Lisboa. La
antigua, antes de su actual remodelación, tampoco demasiado afortunada. Más que
fea, cualidad que requiere una observación atenta, la plaza Urquinaona resulta insulsa,
o peor, inútil. Casi fantasmal. Su planta es un rectángulo dividido en dos
triángulos invertidos, ambos se rinden solo al tráfico, que los asedia por los
seis costados y en especial por los dos ápices, donde resulta complicado hasta
atravesar a pie. El interior de esta plaza, dividido en dos por una cicatriz en
diagonal, carece del mínimo atractivo. Hay parterres antiguos, árboles frondosos,
estatuas sin carisma y en los bancos da la impresión que recalen solo personas
que han perdido el autobús del presente.
En un proyecto del máster Arquitectura del paisaje para esta plaza
encuentro una descripción perfecta: «este espacio urbano podría definirse como
una plaza al revés, donde las personas no van para quedarse, sino para irse de
ella». Maria Vittoria Delli Carri, autora del artículo que leo, parece
interpretar al pie de la letra mi relación con la plaza, incluso en la época
cuando accedía al centro de la ciudad, o lo abandonaba, por la boca de metro
que hay en una de las dos islas triangulares. Si alguna vez quedaba en ese
punto con alguien, recuerdo la incomodidad de la espera, que no era por la
ausencia de bancos, la mayoría vacíos, sino a causa de un malestar filosófico:
como quien sigue a buen ritmo el curso de la vida y una duda existencial de
repente le detiene en un arcén. Sentarse en uno de sus bancos es un apartarse
propio solo de anacoretas urbanos. Busco fotografías antiguas en la red y me
impresiona que el bulto de las personas que veo en cualquiera de los dos
centros de la plaza parece el de gente perdida en un desierto.
En la plaza desemboca una de las calles
que más me han decepcionado de la ciudad, la calle Junqueras. Desde la infancia,
la machacona publicidad en la radio de «La casa de las mantas» —comercio que
cerró sus puertas en 2012— me había creado grandes expectativas. Pero el día
que la recorrí por primera vez —aceras estrechas, calzadas en cuesta
abarrotadas de autobuses y furgonetas, ruido insoportable y fachadas
oscurecidas por el humo del tránsito— pensé que alguien me había engañado.
Menos mal que en el extremo de la calle, al desembocar a la plaza, hay uno de
los edificios que más me gustan de la ciudad, el Rascacielos Urquinaona, una
construcción racionalista de quince plantas que empezó a elevarse en 1936,
aunque tardaría casi una década en concluirse. Tiene algo de proa de
trasatlántico que atrae la mirada de quien no le importa por dónde camina. Una
plaza desalmada en la que nadie recordará el verso de Sophia de Mello: «Eu agarrava-me à praça porque tu me amavas»
—Me aferraba a la plaza porque tú me querías—.